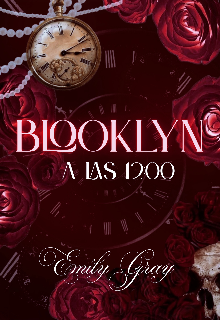Blooklyn
003
Capítulo 03: El velorio
Me levanté con algo de fastidio, la pesadez del sueño interrumpido aún pegada a los párpados. No había dormido bien la otra noche: el frío de Brooklyn —ese frío que parecía hecho de hierro viejo y agua de pozo— se me había metido hasta los huesos. El aire era tan áspero que mordía los pulmones cada vez que intentaba respirar.
Con torpeza bajé de la cama, me puse un abrigo y me dirigí a la cocina después de una breve meditación que apenas sirvió para despejar mi cabeza. Lo primero que vi al llegar fueron dos hombres que andaban midiendo la sala y moviendo muebles. Estaban “acabando la casa”, como decía mi abuela, preparando todo para el velorio.
—Addison, ¿cómo dormiste? —preguntó mi abuela desde la mesa. Su voz, grave pero cálida, me hizo pegar un brinco.
—Dormí bien, excepto por el frío —respondí, frotándome los brazos.
Ella me observó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me puso un plato frente a mí, y en ese gesto, tan cotidiano y a la vez tan cargado de silencio, comprendí que el día no sería como los demás.
Comí despacio, sin apetito. El pan estaba duro y la sopa sabía a humo. Después de un rato, me levanté y ayudé a mi abuela con los preparativos. Colgamos telas oscuras en las ventanas, movimos sillas y limpiamos rincones de la casa que siempre estaban cerrados.
—Abuela, ¿quiénes vendrán? No recuerdo que el abuelo tuviera tantos amigos.
Ella se detuvo, con una vela en la mano.
—Vendrán más de los que imaginas, Addison. Algunos no los conocerás… pero debes tratarlos con respeto.
—¿Respetar a desconocidos?
—Hay desconocidos que saben más de nosotros que nuestra propia sangre —dijo, mirándome de tal forma que sentí frío otra vez.
---
El velorio comenzó antes del atardecer. El sol, terco como un anciano, se resistía a caer. El cielo se tiñó de un dorado profundo que se mezclaba con el rojo, como si el horizonte sangrara. No hubo campanas ni rezos; no había flores frescas ni coronas con listones brillantes. Solo un murmullo constante, un rumor que parecía salir del suelo mismo, como si la tierra susurrara su propio lenguaje para recordarnos lo inevitable.
La casa se llenó rápido. Rostros extraños se amontonaban en los pasillos y en la sala. Eran demasiados para ser vecinos, demasiados para ser familia. Algunos me miraban con una familiaridad perturbadora, como si me hubieran visto crecer a escondidas. Otros, en cambio, bajaban la vista al cruzarse conmigo, como si temieran que yo pudiera leerles los secretos. Y unos pocos… unos pocos ni siquiera pestañeaban. Tenían las pupilas opacas, como espejos vacíos. Mirarlos era como asomarse a un pozo sin fondo.
En el centro del salón reposaba el ataúd. Estaba cubierto por una manta tejida con hilos tan oscuros que parecían devorar la luz de las velas. No había flores, ni fotografía, ni siquiera un nombre escrito. Solo aquel silencio pesado que envolvía el cuerpo ausente de mi abuelo.
Me senté junto a mi abuela. Ella sostenía una vela apagada, inmóvil, como si esperara el instante exacto para encenderla. Cerca de la puerta, un hombre de rostro severo permanecía de pie. No hablaba, no se movía, parecía tallado en piedra. A su lado había un muchacho de ojos negros, manos hundidas en los bolsillos, que observaba el ataúd como si esperara un gesto, una señal imposible.
—¿Quiénes son? —pregunté en voz baja.
—Son amigos míos… y de tu abuelo —respondió mi abuela sin apartar los ojos de la vela.
El muchacho de ojos negros levantó la cabeza y se acercó a mí. Sentí que ya lo había visto antes, en un sueño quizás. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía flotar.
—¿Tú eres Addison? —preguntó.
Su voz era suave, pero tenía un eco extraño, como si viniera de otra época. Asentí, sin atreverme a hablar.
—Tu abuelo me hablaba de ti. Dijo que eras como te recordaba.
—¿Cómo me recordabas? —pregunté, confundida—. Disculpa, ¿nos conocemos?
—Tú a mí no, pero yo a ti sí.
Luego volvió a su sitio, junto al hombre de rostro severo, y ambos permanecieron inmóviles, como guardianes esperando una orden invisible.
Pensé: Qué chico tan raro.
---
La tarde se fue apagando. Las personas comenzaron a retirarse, pero lo hacían sin despedirse, saliendo en silencio, como si obedecieran un acuerdo tácito. Yo salí al porche, buscando aire. El cielo estaba despejado y el sol rojo se mezclaba con el gris de las nubes. A lo lejos vi al mismo muchacho extraño hablando con el hombre severo. Qué chico tan raro, repetí en mi mente.
El anochecer llegó y la prisa de la gente me dejó intrigada. No era de noche aún, pero todos se marchaban con pasos rápidos, ansiosos por llegar a casa. Al principio me pareció extraño, luego recordé algo: una de las tantas reglas que mi abuela siempre murmuraba cuando pensaba que yo no la escuchaba.
Vi al muchacho de ojos negros hablar con aquel hombre al que llamaban “padre”. Me escondí tras la puerta para escuchar. No comprendí todo, pero había palabras como juramento, vigilia y umbrales. Luego los vi subir a una camioneta negra y lujosa, tan fuera de lugar en aquel barrio de casas de madera gastada y calles de piedra.
Conozco muy bien las calles de Brooklyn. Allí nadie tenía coches así. La gente con dinero vivía lejos, en lugares brillantes y exclusivos. Aquí, en cambio, el clima era áspero, el viento golpeaba las ventanas y la madera de las casas crujía como huesos viejos.
—Addison, entra ya. Es tarde —me llamó mi abuela desde la puerta.
—Pero, abuela, la noche está tan linda. Es la primera vez que veo este cielo despejado, lleno de estrellas…
Ella frunció el ceño y me interrumpió:
—¡Adentro ya, Addison! Recuerda la regla.
—¡Abuela, son puras tonterías! Esas reglas no existen.
—¡Adentro ahora! —gritó, con una fuerza que me sacudió entera.
Subí las escaleras con fastidio y me encerré en mi habitación. Qué extraño, pensé. Unas tontas reglas que no sirven para nada.
#792 en Fantasía
#452 en Personajes sobrenaturales
#344 en Thriller
#159 en Misterio
Editado: 13.01.2026