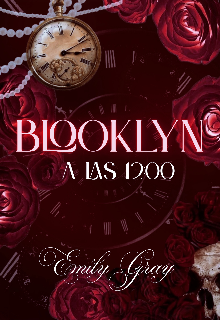Blooklyn
010
Capítulo 10: El peso de las reglas
El día siguiente comenzó con un silencio extraño, casi artificial. Estaba sentada en la mesa, desayunando con mi abuela. El fuego de la chimenea chisporroteaba con suavidad y el calor apenas lograba disipar el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Afuera, el viento azotaba los pinos con un gemido bajo, como si el bosque entero respirara con dificultad.
Mi abuela, como siempre, mantenía la compostura. Vertía el té en su taza con manos firmes, aunque sus ojos mostraban un cansancio antiguo, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo un peso invisible. Hablábamos en voz baja; cada frase tenía una pausa, como si hubiese que medir las palabras para que no despertaran algo.
Entonces alguien golpeó la puerta. Los golpes fueron secos y acompasados, como si quien los diera conociera la casa de memoria. Mi abuela se levantó sin hablar, caminó hacia la entrada y abrió.
Allí estaba el señor Jones: impecable, traje negro, sombrero de ala ancha y zapatos que brillaban con la indiferencia de quien no se mancha aunque camine por el barro. Su mirada era cortante, pero sus labios practicaban una sonrisa que no alcanzaba los ojos.
Conversaron en voz baja, demasiado baja para que yo pudiera oír las palabras. Poco después mi abuela me llamó:
-Addison, es hora.
Apoyé la taza sobre la mesa, me levanté y saludé al señor Jones con un gesto torpe.
-Es bueno verte -dijo él, con una voz grave que parecía rebotar en las paredes-. Hoy será un día importante.
El automóvil negro del señor Jones esperaba frente a la casa. El motor rugía como un animal que no se dejaría domar. Íbamos a una reunión del consejo: hombres y mujeres encargados de proteger a la gente de lo que habitaba en el bosque. Mi abuela había dicho que tenían que hablar conmigo, que era necesario. Era la palabra "necesario" la que me mordía más que cualquier otra: podía oír en su tono el agotamiento y la renuncia.
El camino hacia la mansión fue quedando cada vez más estrecho. Las casas del pueblo desaparecieron hasta que solo quedó el bosque; los pinos se alzaban como columnas de una catedral oscura y húmeda. Al descender del coche, el aire era denso y olía a resina y tierra mojada. Las nubes colgaban tan bajas que parecía que iban a tocar las copas.
La mansión que vimos entonces combinaba modernidad y ruina; grandes ventanales y líneas rectas se enfrentaban a balaustradas gastadas y piedra cubierta de musgo. Entramos y el silencio nos dio la bienvenida. No era un silencio amable: era expectante. Uno a uno fueron apareciendo los miembros del consejo: ancianos y ancianas con la mirada dura, vestiduras sobrias, voces gastadas por años de decisiones dolorosas.
-Addison -dijo un hombre que se adelantó-. Soy Alberto Zarrasa. El más viejo de aquí. Bienvenida al consejo.
Me indicaron una silla al centro de la sala. Me sentí como en un juicio, rodeada por rostros que parecían pesar mi alma. Zarrasa habló con la lentitud de quien mide cada sílaba:
-Dime exactamente qué viste en el bosque.
Tragué saliva y forcé las imágenes a salir, breves, cortadas por el pánico.
-Vi a dos personas... -empecé-. Sus ojos eran negros, sin fondo. Tenían dientes puntiagudos... se movían como si no fueran humanos.
Hubo un murmullo contenido, como si un viento helado hubiera atravesado la habitación. Zarrasa inclinó la cabeza, sus manos se juntaron.
-Eso -dijo con voz rasposa- son "ellos". Demonios, si así lo prefieres. Viven aquí desde antes de que haya memoria. Los hemos llamado de muchas formas, pero entre nosotros los conocemos por "ELLOS". Salen a la medianoche para cazar. No sabemos cuántos son; pueden habitar cualquier forma.
Mi corazón latía con fuerza. Una mujer en la penumbra, con la voz áspera, explicó el resto:
-No son mortales. No envejecen. Necesitan un sacrificio cada 12 de diciembre para mantenerse. Antes tomaban a cualquiera: niño, adulto, anciano. Hace generaciones negociamos un acuerdo: solo aquellos que los han visto en su forma verdadera son entregados. La regla fue creada para limitar la sangre. No es noble, Addison, pero es la única forma de contenerlos.
-¿Eso significa-? -mi voz falló- ¿significa que voy a morir?
Los rostros no ofrecieron consuelo. Zarrasa cerró los ojos un instante.
-Lo sentimos -murmuró-. Las reglas existen para seguirse. Romperlas pondría en peligro a todos. No podemos romper el pacto sin consecuencias.
Las palabras cayeron como cuchillos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cuando salí de la mansión, la luz del bosque había cambiado; todo parecía más grande y más vacío. Caminé sin rumbo hasta que las piernas me fallaron y me dejé caer junto a un tronco, abrazando su rugosidad como una tabla a la que aferrarse. Lloré con una rabia sorda: por la incomprensión, por mi ingenuidad, por la sensación de haber sido siempre engañada.
Pensé en mi madre, en la universidad, en un futuro que ahora se deshilachaba; pensé en cómo esas reglas-esas "tontas reglas" que alguna vez creí historias para asustar-habían decidido mi destino. Me repetí que todo era injusto, que no podía ser cierto. Que no podía morir por no haber obedecido una costumbre. Me repetía: "Voy a morir... voy a morir...", como quien recita una sentencia para intentar cambiarla.
Entonces la voz de Darien surgió entre las sombras, suave y punzante:
-No deberías estar sola en el bosque, corderita. ¿No te bastó la última vez?
Me incorporé limpiando las lágrimas con la manga. Él emergió entre los árboles con la facilidad con la que alguien aparece en un sueño: una figura que se recorta contra la niebla, sonrisa torcida, ojos que no parpadean.
-No estoy de humor, Darien. Vete -dije con rabia contenida.
Él sonrió como si cada palabra mía fuera un juego.
-¿Por qué tan seria? Vine porque me llamaron. Tu abuela dijo que necesitabas compañía.
#792 en Fantasía
#452 en Personajes sobrenaturales
#344 en Thriller
#159 en Misterio
Editado: 13.01.2026