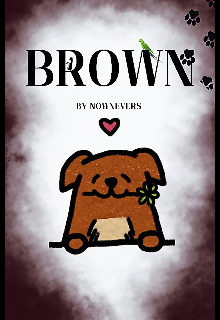Brown
Primero
El sol se filtraba por las rejillas de la ventana como un intruso, cortando la penumbra de la habitación en franjas amarillentas que Sheyl detestaba. Ese rayo de luz era el primer recordatorio del día de que la privacidad era un lujo que no poseía. Compartir el cuarto con sus hermanos era como vivir en una zona de guerra en tregua permanente; Sheyl fantaseaba a menudo con el silencio absoluto, con una casa donde los ecos de los demás se hubieran evaporado, dejándola a solas con sus padres en un refugio de calma inexistente.
Abrió los ojos, perpleja y fastidiada por la claridad. Volteó hacia la repisa: la alarma marcaba las 12:10. Demasiado tarde para el mundo, pero todavía temprano para su propia rutina de apatía. Su realidad no empezaría a moverse de verdad hasta las dos de la tarde.
Se levantó de la cama con una pesadez que no correspondía a sus trece años. Se movía con la desgana de un oficinista sepultado en papeleo, cargando sobre sus hombros una madurez forzada que le amargaba el gesto. Sheyl lo tenía claro: los adultos esperaban que los niños fueran niños, pero rara vez se detenían a observar la inmadurez supina que ellos mismos exhibían. Ella no quería crecer por ambición, sino por escape; quería ser mayor para comprarse su propia vida y dejar de ser testigo de las peleas constantes de sus hermanos, esos conflictos estériles que solo servían para reafirmar las jerarquías de una casa donde ella siempre se sentía en la periferia.
Desde que tuvo conciencia, entendió las reglas del juego: "Solo los hombres heredan". Una frase que flotaba en el aire como una sentencia de muerte para las aspiraciones de sus hermanas mayores, condenándolas a la idea arcaica de buscar un marido que les proveyera de todo. Sheyl, en cambio, veía el matrimonio como un orificio oscuro y pegajoso del que era imposible escapar. Nunca tuvo muñecas ni juguetes; su infancia era un contrato preestablecido de: estudia, trabaja, cásate. Ella ya había decidido que rompería el contrato.
Caminó hacia la puerta de salida. En esa casa, la arquitectura era tan extraña como sus habitantes: para ir al baño, había que salir al exterior, cerca de la cocina. Era un cubículo minúsculo donde apenas lograba entrar sin chocar con las paredes. Bajo la ducha, las salpicaduras de agua fría rozaban su piel bronceada, despertando sus sentidos a regañadientes.
—Dios, ¿realmente me amas? —masculló entre dientes cuando, al salir, una de sus chancletas salió volando y casi aterriza sobre las plantas descuidadas junto al baño.
La toalla en su cabeza amenazaba con caerse mientras regresaba a su cuarto para cambiarse. Se sentía limpia, pero el peso de la rutina volvió a caer sobre ella al recordar su obligación matutina: los pájaros del tercer piso.
Subió las escaleras de metal de la entrada con pasos estruendosos, una percusión metálica que anunciaba su descontento. Luego, las de concreto hacia la tercera planta. Allí, el ambiente cambiaba. Era una habitación que parecía el vestigio de un hotel, con su propia cocina y baño, pero sumida en una oscuridad que Sheyl evitaba escudriñar. El dueño había muerto allí, y su exesposa, que ahora administraba el lugar por herencia, les cobraba una renta que sus padres apenas podían cubrir. Alimentar a las aves no era un acto de amor, era una transacción: trabajo gratis a cambio de unos pesos menos en el alquiler.
Se detuvo en la entrada, cerca del sillón café que servía de almacén para el alpiste y el pan. El hambre le dio un pinchazo en el estómago. En su casa no había comida hecha; la escasez era el plato principal. Con una indiferencia mecánica, abrió el sobre de pan nuevo, se llevó el primer trozo a la boca y bebió un poco de la leche destinada a los pájaros. Era su desayuno clandestino, un pequeño robo necesario para silenciar sus antojos.
Terminó de preparar la mezcla de comida y cambió el agua sucia, llena de restos de excremento. Detestaba el olor, detestaba la tarea y, sobre todo, detestaba la sumisión que eso representaba para su madre, la única, junto con ella, que tenía el valor de enfrentar esa casa vacía y sombría mientras los demás se desentendían.
Cuando terminó, cerró la puerta de golpe, bajó corriendo para lavarse las manos y se preparó para la escuela. Se fue sin saber que, al regresar, el destino le tenía preparada una nueva carga, una tarea que pondría a prueba la resistencia de su armadura de indiferencia.