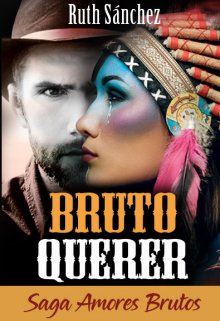Bruto Querer
Capítulo 28


Cuando reinó el silencio en el lugar, Shasta se halló así misma con la mirada perdida, como si se hubiera desdoblado y pudiera verse desde afuera, como si aquella realidad no le perteneciera, o quizá era su profundo deseo de estar en otro lugar, de no existir en ese momento y espacio.
Recordó la reserva, sus momentos con Isha cuando corrían en bicicleta bajo la lluvia, riendo con libertad, sin tomar el manubrio, extendiendo los brazos, alzando el rostro para sentir las gotas sobre la cara. Mantuvo los ojos cerrados, las lágrimas corrían por sus mejillas y rememoró la ternura de la abuela, su voz, fue como si la escuchara audiblemente, “tu fuego nunca se apagará, mi niña, nunca”, le decía mientras ella apoyaba su cabeza sobre sus rodillas y la anciana acariciaba su cabello.
—Abuela… —la llamó en voz baja conteniendo el llanto. Recordó a Diego, el amor y la seguridad que sintió con él, pero ya no servía de nada pensarlo. Sollozó en silencio, apretándose el pecho y balbuceó—: Isha… Isha, ven —Era el único a quien podía aferrarse.
Recordó los cuervos y deseó ser uno para volar y regresar a la reserva. El control de su padre era mejor que aquel lugar que ya no soportaba.
Algunos podrían pensar que Shasta tuvo poco, pero el calor de un hogar, la compañía, sentirse amada, protegida, aunque no fuera perfecto, era algo irremplazable.
A veces quería ser niña otra vez, igual tendría las carencias y el control de Yuma, pero no la conciencia de una vida sufrida, y hasta le pareció que los pequeños tenían el gran poder de vivir sin comprender del todo las limitaciones y el dolor que estas acarreaban, manteniendo la felicidad y carcajeando pasase lo que pasase.
Posó sus manos sobre su pijama y sintió algo en el bolsillo. Lo sacó y era la prueba de embarazo. No había querido botarla en la basura, pues en ese lugar, dominado por Leo, quizá hasta vigilaban lo que ella desechaba. La miró, positiva, pasó las manos por su vientre y lo acarició. Estaba ida en pensamientos.
A ella le encantaban los niños y se imaginó cargando a un bebé entre sus brazos, cantándole una canción en su lengua. Se le escapó una sonrisa, aquel pequeño llegaba para alegrarla cuando más lo necesitaba, pero la noticia aparecía llena de alegría, miedo e incertidumbre.
Algo le decía que el pequeño era de Diego, su sueño en la montaña que habla y su intuición de madre. No podía tenerlo allí con Leo, debía protegerlo y fue de las entrañas de donde sacó un valor nuevo, uno que jamás había mostrado, pero que llevaba dentro sin duda.
Limpió sus lágrimas y pensó en varias cosas que podía hacer. Bajó hasta la entrada donde Leo le dejaba el dinero, más extrañamente no había nada. Ella estaba segura de haber dejado algo allí, pero su esposo tuvo que tomarlo. Caminó hasta el lugar donde se dejaban las llaves de los autos y estaba vacío. Shasta no entendía qué pasaba.
Salió de la casa, y usando una linterna, fue hasta las caballerizas, sin embargo, cada establo tenía candado y eso también era nuevo.
—Señora… —dijo una voz que se escuchó desde la oscuridad, dándole a Shasta un susto de muerte que la hizo saltar y girar, alerta—. ¿Qué hace aquí? —preguntó el encargado de los caballos.
—Ah… Eh… —balbuceó la chica tratando de dar una explicación.
—Es muy tarde.
—Sí, lo sé… Es que… No podía dormir y quise cabalgar. ¿Puedes abrir una caballeriza para andar a caballo un rato?, por favor.
El hombre la miró extrañado, aquello era inusual y raro.
—No, señora, no puedo. La orden del señor es que no… —guardó silencio como si hubiese estado a punto de decir una imprudencia—. No puedo.
—Pero yo soy tu patrona también, y quiero que des un caballo, que lo ensilles, por favor. Quiero salir a caminar un rato, si no le diré a mi esposo que no quisiste ayudarme.
—No, usted no entiende. Fue el mismo señor Leo el que nos dijo que no la dejáramos montar, y él está por encima de usted. Hace unos días mandó a poner todos esos candados, mayor seguridad y nos dio esa orden. Lo siento, no puedo ayudarla.
Shasta asintió con seriedad, molesta. Al parecer su esposo había tomado previsiones, y quizá anticipó que no tendrían solución como pareja.
Era cierto, las palabras de su esposa quedaron retumbando en la cabeza de Leo: “Si decido irme, tienes que respetar mi decisión”. Él estaba seguro de que lo dejaría. Además, se conocía, él era débil y ella no lo querría, más prefería enjaularla antes que admitir la derrota, y se había preparado.
Así, la chica comprendió por qué no estaba el dinero, ni las llaves de los autos o la casa. Leo escondió todo en la caja fuerte con antelación y su empleada lo ayudó a llevar a cabo su decisión con disimulo en casa. Asimismo, los demás empleados estaban al tanto de la orden: Shasta no podía salir.
La chica regresó a la casa, volteando a mirar a ratos y el encargado de las caballerizas jamás le quitó los ojos de encima, era claro que la vigilaban. Rogó que Leo no despertara. Comenzó a experimentar una desesperación que hace tiempo no percibía. Ella no estaba al tanto de qué era, solo entendía que el pánico se hacía presente en cada latido de su corazón, escarbando bajo su la piel con unas afiladas uñas.