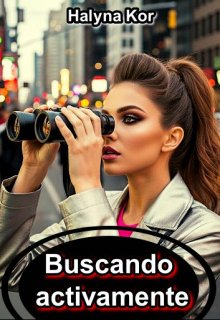Buscando activamente
Capítulo 11
Ania
Me acerco a la mesa, observando de paso tanto a la mujer como al hombre.
—Buenos días, Anna. Soy Victoria, la misma con la que habló por teléfono —me tiende la mano para saludar.
—Mucho gusto —respondo, extendiendo la mía.
El hombre… cero atención hacia mí. Toda su concentración está en un plato con… ¿sopa?, ¿no sopa?… una especie de mejunje. Alta cocina, claro, muy lejos de nosotras, pobres y desempleadas… solo podemos sorber sopa de cocido y potaje con cuchara de madera.
—Anna, te presento a Félix —él apenas asiente con la cabeza, mientras sigue, con toda la ceremonia del mundo, llevando la cuchara a la boca.
—Encantada —le tiendo también la mano a él, pero no responde. Retiro la mano con cuidado, sintiéndome incómoda.
Dirijo la mirada a Victoria. Parece que ella tampoco tiene muy claro cómo tratar con este tipo de personas, así que pone una mueca, como pidiendo disculpas… o no. Suspira de forma elocuente, dando a entender que tendré que “trabajar” con lo que hay, ya que no soy capaz de encontrarme algo mejor por mí misma.
Así nos quedamos: ella sentada a la mesa y yo de pie en el pasillo.
—¡Ay, qué despiste el mío! Perdone —es ella quien reacciona primero—. Anna, siéntate. Les haré una foto y me marcho, y ustedes aquí charlan…
Por alguna razón, me entran ganas de huir con ella. Está claro que no le he gustado nada a este tipo. Ni una sola mirada. El buen humor que tenía antes de cruzar la puerta del restaurante se ha esfumado. Ahora me aplasta el aura de este extraño Félix, y se nota aún más cuando me siento a su lado.
—Félix… Anna… sonrían —y solo entonces él se despega de su cuenco y gira la cabeza hacia Victoria. Ella hace varias fotos, recoge su abrigo y desaparece. Nos quedamos solos.
—¿Qué vas a tomar? —me pregunta, siempre concentrado en su comida.
—Gracias, no tengo hambre —ya que él no me mira, lo observo yo sin reparos. Guapo, cuidado, rubio, en buena forma física, un poco más de treinta… La pregunta es: ¿para qué me quiere a mí? Por lo que veo, no es pobre: puede permitirse este restaurante, este traje, esta sopa… Con su dinero podría tener a cualquiera, solo con chasquear los dedos. Uy, quizá debería decirle que, a unas pocas manzanas de aquí, hay todo un grupo de chicas de aspecto de modelo deseando caer en las garras de un hombre así de perfecto, con todas las consecuencias que eso implica.
—La modestia… es buena, igual que la puntualidad. Si hubieras llegado tarde, ni siquiera habría hablado contigo —por fin me levanta la vista. ¡Madre mía! Jamás había visto unos ojos gris‑azulados tan descoloridos. Un par de tonos más claros y se fundirían con el blanco. Es como si tuviera delante a un husky…—Entonces, ¿qué quieres que te pida? Invito yo.
—Muy agradecida, pero he venido de casa, así que estoy saciada. Y no es cuestión de modestia, como usted dice, sino simplemente de falta de apetito. Puedo pedirme la comida yo misma si quiero. Pero gracias por la atención —él escucha con atención y… hace lo que le da la gana. Levanta la mano para llamar al camarero. Está claro: mi opinión no le interesa. ¡Ca‑bra‑zo!
—Tráigale a la señorita una ensalada César y un zumo de mandarina —le dice al camarero que se acerca.
—¿Y por qué precisamente de mandarina? ¿Y si soy alérgica a los cítricos? —pregunto, así, solo por hacer la gracia. Claro que no tengo ninguna alergia alimentaria, solo una… doméstica: a los tipos arrogantes y engreídos que se creen el ombligo del mundo.
—Porque a mí me gusta el zumo de mandarina. Y porque está rico. Entiendo que, si has venido de casa, es que no trabajas.
—En búsqueda activa. Estoy desempleada solo desde el lunes. Este lunes —aclaro, que lunes hay muchos en el año. Él apenas asiente con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con sus propios argumentos no expresados—. ¿Y a qué se dedica usted, Félix? —tengo que calmarme un poco, o nuestra conversación acabará mal.
—Banquero —responde sin emoción. ¿Es una persona o un robot?
—¿Y los banqueros ahora se conocen por internet? —no pude contener la ironía.
—No tengo tiempo para ir a citas, buscar, comparar… Tengo mucho trabajo.
—Pues empiece una relación en el trabajo —es lo lógico.
—Tengo principios. Estoy en contra de las relaciones en el trabajo: de “cómodas” se convierten en “problemáticas”.
—¿Y usted, mirándome ahora, qué me está proponiendo? —yo, la verdad, no entiendo a este Félix. ¿Acaso parezco una chica “cómoda” que aceptará con gusto un formato de relación en el que haya que aguantar y doblegarse? Y, para ser sincera, ni siquiera tengo claro ese formato —eso para empezar—, y en segundo lugar, yo soy una incomodidad andante. ¿Vale la pena decirlo o mejor callar?
—Te propongo un piso y una asignación mensual. Yo vengo cuando me conviene, tú no me llamas, no te interesas por mis asuntos, no me horneas pasteles, no te haces ilusiones de amor eterno, no me das hijos… Simplemente vives, disfrutas y me esperas.
—Estupendo… —alargo la palabra. Pero aún no me decido a mandarlo al cuerno; quiero estirar la conversación para entender un poco a este tipo de hombres. La mala experiencia también es experiencia…—¿Y yo le sirvo? Ni guapa, ni supermodelo…