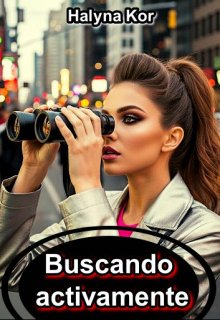Buscando activamente
Capítulo 21
Ania
El sábado empieza tarde para mí, casi a las doce. Mis padres se han ido a la casa de campo para prepararla para la temporada de primavera‑verano, así que hasta la tarde del domingo soy dueña y señora de mí misma. Aunque, siendo honesta y objetiva, mis padres nunca me han controlado demasiado. Siempre fui una chica buena, con mal carácter —no lo niego—, pero con sentido de la responsabilidad y la cabeza bien puesta sobre los hombros… Probablemente por eso estoy sin pareja. Pienso demasiado, dudo, busco respuestas a preguntas internas. Ya va siendo hora de soltar el freno y… que sea lo que tenga que ser.
Recuerdo la conversación con Maxim… Todo es raro, indefinido. ¿Cómo se supone que apague la cabeza si cada una de sus acciones y preguntas hacia mí me provoca un montón de respuestas internas?
Y si dejo todo de lado y me quedo solo con lo esencial, lo principal es que no le creo. Tal vez sea porque nuestro diálogo siempre se construye sobre bromas, humor… no tiene profundidad, de esas que te dejan los sentimientos al descubierto. Lo único indiscutible es que Maxim es un buen chico, que no me haría daño, pero… es reservado. Y los secretos siempre generan dudas.
Dejo a Maxim en paz y voy a la cocina. El desayuno quedó atrás hace rato, ya es hora de preparar la comida. Abro la nevera. Ahí está —la gran ventaja de vivir con los padres—: la nevera llena de productos y ollas con comida ya hecha que alegran la vista. Anoche no estaba para inspecciones, así que su contenido es una sorpresa.
Abro la primera olla. Sopa.
—No, la sopa no es algo serio —frunzo la nariz, porque odio las sopas, y mi madre, para colmo, siempre cocina tanta que parece que va a alimentar a un regimiento entero. Luego se queda ahí uno, dos, tres días… Ella empieza a pedirle a papá que se la acabe, él se atraganta, pero la come… y lo que sobra acaba en el desagüe.
La segunda me alegra con su contenido: filetes empanados.
—Carne —gruño, sacando un trozo y mordiéndolo al instante. Soy carnívora. Y que me critiquen todos los vegetarianos, crudívoros y demás; de un buen trozo de carne solo me haría renunciar… su ausencia total en el planeta Tierra.
Satisfecha y bien comida, voy a lavarme los dientes.
Por el ruido del agua, no oigo enseguida que suena el teléfono. Salto de la ducha con el cepillo de dientes en la boca y corro a mi dormitorio.
Número desconocido.
—¿Hola? —pregunto con cautela.
—¿Ania? —pregunta de vuelta… y creo adivinar quién es.
—Sí.
—Hola, soy yo, Bogdán. ¿No te he despertado?
—Qué va, soy un pajarito madrugador —miento, sin saber muy bien por qué. Supongo que no importa, pero de forma incontrolable activo el modo “miss perfecta”. Y pienso que ellos, los hombres así, se levantan temprano, trabajan mucho y nunca se quejan.
—Y yo preocupado por despertarte… ¿Qué planes tienes para hoy?
—Eh… estoy completamente libre —uy, debería añadir algo, no vaya a pensar que soy una pobre mujer sin vida social que se queda en casa tejiendo y leyendo clásicos—. Bueno, en realidad iba a ir de compras con una amiga y luego a… da igual, los planes cambiaron, se ha puesto enferma… —perdóname, Liuda, espero que estés viva y sana.
—¡Perfecto! Bueno, no porque tu amiga esté enferma, sino porque estás libre. Te propongo ir al parque a pasear. El tiempo está espectacular.
—¿Sí? —pregunto sorprendida. Teniendo en cuenta el viento helado de anoche, debería haber nevado… Corro la cortina y abro la ventana de par en par. El sol irrumpe en la habitación. Y sí, hace calor. Los pájaros cantan, las abuelas hacen guardia en los bancos, alguien incluso trabaja en el parterre, recogiendo basura. —Vamos, pero necesito tiempo para arreglarme.
—A las cinco paso a recogerte a casa. Solo dime tu dirección.
«¡Ni hablar! ¡La dirección es demasiado!», grita mi sentido común. Y estoy de acuerdo con él.
—Mejor quedamos en el paseo, junto a la fuente, y de ahí bajamos al parque —propongo.
—Como quieras. ¿Entonces a las cinco?
—A las cinco —confirmo, y nos despedimos.
Lenta pero segura, me pongo a punto. Y justo a las cinco en punto llego al lugar acordado.
Bogdán ya me está esperando. Y eso, claro, me alegra. Hoy no lleva traje, sino vaqueros, sudadera blanca con capucha y un chaleco acolchado del mismo color. Guapo, radiante y arrebatador.
—Hola, Ania —saluda él primero en cuanto me acerco—.
Se inclina y me da un beso en la mejilla. Noto que huele a algo frío, helado… con un toque de mentol, y no es un aroma que me encante. Pero bueno… para gustos, colores, como dicen.
—Hola —le sonrío de vuelta. Observo su rostro a la luz del día. Lo estudio de nuevo, por si ayer me perdí algo. No. Todo igual que entonces, sin cambios.
—¿Quieres un café? —me señala un quiosco junto a la entrada del parque.
—¿Por qué no? —acepto, aunque el café solo no me entusiasma. Max siempre me lo traía con leche… ¿Qué me impide pedir ahora lo que me gusta? Pero no abro la boca; de algún rincón me sale una timidez absurda. Lo curioso es que Bogdán ni siquiera pregunta cómo lo prefiero. Pide un americano estándar.