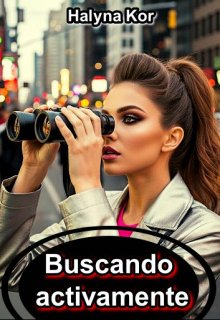Buscando activamente
Capítulo 24
Ania
Vuelo. ¿Ya estoy en el cielo de la dicha? Ah, no… es que Max me ha levantado y sentado sobre la isla de la cocina. Quiero relajarme, pero no puedo; mi cabeza da vueltas alrededor de esa isla. No está bien empezar mi “camino adulto” en la cocina, es como… incorrecto, al menos según las normas de decencia. Por muy despreocupada que sea, a veces también quiero ser como todo el mundo. Romanticismo… que si caricias, que si cama mullida, confesiones, susurros de palabras bonitas —aunque la mayoría sean mentira—, pero aun así…
Ay, las manos de Max… tan hábiles: hace un momento estaban en mi pelo y ya están en mi cintura. Y yo apenas cubierta con la toalla. Y la luz encendida a pleno… incluso con los ojos cerrados se cuela. Vaya recuerdos imborrables y sensaciones intensas…
No, no puedo. Pienso en todo menos en el proceso. La luz es fuerte, la mesa dura y, para colmo, fría… probablemente también resbaladiza… Empiezo a moverme para comprobarlo. ¿Y si no me sostengo y me caigo al suelo en el momento menos oportuno? Fractura de algo, o incluso una conmoción cerebral, garantizadas… ¿Para qué arriesgarse?
Me separo de Max y lo miro a los ojos, medio entornados.
—Aquí no, ¿vale? —y resulta que es tan guapo…
No es que no lo hubiera notado antes, pero lo tomaba con indiferencia. Hay muchos guapos y simpáticos en el mundo, pero en este momento eso me alegra de verdad. Y no importa que sea repartidor… motorista… fiestero y amante de la vida activa; lo importante es que no es el protegido de mi tía, Vitalka, ni el filólogo Bzdashek, sino simplemente una buena persona. Entre esos personajes hay un abismo… son completamente distintos, pero… ahí está él, Max, y aquí estoy yo, Ania, y nos gusta pasar tiempo juntos. ¿Y por qué? Porque somos parecidos. Él es igual de inquieto, o mejor dicho, con una ligera “estrella” en la cabeza, como yo.
—Agárrate fuerte —me susurra al oído y me sujeta por debajo. Lo abrazo con los brazos al cuello y con las piernas a la cintura, con una presa mortal. Ahora, aunque quiera, no se libra de mí. Y, además, como hombre de honor —eso espero—, está prácticamente obligado…
Oh, el dormitorio. Penumbra. Luz solo desde el pasillo. Una cama grande. Esto sí que lo entiendo, esto sí que es “según las reglas”. Me impulsa un poco y caigo sobre ella, extendiendo brazos y piernas. Y sonrío. ¿Por qué, me preguntan? ¿Y yo qué sé? Tal vez porque todo está saliendo justo como lo imaginaba.
Maxim se tumba a mi lado. Ya está, hora de apagar el cerebro y encender los instintos. Si sigo pensando tanto, pasará cualquier cosa —hasta escribir una tesis doctoral en psicología— menos el propio proceso. Y es que tengo tantas ganas… Un deseo irresistible, diría yo, una necesidad.
Y todo tan suave y delicado, como si estuviera recostada sobre la superficie del océano y él me meciera en sus olas. Las emociones también llegan en oleadas sobre mi cuerpo encendido. Una respiración para los dos, manos entrelazadas, caricias tiernas, sentimientos y deseo fundidos en uno… Me derrito, me esparzo bajo sus caricias cálidas y francas. Ahora soy dócil y estoy dispuesta a experimentar. Intento parecer desinhibida, segura de mis movimientos, procurando transmitir toda la gama de sensaciones a través de mis caricias. Tal vez no sea muy hábil, pero lo hago de corazón y con todo el empeño posible.
Un momento y…
—¿¡Ania!? —no sé si se indigna o me reprocha que no lo haya dicho. Ya da igual…
—Tranquilo, todo está bien —le acaricio el hombro para calmarlo. Pobre, está preocupado. Mira, hasta le ha salido sudor en la espalda.
—¿Te duele? —me besa en la sien y luego en la comisura del ojo, intentando saber si lloro o no.
—Mejor imposible. Inspira, expira… y seguimos.
—Eres única… —murmura algo, espero que no sea un taco. Ya no presto mucha atención. Intento sentir el momento. Así es como quiero recordarlo: tierno, pausado, sensual…
Me acaricia la espalda y yo me derrito. Es tan agradable que estaría dispuesta a ronronear y gemir de placer.
—¿Ania?
—¿Mmm? —respondo.
—¿Duermes?
—Mmm…
—Tú… —Max estaba de lado, dibujando con los dedos en mi espalda, y ahora se recuesta boca arriba, dejando de hacer esos movimientos divinos. Se queda a medias, sin formular la pregunta. Sé de qué quiere hablar, pero no tengo ninguna gana de responder. ¿Y qué diría? ¿Mentir descaradamente diciendo que lo esperaba a él… al único e irrepetible? Si fuera un tonto, quizá colaría, pero así… Él no preguntará y yo no mentiré. Lo dejamos como está.
—¿Y tú… comes por las noches? —decido lanzar una pregunta mucho más importante.
—¡Claro que sí!… Por fin encontré a mi compañera de festines nocturnos. Vamos, tengo embutido casero, cecina, y mi abuela me mandó pepinos en salmuera…
—Ni una palabra más, o me ahogaré con mi propia saliva…
Y aquí estamos, a las tres de la madrugada, comiendo con devoción y sin pizca de remordimiento. Y bueno, Max es un hombre, pero ¿yo? No me reconozco… ¿Yo, la que no come después de las ocho?
—Esto no es embutido, es una obra de arte —me pongo otra rodajita en la boca y cierro los ojos de placer.
—Sí, mi abuela es una maestra en esto… Oye, Ania… —Max deja de masticar y me mira como si fuera a confesar algo… algo que no hay por dónde cogerlo. Oh, no, chico, no voy a dejar que arruines el momento. Hoy solo habrá amor, embutido y buen rollo.