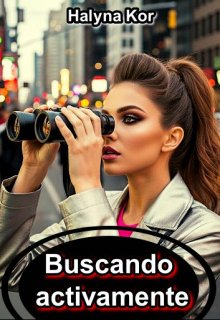Buscando activamente
Capítulo 26
Ania
La tierra se me escapa bajo los pies. El corazón se detiene. Olvido cómo respirar. Simplemente me quedo ahí, mirando con los ojos muy abiertos a los hombres sentados a la cabecera de la mesa. Son dos… y yo sola… Y además me siento hecha pedazos, como un puzle que se ha caído al suelo.
—Bien… —la voz potente de Stanislav Alexéievich recorre mi cuerpo como una descarga eléctrica, devolviéndome al sentido. Me dejo caer en la silla junto a la puerta y bajo la vista al cuaderno—. Por fin, los empleados del nuevo departamento han terminado su formación y, a partir de hoy, comienzan a trabajar a pleno rendimiento. He reunido aquí a los empleados de todas las divisiones que interactuarán directamente con el Departamento de Relaciones Internacionales. Vamos a empezar presentando a los nuevos miembros, y después hablaremos de todos los detalles de la colaboración.
Todos guardan silencio, o bien atentos a cada palabra del director general, o sin entender del todo lo que está pasando. Yo, en cambio, empiezo a comprender. Y todas aquellas medias frases y alusiones veladas adquieren un nuevo sentido. Pero, de algún modo, ya no importa…
—Todos ustedes conocen bien a Maxim —levanto la vista de golpe y miro al chico que ayer mismo me preparaba tortitas de plátano en el piso de su amigo… ¿amigo? Ahora estoy segura de que era su piso. En todo el interior hay algo personal, que apunta a su implicación, como si él mismo hubiera diseñado la decoración. Ayer no lo noté; hoy me resulta evidente—. Solo que lo conocían como Maxim, el mensajero. A partir de hoy es Maxim Stanislavovich, mi hijo, que ocupará el cargo de jefe del Departamento de Relaciones Internacionales. Y no, no es porque sea mi hijo, sino porque tiene la formación adecuada y dos años de experiencia en una empresa extranjera.
Nos miramos a los ojos. En mi mirada no hay ningún mensaje. Simplemente no sé cómo reaccionar. Vaya… primera vez… y con semejantes revelaciones.
—En cuanto al trabajo de mensajero… —tengo la sensación de que Stanislav Alexéievich me lo dice directamente a mí. Giro la vista hacia él. Pero no, su mirada recorre a todos los presentes; me lo ha parecido—. Fue una condición mía, que Maxim Stanislavovich aceptó sin problemas. Consideré que esta era la forma más rápida y adecuada de conocer a todos los empleados. Espero que no tengan quejas sobre el trabajo de Maxim como mensajero —pregunta en tono de broma a los presentes.
—No, no… Trabajó honestamente —gritan los más valientes y activos.
—Espero que, como jefe de departamento, tampoco nos defraude.
Yo, personalmente, creo que en mi caso incluso superó el plan.
El director general sigue hablando, pero yo lo escucho de fondo. Me encierro en mis pensamientos. Debería poner en marcha el cerebro y acordar con mi “yo” interior una estrategia de comportamiento, pero no puedo. Estoy desconcertada… aturdida… sin palabras… Me quedo así, con la cabeza gacha, hasta que oigo mi nombre. Y parece que no es la primera vez que lo dicen, porque lo repiten más alto de lo normal.
—¡Anna Vladímirovna!
—¡Ah! ¡Aquí estoy! —doy un salto, como si tuviera muelles en los pies. Me expongo a la vista de todos.
—Anna Vladímirovna organizó sus puestos de trabajo —explica el director general a los cuatro empleados sentados a su derecha—. Estará agotada, supongo. Espero que valoren su esfuerzo. Quiero destacar —ahora me mira directamente a los ojos— que, para ser una empleada que no recibió instrucciones directas de un superior, ha hecho un trabajo muy profesional. Ojalá tuviéramos más trabajadores tan proactivos en nuestro equipo. Muy bien hecho, Ania, siéntese. Creo que tendrá tiempo de sobra para conocer mejor al equipo.
Sonrío con contención y me siento. El elogio está bien, pero se siente como un soborno. Stanislav Alexéievich vio que su hijo entraba en mi despacho. Por alguna razón, estoy segura de que sabe de nuestras “relaciones amistosas”. Y encima, Max ayer pensaba ir a cenar a casa de sus padres… ¡Dios! ¡Quería invitarme a la casa del director general! Acabo de caer… Vaya compañía… la secretaria en audiencia con la alta dirección…
La reunión dura todavía media hora más, y hasta apunto algo en el cuaderno, fingiendo que sigo el hilo, pero mentalmente estoy muy lejos.
Ahora saldremos y… ¿qué? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo comportarme? ¿Y si Max hace como si ayer no hubiera pasado nada? ¿Y si tiene este tipo de aventuras cada semana?
De vez en cuando levanto la vista hacia él para comparar al Maxim de ayer con el Maxim Stanislavovich de hoy. La diferencia es abismal. Este hombre, con traje de negocios y el pelo peinado hacia atrás, no va a abrir la puerta de la recepción para preguntarme:
—¿Quieres un café?
No me invitará al “Kadrum”, no me llevará en moto, no bailará hasta caer rendido, no dirá tonterías ni contará chistes graciosos…
Este Maxim renovado me es desconocido. Si al antiguo apenas lo conocía, a este ni hablar: es un completo enigma.
¿Llorar, quizá? Frunzo un poco el ceño, intentando arrancarme una lágrima. Nada, ni una gota. Y, por otro lado, ¿de qué voy a lamentarme? Además, sería ridículo… Aquí, rodeada de un montón de gente casi desconocida, y yo montando un numerito con mocos y lágrimas. Me lo imagino vívidamente: todos corriendo hacia mí, intentando calmarme y preguntando qué me pasa. Y yo, sorbiendo por la nariz y tartamudeando, respondería: