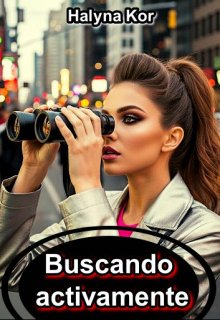Buscando activamente
Capítulo 28
Maxim
Ania entra en la sala de reuniones la última. Veo asomar su coronilla entre las espaldas de los abogados, pero ella aún no me ve. Por dentro, todo se me queda en suspenso, como si estuviera a punto de ocurrir algo irreparable. Las máscaras caen, mostrando el verdadero rostro.
Ayer debería haberle contado todo. Insistir en que me escuchara. Pero estaba tan despreocupada, quizá incluso feliz, que no tuve fuerzas para romper esa cúpula de cristal. Más tarde entendí que, con mi inacción, lo empeoré. Así será más doloroso. La ofensa más profunda… y el camino hacia el perdón, más difícil.
Siendo objetivo, no he hecho nada tan grave. Pero eso, desde el punto de vista masculino. La lógica femenina, para mí, es un misterio. Y con el carácter de Ania, es una selva impenetrable.
Y entonces, los empleados sentados le abren la vista completa. Se queda inmóvil. Como si le costara reconocerme. Sí, estoy un poco distinto. El estilo deportivo ha sido sustituido por el traje formal; en la cabeza, orden, no ese peinado de “me pasé los dedos”… En resumen, he activado el modo “jefe”. La voz de mi padre la devuelve a la realidad. Reacciona y se sienta lentamente en la silla junto a la puerta. Baja la vista al cuaderno y empieza a mover el bolígrafo, como si tomara notas.
En todo su aspecto hay desconcierto. Incluso cuando mi padre pronuncia su nombre para presentarla a los empleados del departamento, no reacciona de inmediato.
Papá empieza a elogiarla, hablando del trabajo que ha hecho, y Ania solo sonríe con modestia y vuelve a sentarse. Yo intento constantemente atrapar su mirada. Y ella, como adrede, mira a cualquier parte menos a mí.
Por fin, nuestras miradas se cruzan. En la suya hay vacío, como también en la mía. No sé qué mensaje poner en mis ojos, y Ania está en su propio mundo. Piensa otra vez. A veces, las chicas deberían apagar la mente y confiar en las circunstancias o en el azar. Claro que eso no es Ania.
¿Por qué, de entre millones de mujeres en el mundo, elegí precisamente a ella? Está llena de contradicciones. A veces acepta con facilidad las locuras que se me ocurren, y otras duda en cuestiones importantes que la afectan directamente. Lo curioso es que, en cada uno de sus estados, me resulta querida y cercana. Me entran ganas de abrazarla y besarla.
La reunión termina y Ania sale disparada la primera.
Quiero alcanzarla, llevarla a un rincón apartado y… decirle. ¿Pero qué? Temo que me cueste encontrar las palabras adecuadas.
Los empleados de mi departamento me rodean y empiezan a hacer preguntas sobre la organización de su trabajo. Intento concentrarme para no parecer, desde el inicio, “el protegido de papá”; estoy seguro de que algunos de otros departamentos ya me han puesto esa etiqueta. ¿Justificarme? No, no lo haré. Solo puedo decir que la decepción será mayor para ellos al final.
Procuro librarme de ellos lo antes posible y me apresuro al despacho. Ania ya tiene el bolso en la mano, lista para “salir pitando”. No me sorprende. Tan valiente, decidida y rápida de reflejos en situaciones críticas, pero tan cobarde a la hora de construir una relación. Cierro la puerta y hago clic en el pestillo.
—¿Hablamos? —no quiero presionarla ni asustarla, pero sé que mi mirada es intensa, preocupada. Y aunque no siento un peso de culpa, no estoy seguro de que el resultado de nuestra conversación me guste o despeje el malentendido.
Ania encoge un hombro, como diciendo que no le importa hablar, pero con su actitud deja claro que no promete nada.
Y hablo… pero las palabras no son las correctas. No transmiten lo que realmente siento, ni lo que ella significa para mí. Vacías. Sin sustancia. La sensación de que lo estoy estropeando todo se enrolla dentro de mí como un muelle. Decir “te quiero”… pero no es así. Hay simpatía, interés, apego, sentimientos… pero aún no es amor. Y si lo digo, sonará falso, y Ania lo sabrá. No es ninguna tonta. Ingenua, quizá, pero no una soñadora con gafas de color rosa.
—Créeme, que mi cambio de puesto no cambia lo que siento por ti. Me gustas. Nos lo pasamos bien juntos… Todo por esa estúpida condición de mi padre —y, diga lo que diga, suena a excusa. Y ese es el camino del débil.
—Creo que, en cierto modo, tu padre tenía razón… Su método para conocer al equipo ha resultado eficaz… —su respuesta me raspa por dentro. Además, tiene un regusto amargo, dolido. Probablemente, para Ania, todo este juego de “mensajero” sea incomprensible, desagradable e incluso repulsivo, porque parece un capricho de ricos que deciden burlarse de sus empleados.
—Ania… —me paso la mano por la cara con cansancio—, no es así. Tú lo sabes…
—Ahí está el problema, Maxim Stanislavovich: que no sé nada de usted. Y usted tampoco de mí. Todo es tan raro y enredado, ¿no le parece? —claro que me lo parece. Resulta que ella, desde el principio hasta el final, ha sido honesta conmigo, ha confiado… Y yo la he estado llevando de la nariz, contándole cuentos. Entiendo que no me he inventado nada extra, simplemente me desentendía de mis bienes, atribuyéndolos a un amigo inexistente. Pero fingir ser pobre no es un engaño tan grave.
—¿Por qué no empezamos de cero? De verdad me gustas mucho y no me gustaría que todo terminara así —parece que Ania se ha cansado de mis palabras vacías; se acerca a la puerta, hace saltar el pestillo y se dispone a salir.