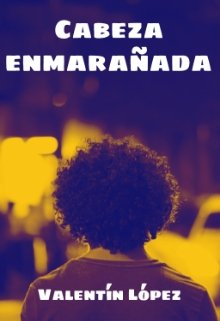cabeza enmarañada
El viejo en la colina
Apenas he recargado el hombro aplicando el peso de mi cuerpo, y la puerta de madera maciza, vencida en sus goznes, ha cedido crujiendo por la fricción contra la madera cruda del piso. Traspuesto el umbral, me he desembarazado de mochila y chamarra y las he echado con gesto abatido sobre las cobijas revueltas del camastro, pero he conservado puestos suéter y gorra. De un empujón he cerrado la puerta y me he quedado de pie un momento ante la habitación sombría. Luego me he internado entre las abultadas y toscas siluetas del mobiliario y he descorrido la cortina para que entre luz; al pie de la ventana, me he dejado caer en la silla y sobre la mesa he abierto la laptop.
Entonces me he quedado un momento contemplando las nubes arreboladas sobre la verde colina que se extiende más allá del umbroso recodo donde está enclavada la cabaña bajo los altos abetos en los linderos del bosque. Mientras observo el paisaje me he preguntado qué debo hacer ahora: seguir por la senda que me ha traído hasta aquí, a este remoto remanso de libertad, o desviarme del mapa en pos de una ilusión.
En eso ha atraído mi atención un perro que avanza y retrocede inquieto, brincando y moviendo la cola entre perentorios ladridos. Un poco después, ha asomado la cabeza de un hombre en su trabajoso ascenso por el sendero. En cierto momento se ha agitado su capa y él ha sujetado su sombrero encasquetándoselo hasta las orejas. Me he percatado de que a cada paso va clavando un grueso bastón de pastor en el suelo para afianzarse.
Siento el impulso de sacar la cámara, abro la ventana y enfoco la diminuta figura que apenas destaca en una toma abierta que abarca todo el panorama.
En lo alto de la colina, el hombre se ha parado a tomar un respiro y, repartiendo el peso de su cuerpo en piernas y bastón, ha levantado el rostro hacia las ominosas nubes.
Disparo en ráfaga.
Su robusta silueta y sus pacientes evoluciones me han parecido a la distancia las de un curtido anciano. Acaso sea ésa la razón de que verlo en esa postura me haya traído a la memoria la figura de mi abuelo cuando lo sorprendí con los brazos extendidos a las nubes, en un mudo y ciego clamor de sempiterna nostalgia. El viejo en la colina me ha remitido a ese vívido recuerdo de mi juventud. Lo he evocado como si hubiera sido ayer y no hubiese pasado ya una docena de años desde entonces. Como si no hubiese transcurrido casi un tercio de mi vida.
Guardo la cámara y echo una ojeada en torno, vislumbrando el relieve de los utensilios de cocina en desorden sobre la mesa del fondo, y el bulto de la ropa sucia apilada sobre el destartalado sillón. En este precario ambiente subsisto solo, sin comodidades. Así se sobrevive en estos parajes donde la existencia es dura e intensa y se siente en la piel.
Entonces me he dirigido a la cómoda sobre la que se acumulan mis enseres básicos de aseo personal. He girado la llavecilla que está en la cerradura y he abierto el cajón. He hurgado luego entre los papeles dispersos, extrayendo del fondo una maltratada carpeta. La he abierto y he leído en la hoja amarillenta de encima, a modo de título, la inscripción: «Cabeza enmarañada». Está escrita a máquina, con mayúsculas, y a renglón centrado. He pasado con los dedos las siguientes páginas, también mecanografiadas pero además, entre las manchas del tiempo, profusamente emborronadas con tachaduras y correcciones a mano. Esas palabras, a veces titubeantes y a veces pretensiosas, narran una historia pergeñada por mi abuelo. Debió de dedicarse con entusiasmo a ella cuando aún era un muchacho, al final de los años cincuenta del pasado siglo. Con el paso de los años ha de haber vuelto asiduamente a estas líneas para abrevar en sus confidencias y enmendar sus torpezas juveniles, según se lo fueran permitiendo sus rudimentos expresivos. Pero remontándonos a sus orígenes, estos ajados papeles alcanzan ya la venerable edad de sesenta y tres años cuando menos. Mi abuelo los guardó celosamente durante medio siglo de su dilatada vida. Nunca supe si alguna vez estuvo a su alcance dar una copia a la imprenta, pero tengo la íntima certeza de que nunca abrigó el interés de publicar un relato tan personal. Al contrario, se las ingenió para mantenerlo en secreto, como un tesoro de exclusivo valor privado. Aparte de su correspondencia sentimental, sólo en esta narración dejó constancia de sus inquietudes literarias.
Crecí con los consejos de mi abuelo, hasta que ambos partimos, cada uno a su destino. En la ausencia, en la lejanía, cuando he querido escuchar su voz, he recurrido a las mismas ajadas hojas en busca de consejo, aunque me temo que no siempre le he hecho caso. Ahora empiezo a leerlas y es como si mi abuelo me hablara.
¿Habrá llegado la hora de escucharlo? ¿Será el momento de escribir sobre Cabeza Enmarañada? Lo sopeso un largo rato. Acaso inspire a otros, como a mí me ha inspirado. Hay algo en la historia que cuenta, que encierra una enseñanza de vida.
Tal vez, a mis treinta y cuatro años, sea capaz de captar su belleza poética y discernir la actitud vital que palpita detrás de las palabras de mi abuelo.
Sólo hay una manera de saberlo: compartir el relato de Cabeza enmarañada. Pero antes, para dimensionar su contenido, debo contar la historia de mi abuelo. Y para eso, voy a empezar contando la mía.
Así que he de remontarme al 2008, cuando yo mismo era un muchacho que no había cumplido aún los veinte, y estudiaba el tercer semestre de comunicación visual en un sistema gubernamental universitario, a medias escolarizado y a medias autodidacta, que me obligaba a tomar clases los sábados. Entre semana debía arreglármelas para dedicar tiempo a los pesados encargos escolares de los profesores, sin descuidar un ápice mis arduos deberes en la finca de la familia.
#22154 en Novela romántica
#4782 en Joven Adulto
amor amistad juvenil, romance aventura drama, familia duelo pasado
Editado: 11.03.2023