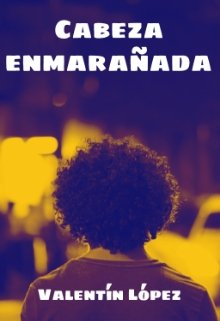cabeza enmarañada
Con la cabeza en las nubes
Mi abuelo tendría cincuenta y tantos años cuando me susurró, en secreto, que me contaría la historia de Cabeza Enmarañada. No se había comprometido a cumplir su promesa enseguida. Tan sólo había especificado que «algún día». Pero cuando uno es niño, pronto es demasiado tiempo. De modo que no habría pasado mucho cuando empecé a preguntarle:
—Abuelo, ¿cuándo me contarás la historia de Cabeza Enmarañada?
Él sonreía y, en tono confidencial, solía replicarme:
—Algún día, algún día…
Con el paso de las estaciones, yo me limitaba a contestarle:
—Siempre me dices eso, abuelo.
—Necesitas crecer para comprenderla —reponía como justificación.
Si conforme iba creciendo aumentaba en efecto mi capacidad de comprensión de esa historia, es algo de lo que ciertamente no tengo constancia. Lo que sí me consta es que en la medida en que iba remontando los inusitados años de la infancia, el interés por conocer la relación de hechos sobre este ignoto personaje, decaía. No obstante, seguía preguntándole al verlo:
—¿Cuándo me contarás la historia de Cabeza Enmarañada, abuelo?
Él replicaba:
—Algún día…
Cuando alcancé la adolescencia, ya ni siquiera esperaba que algún día de veras me contara quién era Cabeza Enmarañada y qué hazañas había emprendido que fuesen tan entretenidas como para atraer la atención de un imberbe. Sin embargo, notaba que personaje y proeza revestían, por alguna razón, verdadera importancia para mi abuelo. Por eso seguía intercambiando con él pregunta y réplica como un saludo secreto, como una especie de contraseña que mantenía viva nuestra prístina complicidad.
A los diecisiete años pregunté a mi madre:
—¿Qué es eso de Cabeza Enmarañada, madre? El abuelo me ha dicho por años que un día me contará la historia, pero hasta ahora no lo ha hecho. ¿Tú lo sabes?
Mi madre se limitó a decirme que de algo se había enterado en su juventud, pero que si el abuelo atesoraba esa historia, era que a él pertenecía y que, seguramente, quería conservarla para sí.
—Sin embargo —agregó—, si así lo decide te la compartirá cuando lo crea conveniente.
Los comentarios de mi madre tenían pleno sentido para mí y pensé que tal vez, en efecto, mi abuelo quería llevarse a la tumba la incógnita de Cabeza Enmarañada y que si era así yo debía respetar su deseo.
Así que cuando le preguntaba en secreto, en mis años de universitario, cuándo me iba a contar la historia de Cabeza Enmarañada, ya ni siquiera esperaba una respuesta. Mi abuelo, que con el paso del tiempo ya casi no hablaba, se contentaba con sonreír.
Como he dicho, esos años fueron tal vez los más pesados para mí hasta entonces: ayudaba a mi padre en el cultivo de la vid, cubría a mi abuelo en sus faenas, y mis deberes de universitario se hacían cada semestre que pasaba, más arduos.
Por suerte, entonces pude aprender mis primeras nociones de fotografía. Cuando tuve en mis manos la cámara y fui enseñándome a usarla, me dio una persistente sensación de complementariedad, de completitud. Como si algo de mí me hubiera faltado hasta entonces. No fue fácil al principio. Muchas veces, me hundí en la frustración. Hablando en jerga, el significado de la fotografía no se me reveló de forma instantánea. Antes tuve que esforzarme mucho para aprender los aspectos técnicos, incluso desde los más simples, como el triángulo de la exposición, la medición de la luz, la profundidad de campo, el enfoque… Pero después, la fotografía llenó mi alma. Técnicas, concepto artístico, todo me voló la cabeza. Pero no sabía cómo interpretar mis impresiones sobre esta actividad y las sensaciones que me trasmitía.
Entonces, en el quinto semestre, me atreví a mencionárselo al maestro.
No sabía qué esperar. Pero sí sabía que un juicio demasiado severo podría derrumbarme.
La licenciatura que cursaba era un programa académico de la Universidad Nacional Autónoma de México pero, mediante convenio, compartía éste y otros programas educativos con el sistema público de universidades de mi estado. Gracias a ese acuerdo, los estudiantes teníamos la fortuna de que profesores de la UNAM nos impartieran determinadas materias. Ése era el caso de la fotografía.
El maestro era un hombre bonachón y rechoncho, ya entrado en años, pero que conservaba aún su despeinada melena y presumía un mostacho entrecano. La hoja curricular que nos habían facilitado, ponía el énfasis en su experiencia dentro del campo de las artes visuales; él, sin embargo, tenía la debilidad de compartirnos anécdotas más entretenidas que instructivas. Así supimos que había incursionado en cine y televisión. También, que había fotografiado celebridades para revistas de moda, y había sido fotógrafo y documentalista para National Geographic. Incluso, llegó a ser contratado para dirigir home videos de chili westerns en los años ochenta.
—¿Cuáles, profe?— le preguntaron algunos compañeros en una de sus primeras clases, cuando todavía lo estábamos conociendo.
Pero él se negó a revelar títulos. Alguien en el fondo del aula aventuró que su filmografía seguramente podía encontrarse en línea.
—Búsquenla. No van a hallar ni un solo título porque dirigí esas películas con pseudónimo.
#22154 en Novela romántica
#4782 en Joven Adulto
amor amistad juvenil, romance aventura drama, familia duelo pasado
Editado: 11.03.2023