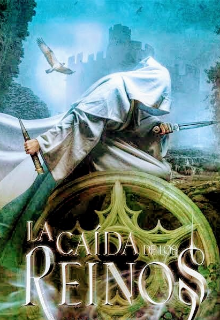Caida de los reinos
Prólogo
Nunca había matado hasta aquella noche.
—Hazte a un lado —susurró su hermana, y Jana se pegó al muro de piedra del
caserón.
Escudriñó las sombras que las rodeaban y echó un vistazo rápido a las estrellas,
que relucían como diamantes contra el cielo negro.
Cerró los ojos con fuerza y elevó una oración a la hechicera primigenia. Eva, ñ
concédeme la magia que necesito para encontrarla esta noche.
Cuando volvió a abrirlos, se quedó paralizada por el pánico: a diez pasos de
distancia había un halcón dorado posado en la rama de un árbol.
—Nos vigilan —musitó—. Saben lo que hemos hecho.
—Tenemos que irnos ahora mismo —repuso Sabina sin apartar la vista del ave—.
No hay tiempo que perder.
Jana se despegó del muro, ocultando la cara para que el halcón no la reconociera,
y siguió a su hermana hasta la puerta de roble macizo de la casa. Sabina apoyó en ella
las manos y canalizó su magia, reforzada por la sangre que había derramado antes.
Todavía le quedaban restos rojizos bajo las uñas, y Jana se estremeció al recordar la
escena. Las manos de Sabina brillaron con una luz ambarina y, un instante después, la
puerta se desintegró hasta convertirse en serrín.
La madera no era rival para la magia de la tierra.
Sabina miró a su hermana con una sonrisa victoriosa, pero se puso seria
enseguida al ver que Jana soltaba un respingo y la señalaba: de su nariz caía un hilo
de sangre.
—No es nada —Sabina se limpió la sangre y entró en el caserón.
Pero sí que lo era. La magia podía hacerles daño si abusaban de ella. Podía
incluso matarlas, si no tenían cuidado.
Sabina Mallius no tenía fama de ser demasiado prudente. No había dudado en
utilizar su belleza la noche anterior para conducir a su destino a aquel desconocido
que encontró en la taberna. Jana, en cambio, había vacilado antes de clavarle la hoja
afilada en el corazón.
Sabina era fuerte y apasionada, y no conocía el miedo. Jana, que seguía a su
hermana con el corazón en un puño, hubiera deseado parecerse más a ella, pero
siempre había sido la más prudente, la que trazaba los planes. La que había visto la
señal en las estrellas porque llevaba estudiando el cielo toda su vida.
La niña de la profecía había nacido y se encontraba allí, en aquella casa de piedra
y madera que contrastaba con las cabañas de adobe de la aldea cercana.
Jana estaba segura de que habían llegado al lugar adecuado.
Ella encarnaba la sabiduría; Sabina, la acción. Las dos juntas eran imparables.
Sabina dio un grito al girar por un recodo del pasillo y Jana apretó el paso, con el
corazón desbocado. En el oscuro corredor, iluminado tan solo por antorchas
parpadeantes clavadas en las paredes de piedra, un guardia aferraba a su hermana por
el cuello.
Jana no pensó; actuó.
Extendió las manos e invocó la magia del viento. El guardia soltó a Sabina y salió
despedido contra la pared, con tanta violencia que cayó derrumbado con un crujido
de huesos rotos.
Jana sintió un dolor agudo y punzante en la cabeza, y tuvo que contener el grito
que pugnaba por salir de su garganta. Se limpió la sangre espesa que le salía de la
nariz con manos temblorosas.
—Gracias, hermana —articuló Sabina acariciándose la garganta.
La magia, alimentada por la sangre fresca, las ayudó a caminar más rápido y les
aclaró la vista. Ahora distinguían con claridad los pasillos desconocidos y las
estrechas escaleras de piedra. Pero debían darse prisa: los efectos de la magia no
durarían demasiado.
—¿Dónde está? —preguntó Sabina.
—Cerca.
—Espero que tengas razón.
—La niña se encuentra aquí, estoy segura —avanzaron unos pasos más por el
corredor en penumbra y Jana se detuvo—. Aquí.
La puerta no estaba cerrada con llave. Jana la empujó y las dos hermanas se
aproximaron a una cuna de madera tallada. Contemplaron al bebé, envuelto en una
suave colcha de piel de conejo: era una niña de piel blanca, con un brillo sonrosado
de salud en las mejillas regordetas. A Jana se le iluminó el rostro con una sonrisa, la primera desde hacía muchos días.
—Es preciosa —susurró mientras extendía los brazos para levantar con cuidado a
la criatura.
—¿Estás segura de que es ella?
—Sí.
No había estado tan segura de nada en sus diecisiete años de vida. La niña que
sostenía en brazos, aquel diminuto bebé de ojos azules como el cielo y pelusilla que
algún día se convertiría en una cabellera negra como ala de cuervo, era la que
mencionaba la profecía. En el futuro contaría con la magia necesaria para localizar a
los vástagos, los cuatro objetos que contenían la fuente de toda la elementia, la magia
elemental: tierra y agua, fuego y viento.
Aquella niña poseería la magia de una auténtica hechicera, no la de una bruja
común como Jana y Sabina. Sería la primera desde hacía mil años, desde que Eva
caminara sobre la tierra. No habría necesidad de sangre ni de muerte para alimentar
su magia.
Jana había visto su nacimiento en las estrellas, y sabía que su destino era
encontrarla.
—Deja a mi hija donde estaba —gruñó alguien en la oscuridad—. No le hagas
daño.
Jana se dio media vuelta, apretando al bebé contra su pecho, y vio una mujer que
sostenía una daga cuya hoja brillaba a la luz de las velas. El corazón de la bruja dio
un vuelco: ese era el momento que tanto había temido.
—¿Hacerle daño? —los ojos de Sabina relampaguearon—. No tenemos ninguna
intención de hacerle daño. Ni siquiera sabes quién es, ¿verdad?
La mujer frunció el ceño por un instante, confusa, pero su mirada se endureció al
momento.
—No os la vais a llevar. Si tratáis de hacerlo, os mataré.
—No —Sabina alzó las manos—. No lo harás.
La madre abrió los ojos como platos y boqueó. No podía respirar: Sabina impedía
que el aire entrara en sus pulmones. Jana se dio la vuelta con el rostro desencajado,
pero todo terminó en un instante: el cuerpo de la mujer cayó al suelo, todavía
estremeciéndose pero ya sin vida. Las dos hermanas lo esquivaron y salieron de la
habitación.
Jana cubrió a la niña con su capa mientras salían de la casa y huían por el bosque.
A Sabina le sangraba mucho la nariz; había abusado de la magia. Las gotas rojas
marcaban su rastro sobre el suelo cubierto de nieve.
—Ha habido demasiada muerte esta noche —murmuró Jana cuando redujeron el
paso—. Demasiada. Lo detesto.
—No nos habría permitido llevárnosla. Deja que la vea…