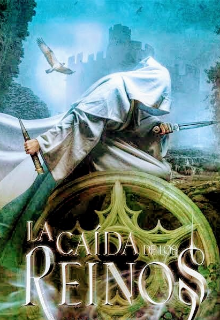Caida de los reinos
Capitulo 3 - Parte 1
Limeros
Le habían hecho una pregunta, pero Magnus no estaba atento. Cada vez que asistía
a uno de aquellos banquetes, los comensales le recordaban a un enjambre de moscas
tan molestas como imposibles de espantar.
Curvó los labios en lo que pretendía ser una sonrisa agradable y se volvió a la
izquierda para hacer frente a la mosca más ruidosa de todas. Llenó la cuchara de
kaana y la engulló sin masticar, intentando no saborearla. Echó un vistazo al trozo de
buey salado que había también en el plato de peltre; estaba perdiendo el apetito.
—Disculpadme, mi señora. No os he oído bien.
—Decía que vuestra hermana Lucía ha crecido mucho —repitió lady Sofía,
limpiándose las comisuras con una servilleta profusamente bordada—. Se ha
convertido en una jovencita encantadora.
Magnus pestañeó; detestaba aquella cháchara trivial.
—En efecto.
—Decidme, ¿cuántos años cumple hoy?
—Dieciséis.
—Es una muchacha encantadora, y tan amable…
—Está bien educada.
—Por supuesto. ¿Se ha comprometido ya con alguien?
—Todavía no.
—Ah… Mi hijo Bernardo es un chico muy esforzado y bastante atractivo; lo que
le falta de altura lo compensa con la inteligencia. Creo que harían buena pareja.
—Mi señora, creo que eso deberíais discutirlo con mi padre, no conmigo.
¿Por qué le había tocado sentarse al lado de aquella mujer? Además de ser aburrida, olía a moho y, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, a algas. Tal
vez hubiera salido de las aguas del mar de Plata y hubiera sobrevolado los acantilados
hasta llegar al frío castillo de Limeros, en lugar de cruzar la llanura helada como todo
el mundo.
Su marido, lord Lenardo, se echó hacia delante en su asiento de respaldo alto.
—Ya basta de hacer de casamentera, esposa mía. Tengo curiosidad por saber qué
opina nuestro príncipe acerca de los problemas en Paelsia.
—¿Problemas? —preguntó Magnus.
—Han estallado algunos disturbios provocados por el asesinato del hijo de un
vinatero…
Ocurrió hace una semana en un mercado, a la vista de todo el mundo.
—El asesinato del hijo de un vinatero —Magnus acarició el borde de su copa con
el índice—. Perdonad mi desinterés, pero no me parece digno de atención. Los
paelsianos son gente salvaje y proclive a la violencia. He oído decir que comen sin
problemas la carne cruda si el fuego tarda demasiado en encenderse.
—En efecto —lord Lenardo sonrió con malicia—. Lo singular del asunto es que
el asesino es un miembro de la alta nobleza de Auranos.
Aquello era algo más interesante.
—¿Ah, sí? ¿Quién?
—No se sabe, pero hay rumores de que la propia princesa Cleiona estuvo
envuelta en el altercado.
—Ya. Me temo que los rumores son como las plumas: tanto los unos como las
otras carecen de peso.
A no ser, por supuesto, que fueran ciertos.
Magnus conocía a la hija menor del rey de Auranos, una muchacha de la misma
edad que su hermana. La había visto en una ocasión, cuando eran niños, durante una
visita de su familia al palacio real de Auranos. No tenía ningún interés en volver a
visitar aquel país; su padre detestaba al rey auranio y, hasta donde él sabía, el
sentimiento era mutuo.
Abarcó la sala con la mirada y sus ojos se cruzaron con los de su padre, que le
observaba con fría desaprobación. Al rey le molestaba la actitud displicente de
Magnus en los actos públicos como aquel; le parecía una falta de respeto. Magnus,
por su parte, era incapaz de disimular, aunque tenía que admitir que tal vez no se
esforzara lo suficiente.
Levantó su copa de agua y brindó por Gaius Damora, rey de Limeros: su padre.
Los labios de este se afinaron.
Irrelevante, pensó Magnus.
No era asunto suyo que la fiesta tuviera éxito o no; al fin y al cabo, no era más
que una farsa. Su padre era un tirano que obligaba al pueblo a obedecer sus órdenes usando sus armas favoritas: el miedo y la violencia. Disponía de una auténtica horda
de caballeros y soldados que mantenían a sus súbditos bajo control. Aunque se
esforzaba mucho por mantener las apariencias y dar imagen de hombre capaz, señor
de un reino floreciente y próspero, la vida en Limeros era difícil desde hacía doce
años, cuando Gaius —el Rey Sangriento, el soberano del puño de hierro— heredara
el trono a la muerte de su padre, el muy querido rey Davidus.
Los problemas económicos aún no afectaban visiblemente a nadie que viviera en
palacio —al fin y al cabo, la religión limeriana prohibía el lujo y la ostentación—,
pero las estrecheces que pasaba el pueblo eran difíciles de ignorar. A Magnus le
molestaba que el rey no lo hubiera admitido nunca en público.
Sin embargo, los miembros de la corte recibían con cada comida una porción de
kaana, un puré de alubias amarillentas que sabía a lodo. Se esperaba que la comieran
para dar ejemplo, ya que aquel alimento era lo único que tenían muchos limerianos
para llenar el estómago durante su interminable invierno. Además, el rey había
mandado retirar de las salas del castillo los tapices más llamativos, dejando las
paredes frías y deslucidas. En la corte estaban prohibidos la música, el canto y el
baile. La biblioteca del castillo solo guardaba libros formativos; no quedaba nada que
sirviera de puro y simple entretenimiento. Al rey Gaius solo le importaban los ideales
limerianos de fuerza, fe y sabiduría; no le interesaban el arte, la belleza ni el placer.
Circulaban rumores de que Limeros empezaba a languidecer, como ocurría en
Paelsia desde hacía varias generaciones, debido al final de la elementia. La magia
esencial que daba vida al mundo se estaba secando igual que un cuenco de agua en el
desierto.
Según aquellos que creían en la magia, después de que las diosas rivales Cleiona
y Valoria se destruyeran entre sí cientos de años atrás, en la tierra solo habían
quedado trazas de elementia que ya empezaban a desvanecerse. La tierra de Limeros
se helaba todos los inviernos, y la primavera y el verano solo duraban un par de
breves meses. Paelsia agonizaba, su tierra cada vez más seca, árida y fría. Solo el país
de los auranios, al sur, parecía librarse de aquella decadencia.
Limeros era un país profundamente religioso, cuyos habitantes se aferraban a su
fe en la diosa Valoria durante aquellos tiempos difíciles. Sin embargo, Magnus
consideraba que la fe en lo sobrenatural, se manifestara como se manifestara, era
indicio de debilidad de carácter… con algunas excepciones. Contempló a su hermana,
sentada dócilmente a la derecha de su padre como invitada de honor en aquel
banquete que celebraba su cumpleaños.
Llevaba un vestido de un tono naranja con matices rosados que recordaba a una
puesta de sol. Era nuevo —Magnus jamás se lo había visto puesto— y estaba muy
bien confeccionado.
Mostraba la imagen de pujanza y perfección que su padre exigía a la familia real,aunque resultaba sorprendente aquel colorido, ya que el rey prefería los grises y
negros.