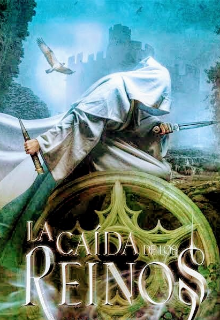Caida de los reinos
Capitulo 3 - Parte 3
Y desde luego, no sería con Lucía; Magnus no se atrevía a acariciar aquella idea
ni siquiera en sus sueños más disparatados. Los matrimonios incestuosos estaban
prohibidos por la ley y la religión, incluso entre la realeza. Si Lucía se enterara de sus
sentimientos, se sentiría asqueada, y Magnus no quería que dejara de mirarle con los
ojos brillantes por el afecto. Esa luz era lo único que le alegraba en el mundo.
Todo lo demás le hacía sentirse desgraciado.
Una sirvienta joven entró en la estancia en penumbra y se detuvo al verlo. Tenía
los ojos grises y el pelo castaño recogido en un moño prieto. Su vestido de lana
estaba raído, pero limpio.
—Príncipe Magnus, ¿puedo ayudaros en algo?
Por más que le torturara pensar en su bella hermana, Magnus se permitía algunas
distracciones sin importancia, y Amia le resultaba muy útil en más de un aspecto.
—Esta noche no.
—El rey ha abandonado el banquete para reunirse con la dama Mallius en el
balcón —repuso ella con una sonrisa cómplice—. Están cuchicheando. Interesante,
¿verdad?
—Tal vez.
Gracias a Amia, Magnus se había enterado de muchas cosas interesantes a lo
largo de los meses anteriores. La doncella estaba más que dispuesta a ser sus ojos y
oídos en el castillo, y no tenía reparos en espiar para él siempre que fuera necesario.
Unas palabras amables o un atisbo de sonrisa bastaban para contentarla y asegurar su
lealtad. Amia creía que Magnus nunca dejaría de ser su amante, pero sus esperanzas
carecían de fundamento; a no ser que la tuviera delante de sus ojos, el príncipe se
olvidaba hasta de su existencia.
Magnus le dio una palmada en la cintura a modo de despedida y se dirigió en
silencio hacia un balcón de piedra que daba al mar oscuro, sobre los acantilados
rocosos en los que se alzaba el castillo del rey de Limeros. Aquel era el lugar favorito
de su padre para retirarse a pensar, a pesar del viento cortante de las noches
invernales.
—No digas tonterías —susurró el rey en la balconada contigua—. Esos rumores
carecen de fundamento. No son más que supersticiones.
—Pues dame otra explicación —murmuró otra voz conocida: era la dama Sabina
Mallius, viuda del que había sido el consejero del rey. Al menos, ese era su título
oficial; el no oficial era el de amante del rey, una posición que ocupaba desde hacía
dos décadas. El rey no se molestaba en ocultárselo a la reina ni a sus hijos.
La reina Althea soportaba sus infidelidades sin quejarse. Magnus no sabía si a
aquella mujer de hielo a la que llamaba madre le importaba lo más mínimo lo que
hacía su marido ni con quién lo hacía.
—¿Alguna otra explicación para la crisis que atraviesa Limeros? —repuso el rey
—. Hay muchas, y ninguna de ellas está ni remotamente relacionada con la magia.
Vaya, pensó Magnus. Parece que los chismorreos de los campesinos se han
convertido en un asunto digno de la atención de mi padre.
—Eso no puedes saberlo.
Se hizo una larga pausa.
—Sé lo suficiente como para ponerlo en duda.
—Si comprobamos que esta crisis se debe en alguna medida a la elementia,
significará que estábamos en lo cierto o, más bien, que yo estaba en lo cierto. Y que
todos los años que pasamos esperando la señal no fueron tiempo perdido.
—Viste la señal hace muchos años. Las estrellas te dijeron lo que querías oír.
—Fue mi hermana la que vio las señales, no yo. Pero sé que estaba en lo cierto.
—Han pasado dieciséis años y no ha sucedido nada. Mi decepción crece día a día.
—Cómo me gustaría estar segura… —suspiró ella—. Sin embargo, tengo fe en
que la espera llegue pronto a su fin.
—¿Cuándo? —rio el rey sin humor—. ¿Cuánto tiempo he de esperar antes de
desterrarte a las Montañas Prohibidas por tus engaños? O tal vez deba pensar en otro
castigo más adecuado para ti…
—Te aconsejo que no lo pienses siquiera —murmuró Sabina con voz gélida.
—¿Es una amenaza?
—Es una advertencia, amor mío. La profecía sigue siendo tan cierta hoy como lo
era hace años. Yo creo en ella. ¿Y tú?
El rey tardó en contestar.
—Sí, yo también creo en ella, pero mi paciencia llega a su fin. No pasará mucho
tiempo antes de que este reino se hunda igual que Paelsia y acabemos viviendo como
campesinos miserables.
—Lucía ha cumplido dieciséis años; se acerca el momento de su despertar, no me
cabe duda.
—Espero que estés en lo cierto. No me gusta que me engañen, ni siquiera si eres
tú quien lo hace, Sabina —la voz del rey no mostraba un ápice de calidez—. Los dos
sabemos bien cómo reacciono ante las decepciones.
—Sé que tengo razón, amor mío —replicó ella en un tono igualmente helado—.
No te sentirás defraudado.
El rey echó a andar para entrar en el castillo, y Magnus se pegó al muro de piedra
para que no lo descubriera. La cabeza le daba vueltas; lo que acababa de escuchar le
desconcertaba. Se quedó inmóvil, observando cómo su aliento formaba vaharadas
blancas en el aire de la noche. Sabina se dispuso a seguir al rey al interior del castillo,
pero de pronto se detuvo, inclinó la cabeza, giró en redondo y miró directamente a
Magnus.
Un escalofrío recorrió la espina dorsal del príncipe, pero consiguió mantener una expresión neutra.
La belleza de Sabina no se había marchitado con el tiempo. Su cabello era liso y
negro, y sus ojos tenían el color del ámbar. Solía ataviarse con prendas lujosas de
tonos rojizos que marcaban las curvas de su cuerpo y destacaban entre la sobriedad
típica de los limerianos.
Magnus ignoraba su edad; en realidad, no le preocupaban demasiado aquel tipo
de cosas.
Sabina residía en el castillo desde que él era un niño, y siempre había mantenido
el mismo aspecto frío, bello y atemporal. Era como una estatua de mármol que se
moviera, respirara y se dignara mantener de vez en cuando conversaciones aburridas.
—Magnus, mi querido niño —dijo mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro.
Sus ojos delineados con khol negro mostraban recelo, como si adivinara que había
escuchado su conversación.
—Sabina… —saludó él.
—¿Por qué no estás divirtiéndote en el banquete?
—Ah, ya me conoces —replicó él secamente—. Prefiero divertirme por mi
cuenta.
Los labios de Sabina se curvaron un poco más mientras sus ojos recorrían el
rostro de Magnus, y el príncipe notó un cosquilleo desagradable en la cicatriz que le
cruzaba la mejilla.
—Por supuesto.
—Si me disculpas, quisiera retirarme a mis aposentos —Magnus estrechó los ojos
al ver que Sabina no se movía—. Adelante, Sabina. No querrás hacer esperar a mi
padre, ¿verdad?
—Bajo ningún concepto; detesta que le decepcionen.
Magnus esbozó una sonrisa gélida.
—Así es.
Al ver que ella seguía inmóvil, el príncipe se dio la vuelta y echó a andar con
calma. La nuca le hormigueó como si la mirada de Sabina pudiera rozarle.
La conversación que acababa de escuchar se repetía en su mente. Aquello no
tenía ningún sentido; Sabina y el rey habían hablado de magia y profecías, asuntos sin
duda peligrosos.
¿Ocultarían algún secreto sobre Lucía? ¿A qué se referirían cuando hablaban de
su despertar?
¿Sería una broma estúpida que se habían inventado para entretenerse? Si sus
voces hubieran sonado remotamente alegres, se habría inclinado por esa opción. Pero
no había sido así: en ellas había tensión, preocupación e ira.
Las mismas emociones que Magnus albergaba ahora en su pecho. No le
importaba nada en el mundo salvo Lucía, y aunque jamás le revelaría sus verdaderos sentimientos, haría lo que fuera para protegerla de cualquiera que quisiera hacerle
daño. Y ahora, su padre —el hombre más frío y peligroso que había conocido en su
vida— entraba en aquella categoría sin lugar a dudas.