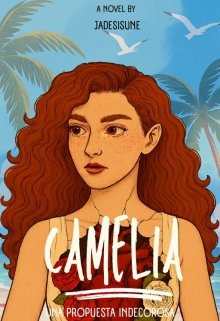Camelia. Una Propuesta Indecorosa
MI BOLITA DE AMOR
Camelia
Tengo recuerdos muy nítidos de aquellos días luego de regresar a mi país natal, se grabaron en mí con la precisión de una fotografía antigua: nítida, palpitante, silenciosa. A pesar de que utilizaban calmantes para relajarme y estuve dormida la mayor parte del tiempo, serán días que nunca olvidaré, el luto a mi pequeño bebé y por alejarme de ese hombre al que tanto amé.
Un luto sin rituales se acomodó dentro de mí como un huésped que no pide permiso. No era odio lo que sentía por Adrien, pero sí un remordimiento silencioso, una punzada que ni las palabras conciliadoras de Alexander lograban calmar. Tal vez él no tuvo culpa, pero… ¿y si todo esto pudo evitarse?
Mi bebé, el que aún habitaba en mi vientre, no tendría compañero de juegos, no conocería ese idioma secreto que los gemelos murmuran desde el útero como mi hermano gemelo y yo. Sin embargo, prometí llenarlo con todo el amor necesario para que la soledad no lo quebrara, para que supiera que lo amé desde que descubrí que era una pequeña bolita de células en desarrollo dentro de mí, una bolita de amor y esperanza, mí bolita.
Entre pensamientos que mordían y revoloteaban, cerré mi libro de fisiología, incapaz de retener una sola definición médica. Opté por perderme en el celular como quien busca distracción en un pozo sin fondo. Había decidido congelar mi último año de medicina y el más emocionante, el internado rotatorio, según decían. Pero nada parecía más urgente que conservar la vida que quedaba en mí.
Mi cuerpo y endometrio estaban débiles por el aborto al que fui obligada, robaron a mi hijo de mí, sin ningún consentimiento. Me sentía violada y ultrajada, y por más terapia que recibía, el odio hacia esa mujer, no desaparecía de mí.
Al menos tenía algo claro: lo académico y el resto, podían esperar. Él, no. Mi bolita me necesitaba, sana y fuerte, por él.
Una de las cosas que más me punzaban el pecho no era solo la ausencia —también la presencia—. Estela, con su terquedad llena de ternura, había congelado su último año en medicina para cuidarme. Por más que le insistí que no era necesario, su decisión permaneció como una raíz firme en tierra blanda.
Me rendí.
Le agradecí.
Y le agradecía cada día, con una mirada quebrada que contenía más palabras de las que podía pronunciar…
✿ ❀ ֍ ֎ ❀ ✿
Habían pasado semanas desde el incidente provocado. La psicóloga venía cada día, con palabras medidas y tacto delicado, pero a veces el miedo se acrecentaba tanto que sus frases se deshacían en mi mente como sal en agua. No podía levantarme sin ayuda. Ni siquiera para ir al baño. Pasaba las horas acostada, las piernas elevadas como si así pudiera sostener la esperanza y a él.
Las náuseas eran mi compañía constante, pero no podía ceder ante ellas. Vomitar significaba riesgo. Presión. Pérdida. Así que aprendí a contener todo aquello que no se quería mantener y luchaba por ser expulsado.
Estela, siguiendo las recomendaciones de la nutricionista, preparaba sopas tibias sin condimentos, arroz blanco que sabía a protección, jugos suaves y frutas que eran lo único que no me rechazaba el cuerpo. Acompañaban a las vitaminas como guardianes discretos de un milagro en formación.
Los cítricos fueron mi consuelo: La piña, dorada y jugosa, me sabía a gloria, un sabor que no solo acariciaba el paladar, sino que parecía despejar las sombras de mi alma tumultuosa. Estela, con su ritual amoroso, colocaba el maracuyá en el congelador, dejándolo enfriar justo hasta que la pulpa alcanzara esa textura helada que yo devoraba con una cuchara. Le añadía apenas un velo de azúcar, como quien sabe que los milagros no necesitan excesos.
A veces, el cuerpo me pedía coco, lo imploraba con urgencia muda. Y Estela respondía: creaba helados dulces y cremosos, grumosos como la nieve en Huancayo.
Luego comenzó a preparar paletas frutales, pequeñas joyas que guardaba como ofrendas en la nevera, esperando mis antojos o como recompensa por lograr algo tan sencillo y monumental como mantener la comida dentro de mí.
Cada bocado era más que alimento. Era resistencia. Era amor servido en loza tibia o fría. Era la promesa de que el cuerpo se puede reconciliar con la vida cuando encuentra ternura en lo cotidiano.
Y el cuerpo, como si hubiese escuchado esa fidelidad silenciosa, empezó a responder.
Al entrar en el cuarto mes, pude levantarme sola. El riesgo disminuyó y por primera vez en tanto tiempo, respiré como si no tuviera que defenderme de mí misma.
La barriga ya se insinuaba bajo mis camisetas amplias o mis floridos vestidos. Y me pareció que llegó el momento de tomar una decisión: llamaría a mamá. No le hablaría del embarazo aún, sin un padre, solo habría juicio, decepción, preguntas sin consuelo. Así que repasé conversaciones imaginarias con cautela, una a una, como si al ordenarlas pudiera evitar las grietas. Y entonces, sin más pretextos, marqué su número.
—Hasta que por fin te acuerdas de que tienes madre. Pensé que no sabría de ti hasta fin de año —exclamó mi madre, con ese tono que mezcla reproche y cariño como solo ella sabe hacerlo.
—Buenas tardes. Lo siento, madre. He estado atravesando un momento difícil… muy difícil —respondí, tratando de envolver la pena con cortesía—. ¿Cómo estás?
#319 en Joven Adulto
#4948 en Novela romántica
propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol
Editado: 25.10.2025