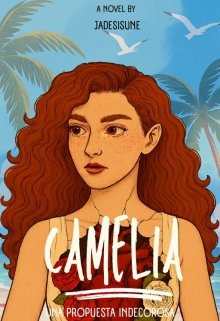Camelia. Una Propuesta Indecorosa
DON PINGUINO
Adrien.
Aterrado me recosté sobre el asiento rígido del aeropuerto, el metal frío de la estructura me atravesaba la espalda como un juicio silencioso.
Por más que le prometí a Camelia descansar esta noche y regresar en la mañana con calma, no podía hacerlo. El silencio del teléfono se alargaba como una cuerda tensa. Nadie sabía de ella. Y lo poco que supimos, fue que estaba enferma, con una infección estomacal, y eso lo dijeron en la clínica de Alexander. Pero sus palabras eran tan vagas como el eco en un pasillo de hospital vacío, se marchó con los resultados y fue lo último que se supo de ella.
Mi amigo movía sus redes con urgencia, quizás se había quedado sin batería... siempre le terminaba pasando por distraída. Pero ahora, su fragilidad era una caja de cristal suspendida en una cuerda, cualquier vibración por más mínima que fuese, podía romperlo todo.
Un medicamento, un mal cálculo o un minuto sin auxilio.
Miré mi boleto, sus bordes doblados por la tensión de mi mano y caminé hacia el abordaje con el corazón atrapado en la garganta. Activé mi lista de música. Los audífonos envolvián mis oídos como una caricia que no pedí, pero necesitaba. Entonces sonó una canción que ella adoraba. “Souvenir”, de Lasso:
“…Después de tanto juzgar y burlarme
Del amor a distancia
Ahora me veo contando kilómetros
Husos horarios y escalas
No sé de dónde vienes
Ni para dónde vas
Pero si lo permites te quiero acompañar
Porque no quiero a otra
Por muy cerca que esté
Voy a volver a ti después…”
Los primeros acordes se deslizaron como niebla por mis pensamientos, como si la música supiera más que yo de lo que estaba ocurriendo.
Me imaginé su voz, su risa entrecortada, esa forma en que me tocaba el brazo cuando me hablaba de canciones. La melodía me apretaba el pecho como un abrazo desde otro plano. Cerré los ojos. El aeropuerto giraba a mi alrededor en oleadas de luces difusas, anuncios distantes y pasos apresurados. Pero yo solo pensaba en ella.
Sin mirar la pantalla, activé un mix de Queen. Y dejé que los primeros acordes cayeran sobre mí y me acariciaran el alma. Me froté el rostro con ambas manos. El aeropuerto se volvió una caja de ruido y luces giratorias, mientras mi corazón batía con el ritmo de un tambor roto.
Las horas hasta Perú fueron una penitencia, escala en Lima y luego Chiclayo. El avión casi se sintió como un suspiro contenido que nunca terminaba de exhalarse. Me bajé con un fuerte dolor de cabeza, las venas de mi frente marcaron su protesta con ritmo propio. El estrés logró trepar como hiedra a mis sienes.
Pero al menos… estaba viva, Camelia estaba bien. Alexander la había localizado y Estela se hallaba con ella. No hubo detalles, solo ese escudo verbal que decía “están bien”. Y lo creí, porque lo necesitaba.
Quise traerles algo, pero en la carrera por alcanzarla, el aeropuerto fue solo una sombra atravesada. Apenas tuve tiempo de comprar un peluche de pingüino, algunos bombones, una bebida energética para mí y un King Kong —un dulce típico de la gastronomía lambayecana, que me supieron vender con nombre de historia y azúcar—. Agua para que se mantuviese hidratada y una sopa de pollo.
Fueron regalos improvisados. Tal vez exagerados o insuficientes. Mi único deseo era verla sonreír, que ella estuviese bien y fuese feliz.
Camelia se alegraba con lo mínimo, como quien encuentra belleza en un guijarro. Quizás por su infancia frágil o sus carencias, tal vez esa humildad suya que convertía cualquier gesto en alegría pura. Por eso quería bajarle la luna, si la pedía. Incluso si no.
El camino hacia el ambulatorio duró media hora, treinta minutos en los que la camioneta avanzaba como si también dudara. No entendía por qué dejó la clínica. Aunque supiese el motivo sin siquiera preguntarle: “Por economía”. Esa costumbre de pensar primero en los demás, pensando en no recargar mi sueldo limitado. Y me dolía pensarlo, porque jamás me perdonaría si algo les pasara por mi culpa.
Y el lugar… ni estacionamiento tenía.
Dejé la camioneta afuera, en una calle al frente. Tomé las bolsas y caminé hasta la entrada, porque no me permitieron entrar: “No se aceptan visitas a esta hora, menos a los hombres.”
Las palabras me cruzaron el pecho como un latigazo. Maldecí sin voz y saqué doscientos soles. Se los ofrecí al vigilante y sus ojos brillaron con duda. Aunque rechazó el gesto. Pero apreté su mano, dejé el billete como quien deja esperanza. Le expliqué y le prometí que solo entraría a verla. Que dormiría en la camioneta si era necesario. Solo quería asegurarme de que estuviese bien.
Finalmente, el guardia cedió y me dejó entrar, con la condición de salir en media hora. Y, si yo lo quería, me podía quedar en triaje, acompañándola, como una sombra que no perturba.
El ambulatorio olía a limpieza antigua y a murmullo reprimido, un aroma entre cloro y alcohol, se mezclaba con ese silencio hospitalario que se instala en las paredes como humedad. Caminé con pasos afanosos al área de observación, siguiendo los letreros algo descoloridos y esquivando al personal que cruzaba con papeles, bandejas o rostros tensos.
#319 en Joven Adulto
#4948 en Novela romántica
propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol
Editado: 25.10.2025