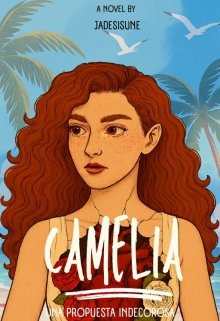Camelia. Una Propuesta Indecorosa
CERCA DEL FINAL
Camelia.
Estas últimas semanas habían sido un torbellino. Un vaivén de emociones que me arrastró sin tregua, hundiéndome en una depresión silenciosa. Frente a Adrien fingía estar bien —sonrisas ensayadas, gestos suaves, palabras medidas— pero la verdad era otra. Cada martes por la mañana, cruzaba la ciudad hasta la Posta de Huancayo, un centro de salud de primer nivel.
Y por “primer nivel” no me refiero a excelencia, sino a cercanía: el primer contacto entre la población y el sistema sanitario.
El lugar era modesto. Apenas un par de médicos para atención primaria, un psicólogo —el mío—, una nutricionista, dos obstetras y una pequeña farmacia. Pero era suficiente. Económico, accesible, y perfecto para mis controles prenatales. Agradecida de que todo estuviera bien, regresé a casa al final de la tarde, con el cuerpo cansado, pero el alma un poco más ligera.
Adrien ya había vuelto de su viaje de negocios, dormía profundamente en nuestra habitación, envuelto en la penumbra del atardecer. Dejé mis cosas en una silla, con cuidado de no despertarlo, y me dirigí a la ducha. El agua tibia me acarició como si supiera lo que callaba. Me quedé allí un rato, dejando que el vapor borrara las sombras del día.
Al salir, me sentí renovada. Con un impulso casi infantil, decidí sorprenderlo con una cena hecha por mí. Sabía cuánto le encantaban los sándwiches Monte Cristo, así que busqué la receta y me puse manos a la obra. Rosa estaba durmiendo —mi madre—, y eso me daba libertad. Ella odiaba que me acercara a la cocina. Decía que yo era un desastre andante, que iba a arruinar su santuario culinario. Adrien, por su parte, prefería que no hiciera esfuerzos. Siempre pedía comida a domicilio, cuidándome como si fuera de cristal.
Pero esa tarde, me sentía capaz, fuerte, viva.
Puse a hervir agua para el café, al que le agregaría leche. Mi bebé, emocionado por la expectativa, saltaba dentro de mí como si celebrara la ocasión. Rellené los panes con jamón, queso y un toque de mostaza con miel. Luego, en una sartén caliente, dejé que la mantequilla se derritiera lentamente, añadiendo apenas un suspiro de ajinomoto para darle ese sabor ahumado que tanto me gustaba.
La cocina se llenó de aromas cálidos. El vapor del café, el crujir de la mantequilla, el susurro de la tarde que se deslizaba por la ventana. Y yo, en medio de todo, me sentía por fin parte de algo hermoso.
Mientras la mantequilla se derretía lentamente, batí el huevo con leche tibia, una pizca de sal y un toque de pimienta. Sofreí los tres sándwiches de Adrien, dorándolos con cuidado, como si cada vuelta en la sartén fuera una caricia. Luego seguí con los míos, pero al ver que la mantequilla escaseaba y que la grasa me caía pesada por el embarazo, decidí cambiar de rumbo: un chorrito de aceite, ajos machacados, y el aroma sublime del sofrito llenó la cocina como una promesa.
El hambre me hacía salivar. Pasé los panes por la mezcla y, guiada por un impulso, espolvoreé orégano sobre ellos. Justo cuando iba a llevarlos al sartén, algo se movió mal. No sé si fue mi mano, mi pie, el universo. Lo cierto es que no escuché el estruendo de la sartén contra el suelo. Solo escuché mis propios gritos, desgarradores, al sentir el aceite hirviendo bañarme el pie.
El dolor era insoportable, pero respiré hondo, intentando no asustar a mi bebé. En medio del silencio que siguió a mis alaridos, escuché el clic de la puerta de la habitación de mi madre. Pensé que saldría, que correría a auxiliarme, pero no. Ese sonido fue el de una llave girando. Se encerró y me dejó sola.
La quemadura ardía, pero lo que más dolía era ese cuchillazo invisible, el abandono de la sangre que me engendró. La mujer que me dio la vida… y que ahora me negaba auxilio.
—¿Qué te pasó? ¿Por qué gritas? —Adrien apareció de pronto, alterado, con los ojos llenos de preocupación.
—Mi pie… el aceite… me quemé… —apenas podía hablar entre sollozos.
Sin pensarlo, me tomó en brazos. Me cargó como si fuera frágil, como si pudiera romperme. Me llevó al baño, llenó una bañerita plástica con agua y sumergió mi pie. Yo, abrazada a él, lloraba sin consuelo. No solo por el dolor físico, sino por todo lo que ardía dentro de mí.
Adrien me acariciaba, murmuraba palabras suaves, quería llevarme al hospital. Pero me negué, era solo una quemadura. No valía la pena molestar a nadie. Aunque en el fondo, lo que más me dolía era que ya me habían dejado sola cuando más lo necesitaba. Al menos él estaba de vuelta.
Poco a poco, el agua fría comenzó a calmar la quemadura. Sentí el alivio como una caricia lenta, pero mi cuerpo seguía temblando, sacudido por el dolor. Tenía el rostro empapado en lágrimas, la blusa húmeda por el llanto, y me descubrí sentada en el regazo de Adrien, envuelta en su abrazo como si fuera un refugio.
Cuando los espasmos de llanto disminuyeron, me dejó con cuidado sobre el inodoro y se agachó para revisar mi pie. Me incliné también, temerosa. Estaba rojo, hinchado, y tres líneas blancas lo cruzaban como cicatrices de luz: las marcas que habían quedado protegidas por las tiras de la sandalia. El contraste entre mi piel intacta y la quemadura, era brutal.
Adrien intentó sacar mi pie del agua, pero apenas perdió contacto con el frescor, el dolor volvió como una ola furiosa. Llorando, lo hundí de nuevo. Me sentía rota. Dolida. Avergonzada de ver la preocupación en su rostro, esa mezcla de amor y desesperación que lo ponía entre la espada y la pared: sus ganas de correr al hospital, mi terquedad, mi embarazo.
#319 en Joven Adulto
#4948 en Novela romántica
propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol
Editado: 25.10.2025