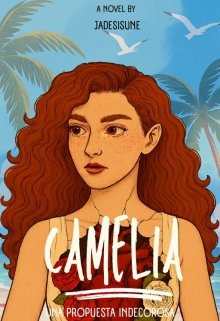Camelia. Una Propuesta Indecorosa
DONDE EMPIEZA EL MAR
Camelia
No sé quién pasó peor noche, si Adrien o yo. Lo cierto es que dormí muy mal. Al despertar, abrir los ojos fue una batalla: apenas lo lograba, los sentía irritados y los volvía a cerrar. De no ser por el dolor punzante en el pie, habría seguido hundida en ese sueño roto.
A mi lado, Adrien dormía profundo. Bajo sus párpados cerrados se dibujaban ojeras oscuras, y su respiración era lenta, casi ceremoniosa. Dormía con tal entrega que me dolía despertarlo. Pero el dolor era insoportable. Con la mayor suavidad que pude reunir, me senté y me arrastré lentamente hasta alcanzar mi pie.
—¿Qué pasó? ¿Te duele mucho? —preguntó Adrien entre un bostezo y los ojos entreabiertos.
—Sí —respondí, sintiendo una punzada de culpa por haberlo despertado.
Con un solo movimiento, se incorporó y se colocó justo a mi lado. Mi barriga, enorme y tensa, me dificultaba moverme con delicadeza. Por suerte, tenía a mi dulce esposo, quien con gestos suaves pero precisos retiró la tela que cubría la herida.
El dolor me hizo contener el aliento. Mi pie estaba rojo, hinchado, y tres ampollas inmensas coronaban el área quemada. Solo donde las tiras de las sandalias habían protegido la piel se mantenía intacto, dividiendo la quemadura en tres partes, con más de la mitad de mis cinco dedos incluidos.
Una de las ampollas se había adherido al pañuelo casi seco, y al retirarlo, se rompió. Un pedazo de piel se fue con él, dejando escapar un líquido entre claro y amarillento. La visión me revolvió el estómago. Ahora entendía por qué el dolor era tan feroz. Lo más probable era que tuviera una quemadura de segundo grado.
Me quedé en silencio. No por falta de respuesta, sino porque en ese instante, mientras él sostenía mi pie con tanto cuidado, sentí que el dolor era compartido. Que, en ese cuarto, donde el amor y el cansancio dormían juntos, cada herida encontraba su espejo.
Adrien me miró con una mezcla de ternura y exasperación. Su voz, aunque irritada, temblaba de preocupación.
—¿Ya vas a ir al médico o vas a esperar que se gangrene?
La mirada que le di bastó para que Adrien saliera en silencio de la habitación, con sus artículos de baño en mano.
No era cobardía, era conocimiento. Como estudiante de medicina, sabía exactamente lo que me harían en el hospital, y ese saber me aterraba. Por eso lo había evitado la noche anterior. Mi yo interior rezaba que no fuera tan grave, pero la suerte no me sonrió. Si esperaba más, la herida podía infectarse, y entonces sí, todo empeoraría.
Suspiré, agotada. Con mucho cuidado, gateé hasta recostarme junto a mi pingüino de peluche. Me sentía hundida en un abismo oscuro que no hacía más que crecer. Mi madre no tenía la culpa de la quemadura, pero sus palabras agrias, sus quejas constantes y su actitud indiferente habían desmoronado mi estabilidad emocional. Si no fuera por Adrien y el pequeño que crecía en mí, no sabría qué sería de mí.
—Vamos —susurró Adrien en mi oído, ayudándome a incorporarme.
Ya estaba duchado, afeitado y vestido. De su cabello dorado caían pequeñas gotas que lo hacían brillar aún más. No pude contenerme.
Para su sorpresa, empecé a sollozar. Me había aferrado tanto a él y a su amor, que esta vez, las lágrimas eran de felicidad. Asustado, buscó mi rostro, pero yo le ofrecí una sonrisa agradecida. Tomé su mano, y juntos fuimos al baño.
Con gran cariño secó mi cabello, dejando fugaces besos por todo mi cuero cabelludo. Me besó y me ayudó a vestir.
Mientras yo le daba forma a mis rizos con crema para peinar, él buscaba mi bolso con todos mis exámenes y ropa de emergencia, que apenas ayer había preparado.
Me colocó mi casaca y se enfundó en la suya. A pesar del frío, opté por usar las sandalias que habían salvado parte de mi piel. No podía usar calzado cerrado, y aquellas quedaban perfectas en el área no lastimada, me las puse con cuidado.
Salimos tomados de la mano. Al llegar a la entrada, vimos a mi hermano salir de la casa contigua. Ya estaba subido en su trimoto, a punto de marcharse, cuando nos vio. Nos saludó con la mano y corrió hacia nosotros. Su emoción se desvaneció al ver nuestros rostros cabizbajos.
—¿Qué chuchas pasó? ¿Por qué están tan decaídos?
—Me quemé cocinando... —dije entre sollozos—. Volteé el sartén sin querer y el aceite me bañó el pie…
—Dios… ¿qué hizo mi amá?
—Nada, la mujer esa ni apareció. Y tampoco es que la necesité —respondí con rabia, solo de recordarla.
Ambos me miraron confundidos. Seguro lo atribuyeron a mis hormonas y al malestar. Adrien, inocente en la situación, probablemente pensaba que ella estaba dormida o ebria y no se enteró de nada. Solo yo sabía la verdad.
Cada paso que había dado movió las tiras de la sandalia, perforando las ampollas y reventándolas. La sangre y el líquido plaquetario, bañaban mi pie. Enrique, angustiado al ver mi pie, se ofreció a llevarnos. Adrien me cargó hasta sentarme en la trimoto.
Y yo, adolorida y agotada, enterré mi cabeza en el pecho de Adrien hasta que, por fin, llegamos a la posta de la ciudad.
Como lo temía, la limpieza fue atroz. Con gasas y suero fisiológico frotaron toda la herida, retiraron la piel flácida de las ampollas y aplicaron una crema refrescante con sulfadiazina de plata. Cubrieron el área quemada con una gasa y me vendaron todo el pie. Me recetaron paracetamol para el dolor y me indicaron volver tres veces más para limpiar la herida.
#319 en Joven Adulto
#4948 en Novela romántica
propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol
Editado: 25.10.2025