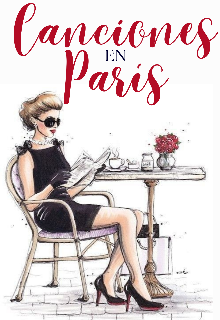Canciones en Paris
Dos
Subiendo por la Sacre Coeur se dibujaban las calles que conducían a la cafetería bistró de los Meyer.
Todo resultaba extraño ante mis ojos. Los olores, peculiares, flotaban por los edificios del barrio en un cielo ya postrero que nos seguía los talones. Las voces, disonantes, me parecieron una mezcla de lenguas foráneas que se entrechocaban entre sí y creaban una atmósfera expectante.
Era una desconocida para esta ciudad. Todo lo que yo pudiera recordar de París, era mentira.
Las reglas habían cambiado.
No había espacio para estacionar el vehículo y nos vimos en la obligacion de dar vueltas por Montmartre hasta conseguir donde parquear. Treinta minutos en el auto donde fuimos intimidados más de una vez por más conductores cuya paciencia la podríamos contar con los dedos de las manos. Sacre Coeur, como de costumbre, seguía siendo el icono de la ciudad, y no era un secreto para para nadie que estuviera henchido de turistas. De aquí de allá. Del monumento hasta la plaza Du Tertre, el flujo de gente era inimaginable.
Colín parecía sorprendido al ver tantas personas reunidas en un mismo sitio.
—¡Todos los días...! —dijo mientras se bajaba del auto y zapateaba en direccion a Du Tertre—, ¡los malditos 365 días! Ils sont partout, les étrangers
Colín era argentino, llevaba más de cinco años viviendo en Francia gracias a una visa de trabajo, y hasta la fecha el gobierno aún no respondía a una posible residencia definitiva, pero se sentía tan francés como el croissants.
—Excuse moi, excuse moi.
Mientras nos haciamos camino hacia la cafetería, Colín me explicó su parentesco con los Meyer. Al parecer, compartía lazos con la familia gracias a su madre, que se casó con el monsieur Gerard hacía más de una década, y hoy está mujer se hallaba descansando plácidamente en el cementerio de Montmartre, asentamiento donde su hijo le visitaba con azaleas cada mes. «Joyce y Raphael son mis hermanastros, y de Gerard podría decir que es la única figura paternal que he tenido», comentaba desleído mientras miraba la hora una y otra vez en el rejoj virtual de su muñeca.
—¡Cuidado con las bicicletas! —exclamó Sandra, sujetando a Colín del brazo.
—¡Hey, animal! ¡No ves por donde conduces! —el deportista se limitó a mostrar el dedo del medio—, ah, ¡no tienen remedio! ¿Por donde iba? ¡La cafetería! Por ley soy uno de sus dueños. Colaboro por aquí y por allá. Siempre que me lo piden... pero ultimamente se les está haciendo costumbre llamarme más de tres veces a la semana. Gerard sabe bien que sus hijos no saben administrar ni sus vidas, pero aún así insisten en darles una dosis de responsabilidad... pero a este punto creo que nos está saliendo más caro el remedio que la enfermedad, temo que les ha quedado algo grande la labor y es mi momento de poner orden en el gallinero.
Yo dejaba que las personas me contaran todo lo que les placiera decirme y, asintiendo en automático tras finalizar cada monólogo, me fingía interesada en sus problemas.
No era la consejera ni la platicadora más abnegada para esta labor: tenía fama de no escuchar a nadie siempre que la situación se tornara un poco aburrida a mi gusto.
Como ahora.
—¿Es aquí? —pregunté en cuanto cruzamos la avenida.
Sandra me sacó de dudas.
—Es la de la esquina, la que le cuelga las buganvillas por el toldo, ¿la ves? —la señaló con su dedo, como si yo no pudiese verla desde mi posición—, la mayoría de los parisinos prefiere desayunar aquí. Es casi un símbolo para la ciudad. Pues verás, luego de la segunda guerra mundial, la cafetería se convirtió en un lugar de encuentro para las víctimas que habían conseguido escapar de los alemanes. Cuando los Nazi atacaron Francia, los Meyer hicieron de este lugar un refugio para los damnificados, poniendo en peligro su integredidad por lo que creyeron correcto en su momento. Entenderás el peligro que corrían —tragué en seco—. Con el tiempo, el precio de estas actividades, ocultas a los ojos del gobierno, trajo la ruina a los Meyer: el día de la redada los gendarmes de la ciudad allanaron la casa y posteriormente arrestaron a quien estuviera por delante. Los Meyer fueron acusados de traidores, y más tarde enviados a campos locales de exterminio. En 1944, tras finalizar la guerra, uno de ellos sobrevivió y fundó esta cafetería. ¿Esperazandor, no crees?
—¿Siri te dijo todo eso?
—No es necesario —oigo risas inocentes a mis espaldas, seguido de un suave, pero fuerte taconeo—, la cafetería tiene su propia web. Puedes visitarla cuando quieras: contamos con servicio a domicilio.
—Un poco descarado tu marketing.
Pero había conseguido capturar mi interés.
De pie ante ella, observé la cafetería.
Bautizada como la "Demoissel", se erigía un sitio de ensueño con toldos color borgoña y caligrafia dorada. El lugar emulaba esas tiendas maravillosas que facilmente podrías encontrar en Pinterest con un simple vistazo. Calqueada a lápiz, parecía una cabaña de juguete de esas que tanto habría deseado tener en mi infancia y nunca pude tener. Aquel lugar me trajo recuerdos de mi niñez. De verdad estaba hecha para cumplir su propósito: recibirte como en casa. Jadeando, nos presentamos ante el portero; y Joyce Meyer nos dio la bienvenida.
Antes de que pudiera al menos saludarle, Joyce me entregó una de las camelias que sostenía en su mano izquierda.