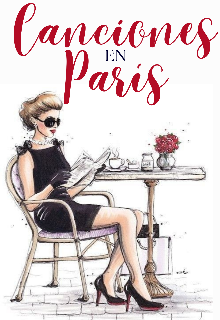Canciones en Paris
Tres
Acordamos vernos el fin de semana, dos días después de nuestra charla en la cafetería.
Las horas transcurrieron deprisa pese a que no había salido del departamento desde que Colín nos fue a buscar a la Demoiselle. Mi anémico cuerpo, siempre cansado, no manifestó deseo alguno por pasear por los bulevares o plazoletas parisinas, de modo que me anduve entreteniendo con las aplicaciones de mi celular, los viejos libros que había comprado de segunda mano y, en probar todos los deliciosos postres que Sandra me hacía bajar en las tardes.
Sandra tenía la costumbre de convertir la hora del almuerzo en un verdadero festín; pasaba la mayoria del día en la cocina, y cuando al fin se desocupaba, llegaba a sus manos una nueva receta que de inmediato ponía en práctica. A la comodidad de mi puerta no habían parado de llegar comidas cubanas, que yo probaba con verdadero entusiasmo, consciente de que me haría subir de peso tarde o temprano.
Porque estaba llevando una vida sedentaria en silencio. De repente, había perdido el interés por el mundo, y aquellas cuatro paredes que me rodeaban se convirtieron para mí en un lugar seguro.
Cuando al fin descubrí que me estaba sucediendo, no podía creerlo.
—Te estás divorciando —dijo Sandra, que una tarde entró a mi departamento para asegurarse de que aún respiraba—, ahora mismo estás de duelo.
Lo cierto es que yo no sabía como moverme sin que alguien lo hiciera a mi lado. No acostumbraba la soledad.
Desde que tengo uso de razón, mi madre había cargado conmigo a todos lados, a sus trabajos me había llevado y sentado en esquinas hasta la hora de salida, y luego Leandro haría algo parecido conmigo pero en sus reuniones de negocios. Ahora que no tenía a nadie que me hiciera de compañía, sentía un profundo vacío en mis entrañas.
Reflexionando sobre esto, encontré que lo mejor que podía hacer era despejarme un momento. A medio día me hallaba impaciente por encontrarme con Raphael Meyer.
—¿Qué crees que deba ponerme? —le pregunté a Sandra—. ¿Algo relajado o algo más bien elaborada?
—¿A dónde dijiste que iban...? —contestó, con el cuerpo apoyado en el gabinete.
—Todavía no lo sé —admití, saqueando mi maleta—: tal vez a un bar.
—¿A un bar? ¡Clásico de Raphael! ¡No conoce más lugares que las inmundas tascas que visita!
—¡Hey, yo lo sugerí!
—¡Y habrá quedado más que encantado, sin duda! ¡Nada le gusta más que los cigarrillos y el licor barato!
Ignoré la regañina de Sandra tanto como pude y continúe hurgando en mi maleta.
Convencida en no traer conmigo alguna prenda que hubiera comprado con la plata de Leandro, cogí de mi armario los desaliñados ropajes que solía ponerme cuando iba a la universidad, y quise conservar porque eran valiosos para mí.
Era un crepúsculo maravilloso el que se asomaba tímido por mi balcón. Los colores de la tarde se vertían delicados por la edificación del frente y yo, emocionada por encontrarme con Raphael, me probaba dos o tres conjuntos razonables que Sandra construyó para hacerme lucir, no como una treintañera divorciada; como las patas de gallina que surcaban mis ojos insinuaban con descaro, sino como una elegante mujercita deseable.
Cuando terminé de acicalarme, el velo del anochecer flotaba sosegado por la calle de la Rue-Saint-Denis. Los faroles pintaban de amarillo las concurridas calles y los transeúntes se movilizaban en oleadas por las avenidas. Yo usaba un vestido de tela rasa a juego con una chaqueta de cuero negro afelpada por dentro. Lo más sencillo que pude arrebatarle a mi maleta: sin lentejuelas que pudieran intimidar a mi compañero de por medio. El cabello, que por más que intentaba alisármelo terminaba esponjándose por la humedad, lo aplasté lo más que pude con mis manos untadas de acondicionador, esperando así, que nadie se diese cuenta que llevaba cinco días sin lavármelo.
Una vez alistada tomé mi bolso, cogí las llaves del automóvil de Sandra que se hallaba apartado en una cochera doblando la esquina y, le pedí entre risillas que me deseara la mejor de las veladas. «¡Suerte! ¡Ah, y no le desgastes mucho, que mañana trabaja!», dijo guiñándome un ojo. Yo respondí poniendo los ojos en blanco, seguido le saqué la lengua y me encaminé a trompicones hacia el recinto del edificio, igual que una chiquilla traviesa.
Siguiendo las indicaciones de Raphael, en once minutos me hallé estacionada al frente de un viejo edificio de la Rue-Saint-Anne. Llamé a su celular, contestó al segundo repique.
«¡Gaby! —Su voz sonó fingida—. ¡Pensé que no vendrías! ¡Ah! ¿Ya estás a fuera? ¡Enseguida bajo! ¡Espérame! ¡No, Joyce, no puedes venir con nosotros! —En la línea se oía una canción de Scorpions y los ladridos de un perro—. ¡Voy bajando! ¡Ah, no consigo las llaves! ¡Vete a la mierda Joyce! ¡No te incumbe!». No era la acogida más apasionada del siglo, pero preferí no decir nada al respecto, me recliné en el asiento, extraje de mi cartera una caja de chicles mentolados, saqué uno, lo mastiqué, le chupé todo el sabor y luego lo boté.
Diez minutos después vi salir a Raphael, quien cerró la puerta de la recepción con un estruendoso golpe, luego se giró en dirección al balcón de su apartamento para asegurarse de que nadie le espiaba. Nadie lo hizo. Se encaminó hacia la puerta del copiloto y en un parpadeo, su trasero ya estaba besando el sillón. Me saludó con un beso en la mejilla que yo correspondí con la más pueril de mis sonrisas: haciendo como que no había oído ninguna de sus disputas de hace un rato.