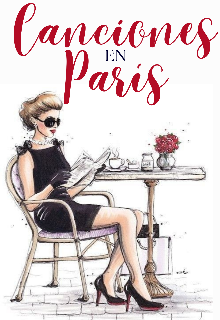Canciones en Paris
Nueve
Joyce me esperó dos horas sentando en un banco de la plaza de Tertre.
No sé qué hizo durante todo ese tiempo, pero cuando al fin me vio salir de la peluquería, algo en su mirada descarada me dijo que de buena gana me habría estrangulado ahí mismo. Impávida, me defendí alegando que hacía más de dos semanas que no me retocaba el pelo, y las raíces no perdonaban.
No le hizo ninguna gracia mi explicación.
—¿En serio, Gaby, justo hoy?
—Justamente hoy, Joyce, y ahora, me gustaría que me dijeras lo linda que he quedado.
—Estás muy bonita, miss Eyre —refunfuñó, cruzándose de brazos—, pero a la próxima no me hagas esperarte tanto. ¡Y con este frío! ¡Pudo haber pescado una neumonía!
—Exagerado —contesté, visiblemente ofendida—, Espérame un poco más. Creo haber olvidado algo en la peluquería.
—No hablarás en serio, Gaby.
—Es en serio —y sin darle oportunidad para responder, salí corriendo como una niña traviesa hacia la peluquería, oyendo a mis espaldas como Joyce se arrepentía de haberme ayudado.
Pero él no sabía lo que le aguardaba.
Manteniendo la calma, la recepcionista me entregó mi cartera más un regalo sorpresa que había comprado esta mañana por mi departamento antes de venir aquí.
Ella me sonrió.
—Es usted muy afortunada —me dijo, con ese tono melancólico de las mujeres que nunca han recibido obsequios así.
Me llevé las flores al pecho e inhalé su peculiar olor. Era un arreglo en verdad precioso.
—Lo soy.
Me despedí de las estilistas y en un tono cargado de complicidad les pedí que me desearán un poco de suerte —porque de verdad la necesitaba, y temblaba ligeramente por que no sabía todavía como reaccionaría ante mi gesto—, ellas, emotivas, me alentaron a proseguir.
Le llegué por la espalda. Sin hacer ruido, caminé de puntitas hacia el banco donde Joyce escuchaba música con esos audífonos de cable que hacía mucho pasaron de moda, le rodeé los esbeltos hombros con mis brazos, y me sorprendí cuando este no hizo ademán de apartarme.
—Lo siento —le entregué el arreglo de lilas y peonias que tanto furor y desconsuelo despertaron entre las estilistas—, por esperarme tanto.
Al verlas, sus mejillas se encendieron de un bermellón preciosísimo.
—Miss Eyre espera que la perdones —dije, tomándome el atrevimiento de jugar con el gorro de lana que le cubría del frío. Joyce tomó el ramo de flores y se lo quedó mirando, anonadado—, también quiere que entiendas que me arreglé especialmente para ti.
—¿Es esto una cita? —ahora observaba la dádiva con ojitos calculadores—, si lo hubiera sabido, también te habría traído algo, no sé, un cigarrillo tal vez.
En modo de reprimenda, le jalé con suavidad uno uno esos rizos castaños que pendía sobre su frente.
—Yo no me arreglé para ti —musitó más tarde, con un poco de pena en su voz.
Sentí ternura ante aquella confesión. Sin apartar mis manos de sus hombros, observé a un prometedor Joyce Meyer. No me había mentido respecto a su ropa. Usaba un estilo austero y sombrío que deduje no debía de variar con frecuencia.
No había empeño en su ropa, pero eso no le restaba personalidad.
Joyce era un hombre de aspecto sencillo. Lo más destacado de su persona era la forma en que llevaba el cabello, largo y tomado hacia atrás, casi como su hermano, pero con la diferencia de que tenía rasurada la cabeza hasta las orejas, y el pelo le crecía corto por los costados.
No llevaba tatuajes.
—Hace un día espléndido, ¿no crees? —me descubrí asintiendo lentamente. Contábamos con un cielo despejado, muy azul, que invitaba a caminar por toda la ciudad—. ¿Sabes lo qué significa?
—¿Qué significa?
Joyce alzó los dedos, apuntando hacia el cielo.
—Dos palabras, Gaby: Champs-Elysées
Creo que si pudiera describir lo que veo, no me alcanzaría el tiempo y el talento para hacerle justicia. París era tan romántica como histórica. Casi como en una película, caminamos por en medio de una senda de flores que nos acompañó hasta la entrada de los Campos Elíseos, cerca de las tullerias. Había algo en el aire que llenaba de vigor mis pulmones y me invitababa a dejarme llevar por mis más femeninos instintos. Joyce se dio cuenta de este detalle y no perdió oportunidad para derramar sobre mí un pedazo de la elegante parisina.
Desde su oriunda perspectiva, Francia era más sangrienta que romántica, y su historia un poco más compleja. No me extenderé mucho sobre el tema, Joyce era todo un conocedor, sin lugar a dudas, y algo en mi interior me decía que en su momento fue todo un estudiante ejemplar. Dejé que me peroraba todo lo que quisiera.
Con el ramo de flores en su mano derecha, y la izquierda jugueteando de cuando en cuando con la mía, me hizo un breve recorrido de la ciudad.
—Gaby, justo en este instante, caminamos por más o menos cuatrocientos años de historia francesa... —me decía tímidamente, como cuando los niños quieren demostrar cuánto saben sobre un tema y por alguna razón temen a que no se les tome en cuenta.