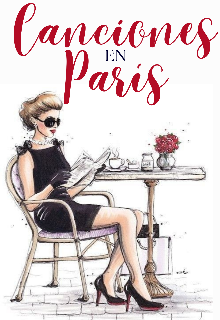Canciones en Paris
Diez
Llamaron a mi puerta a las dos de la madrugada. ¿Quién será? Pensé, mientras me levantaba con desgana de la cama y me echaba a los hombros un batín de gamuza.
Sé que no es usual recibir visitas pasada la medianoche, pero en mi caso no me pude figurar en ningún instante de que se pudiera tratar de algún ladronzuelo.
Y no me equivoqué.
Era Sandra quien tocaba, ojerosa, al borde del llanto y con la máscara de pestañas corrida debajo de los ojos.
Antes de que pudiera preguntar sobre qué hacía despierta a tales horas de la madrugada, Sandra se apresuró a balubear entre llantos que, dotada para entender los malestares típicos de mi especie, acabé por relacionar con la ausencia maliciosa de Navarro.
Al parecer, Navarro no había vuelto a la hora acordada, y Sandra no había pegado el ojo desde entonces. Se encontraba preocupada por su paradero, por no decir que histérica.
—Tal vez se le acumuló el trabajo en la oficina, eso es todo —sugerí forzosamente, con la amenaza de ser expulsada del reino de Dios por decir mentiras.
Con los ojos entrecerrados, apoyé la cabeza en la puerta para poder mantenerme en pie.
Sandra no me creyó, por supuesto. Dijo entre lágrimas que el teléfono de Colín se hallaba sin señal desde hace más de tres horas, y antes de eso, como si la ignorara a posta (que era lo más probable) sus llamadas caían directo al buzón de mensajes.
—Sé que algo anda mal —dijo, repitiendo las palabras como si intentara creérselas.
Hice lo que estuvo a mi alcance para quitármela de encima —eran las dos de la madrugada, y no tenia cabeza para estas cosas—, pero ella no se fue de mi departamento.
Sandra no quería estar sola mientras se torturaba imaginando escenarios violentos donde su prometido yacía malogrado en algún rincón de la ciudad.
Una parte de mí deseó que estuviera en lo cierto y Colín se encontrara herido ahora mismo y no bajo los encantos de alguna mujerzuela de la noche.
Apiadándome de su situación, me hice a un lado para que se buscara un asiento por ahí en donde más le placiera.
Se quedó parada a mitad de la antesala, llorosa, trémula, perdida. No conseguí hacerle caminar ni un solo paso más y, ya que la tenía enfrente, reconocí que estaba en un estado tan alicaído que me trastocó considerablemente. ¿En dónde había quedado aquella mujer risueña y cantarina con quien había estado conviviendo estos últimos treinta días?
Le ofrecí que compartiésemos cama mientras esperábamos; se negó, titiritando, cambié de plan; la invité a que se tomara un shock de una botella de Brandy que guardaba en el gabinete italiano; se negó. Resoplé con fastidio.
No estaba hecha para consolar a nadie, y mi mejor esfuerzo no estaba dando resultados: me vi en la obligación de improvisar.
—¿Qué me dices si le buscamos al trabajo? —dejé caer, dirigiéndome con pasos resueltos hacia la mesita de noche para esconder con un trapo sucio la caja de somníferos que me había robado de la casa de los Meyer y, que ahora mismo surtían efecto en mí.
Un destello de miedo relampagueó en sus ojos hinchados.
—Es muy tarde —dijo, mientras se abrazaba a sí misma.
—Puedo ir yo en tu lugar, ¿dónde dijiste que trabajaba?
—Tres calles más abajo de la Rue-Saint-Anne.
—Perfecto.
Voy tras mi cartera, tras mi teléfono y tras una bolsita de Carámbanos azucarados que se tanteaban debajo de mis sábanas de corazones.
No sé porque accedí tan deprisa a darme fuga en mi propio hogar, pero, dadas las circunstancias, no se me ocurrió mejor solución que enlistarme a la noble causa. Si la suerte estaba de mi lado, que algo me decía que así seria, no tardaría en encontrar a Navarro en algún bar de mala muerte a unas cuantas cuadras de su oficina, bebiendo coñac de a chupitos mientras una varonesa de dudosa salud le sacudía los pechos en la cara.
Pero no conté con lo siguiente.
Tomando un valor y una seguridad hasta entonces impropia en ella, Sandra se me plantó enfrente.
—Voy contigo —dijo en un hilo de voz, sorbiéndose los mocos.
Le insistí en que no se preocupara, que a mí no me molestaba salir un instante en busca de mi mejor amigo y, adaptando un tono de voz cariñoso, procedí a recomendarle lo bien que le caería que descansara un ratito. Evadió mi sugerencia y, envalentonada por una posible infidelidad, se aupó en las escaleras, encaminándose a su apartamento.
Al rato regresó con las llaves de su descapotable y un cárdigan negro que le llegaba hasta las rodillas.
Mi sexto sentido me dijo enseguida que me había metido en aprietos.
Pero acuciadas por empezar la travesía, enfilamos como obedientes soldados por la vereda despoblada.
En el transcurso del camino no se oía ni un alma.
A ratos nos llegaba a lo lejos el vago sonido de unos maullidos que, o eran producto del viento, o provenían de algún animal callejero. Aprieto los dientes cuando Sandra se dirige hacia la cochera para dialogar con el gendarme y solicitarle con prontitud la liberación de su vehículo. Mientras todo eso sucede, yo, castañeando como un perrito faldero, sostengo la lánguida sospecha de que no debería estarme metida en un lío semejante, pero, exenta de prudencia, ahí estaba.