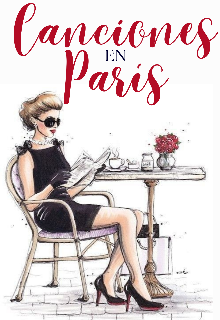Canciones en Paris
Doce
Cuando llegué a mi departamento me encontré con una pequeña sorpresa abandonada frente a la puerta. Observé el regalo con una expresión cargada de confusión.
Era lo bastante grande como para contener un pony adentro, pero lo suficientemente pequeña como para contenerlo.
¿Acaso Colín había encargado algo por MercadoLibre y se había olvidado de decirme? No sería la primera vez. En la universidad hacía lo mismo; sin embargo, nunca había pedido nada tan descomunal, y hace años que no estábamos en la universidad.
Por un fugaz instante, se me cruzó por la cabeza la idea descabellada de que alguien se había confundido de dirección, y que en cualquier momento vendrían a reclamar el obsequio.
No me atreví a tocarlo: era ilegal hacer esta clase de cosas.
Pero aquello no hizo más que ponerme nerviosa.
Me cuestionaba qué hacer con la caja cuando la señora encargada del aseo se pasó junto a mí y me dijo:
—Me parece que tienes un admirador muy inseguro, niña —di un pequeño respingo cuando esa voz estridente llamó tras mis espaldas: áspera y quebradiza como el crujir de una rama. Me di la vuelta lentamente y me encontré con el rostro huraño de la señora, que me miraba tosco desde la esquina—, ha estado dando vueltas por aquí toda la mañana, créeme: no fue hace mucho que dejé de limpiar sus pisadas. Es este un trabajo tan ingrato...
—¿E-estuvo alguien aquí? —tartamudeé, estremeciendome ante la idea de que mi marido había venido por mí y me esperaba ahora mismo tras la puerta.
Apreté las manos contra mi bolso, con el corazón subiendo a galope por mi garganta. No estaba preparada para verle, aún no.
La anciana captó la turbación en mi mirada y trató de tranquilizarme.
—El gendarme no le quitó nunca el ojo de encima —me explicó con una calma irracional mientras yo contenía las ganas de vomitar en las plantas del piso de al frente—, pero si no estás tranquila con ello, aún podemos denunciar.
Intentando no parecer una chiquilla asustada, apoyé la espada contra la pared del pasillo, permitiendo que mi frecuencia cardíaca se alineará con mi razón.
Una a una, mis sospechas se fueron minimizando.
Leandro no estaba en París, y menos esperándome tras la puerta.
Dejé escapar un suave suspiro: de alguna manera este pensamiento me trajo tranquilidad, muy contrario al turbulento vértigo que suponía verle de nuevo.
—Es muy amable de su parte, pero no será necesario —saqué las llaves de mi cartera y me di la vuelta, dispuesta a enfrentar lo que sea que hubiera dentro de esa caja.
La señora suspiró, y negando por lo bajo, añadió:
—Cuando tengas otro pretendiente, niña, por favor dile que deje tus obsequios en recepción —mascullaba entre dientes mientras se alejaba por el pasillo—, le harías un bien a estos juanetes... y a tu mente: qué cara has puesto, Dios mío...
Me hubiera gustado decirle que hasta la fecha no tenía ningún pretendiente qué presumir ni a ella ni ante nadie. Pero me reservé la humillación. Con saber que aquel regalo no venía de Leandro, me bastaba.
No habría sabido que hacer si así fuera.
Con toda la calma del mundo, abrí la puerta de mi departamento y me llevé conmigo la misteriosa caja blanca que hacía poco me hacía subir la bilis por mi garganta.
Un admirador... eso había dicho la anciana. Los admiradores no te causaban infartos al corazón. Bien. Me coloqué de rodillas y con una tijera que guardaba en el bolso para momentos especiales, corté los lazos que mantenía uniforme su envoltura.
El papel empezó a caer como tiras por mis muslos.
—Veamos que tienes adentro —mi curiosidad iba en incremento.
Para cuando terminé, la misteriosa caja no era más que un montón de cartón desperdigado por toda la habitación, y el obsequio que tanto horror me había conferido, ahora me hacía estallar en carcajadas.
Me reía de mi misma mientras sujetaba contra mi pecho la carta que Joyce había escrito para mí.
—Un obsequio por otro obsequio —la carta estaba sutilmente perfumada, y era tan delicada al tacto que no pude evitar confundirla con el más suave pétalo de rosa—. Creí que te gustaría. Creí que querrías usarlo. Ahora que has decidido empezar de nuevo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Dicen que París es la madre de la moda. Bien, eso significa que no debemos decepcionarla.
A comparación de la tarde anterior, esta vez Joyce Meyer sí parecía dispuesto a impresionarme. Se había preparado para nuestro encuentro, lo que implicaba más empeño en su vestimenta.
Debo reconocer que lucía más galante que todas las veces que le había visto antes. Contuve el aliento, intentando no parecer interesada. Pero fracasé y le recorrí vivaz con la mirada. Otras mujeres preferían no dejar a relucir ninguna emoción que demuestre al pretendiente que está haciendo bien su trabajo, pero ellas no eran yo, y hacía rato que no salía con alguien de categoría decente.
Pues si esto no era una cita, no sé que lo era. Tomando el control de mi cuerpo, eché a andar en su dirección.
—Oí que seremos padrinos —me dijo en cuanto me vio llegar al lugar acordado, a la hora acordada.