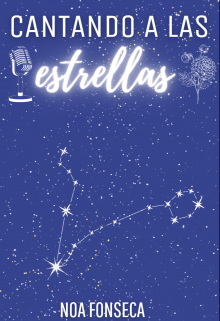Cantando a las estrellas
Diez años antes (2)
Diez años antes
Take pictures in your mind of your childhood room
Memorize what it sounded like when your dad gets home
Remember the footsteps, remember the words said
- Taylor Swift
—¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaaaaños feliz!
La canción sonaba fuerte, desafinada y preciosa. Angelica la cantaba como si estuviera en un concierto de pop, mi madre hacía palmas a destiempo, y papá… bueno, papá solo movía los labios sin cantar, pero tenía esa sonrisa de "estoy muy orgulloso de ti", que valía más que todas las canciones del mundo.
Siempre me ha encantado soplar las velas de cumpleaños. Sentir el calor de las llamas tan cerca, cómo te arden un poquito los mofletes mientras todos te miran esperando. Ese momento raro en el que no sabes si reírte, mirar a todos o simplemente mirar las velas como si fueran la cosa más interesante de la Tierra. Yo siempre me quedaba mirando el fuego. Me gustaba cómo bailaban las llamas, el sonido bajito del fuego al arder, la cera cayendo y pegándose al pastel como si también quisiera formar parte del recuerdo.
Y luego venía el deseo. El momento más importante.
Mi madre siempre decía que si lo contabas, no se cumplía. Así que me lo guardaba. Lo repetía para mí como si fuera un secreto sagrado. Un mantra silencioso que me agarraba por dentro, que me llenaba el pecho de ilusión. Este año mi deseo era el mismo que el anterior. Y el anterior al anterior. Que la música me encontrara. De verdad.
No solo en mi habitación cerrada, cantando bajito porque me daba vergüenza que me oyeran. Ni en esas actuaciones del colegio donde todo el mundo aplaudía porque había que hacerlo, no porque les gustase. Quería que alguien me escuchara de verdad. Que mi voz fuera algo más que un juego para mí. Que sirviera para algo. Que importara.
Y luego soplé las velas. Con todas mis ganas. Como si el universo necesitara que yo me lo tomara en serio para concedérmelo.
Mamá aplaudió como si hubiese visto algo mágico. Bueno, para mí sí lo era.
—¡Muy bien! ¡Ahora que alguien traiga el cuchillo antes de que Dahlia se lo coma todo de un soplido! —bromeó papá.
Me reí, con la cara roja todavía. Angelica me sacó la lengua con una sonrisa, y yo se la devolví. Ella era tres años mayor, pero a veces se comportaba como si tuviera cinco menos.
—¡Regalos, regalos! —gritó, dándose un par de palmadas—. Que se viene lo bueno.
—Primero el de mamá —dijo mamá, levantándose y entregándome un paquete que tenía un lazo enorme y dorado.
Lo abrí con cuidado, aunque por dentro me moría de ganas de romper el papel. Y ahí estaba. Un cuaderno. Pero no uno cualquiera. Era azul oscuro, como el cielo cuando ya casi es de noche, y tenía dibujadas un montón de estrellitas por la portada. Algunas brillaban un poco con la luz.
—Para que empieces por algo antes de hacerte famosa —me dijo mi madre, dándome un beso en la mejilla—. Y para que dejes de escribir canciones en servilletas. Ya no tengo sitio donde apuntar la lista de la compra.
Me reí, abrazando el cuaderno. Me gustaba. Mucho. Me encantaban las estrellas. Y escribir. Y ahora tenía un sitio solo mío.
—Tienes magia, ¿sabes? —añadió mamá—. No todas las niñas de once años pueden contar cosas tan grandes con palabras tan pequeñas. Eso es especial.
No sabía qué decirle. Solo asentí, y lo abracé más fuerte. Lo que me dijo se me quedó dentro, muy adentro. Como esas piedras bonitas que te encuentras en la playa y guardas en el bolsillo aunque estén mojadas y pesen.
Luego me dieron otro regalo.
—Este es mío —dijo Angelica, pero papá la miró con una ceja levantada.
—Angelica… —advirtió él.
—Vale, vale. Era de papá, pero yo lo envolví. Y se lo di. Así que cuenta como mío también.
Abrí el envoltorio deforme, sí que lo había envuelto Angélica. Era un micrófono. Azul brillante, de esos con un altavoz incluido debajo de la cabeza. Lo vi y casi grité de emoción.
—¡Es genial! —dije, abrazando a los dos—. ¡Gracias!
Angelica puso una canción, y acabé cantando. Con el micrófono en la mano, haciendo como si estuviera en un escenario. Cerraba los ojos, movía las manos, me inventaba letras. Mi madre aplaudía. Mi padre grababa con el móvil, aunque le temblaba tanto la mano que seguro salía todo movido. Y Angelica hacía los coros en broma desde el sofá.
—¡Señoras y señores! ¡La futura estrella internacional del pop, directamente desde su salón, Dahlia Allen! —dijo Angelica, como si presentara un programa de televisión.
Me reí. Me encantaba. Me encantaba sentirme así. Como si todo fuera posible.
Después del “concierto”, nos tiramos en el suelo del salón. Mamá se tumbó boca arriba y yo me senté a su lado, con un boli azul. Le empecé a pintar la cara. Bueno, no toda la cara. Solo le repasé las pecas con puntitos azules. Decía que tenía un mapa de estrellas personal. Yo le decía que eso era imposible. Que nadie tenía tantas pecas. Pero ahora me gustaban. Mucho.
—¿Sabes qué? —me dijo ella, mirando el techo mientras yo le dibujaba en la cara.
—¿Qué?
—Que si alguna vez llegas muy alto, no olvides mirar abajo. Que a veces hay cosas bonitas aquí también.
—¿Cómo qué?
—Como este momento.
Se quedó en silencio un segundo. Y luego susurró:
—Prométeme que vas a seguir cantando, aunque el mundo diga que no puedes.
La miré. Y asentí.
—Lo prometo.
Y lo decía en serio.
Ese día fui feliz. De verdad. Como pocas veces más lo sería.
Y todavía no lo sabía, pero ese cuaderno sería lo único que me quedaría intacto cuando todo lo demás se rompiera.