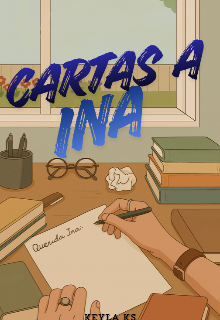Cartas a Ina (#1)
Capítulo 4
Will
¿Cuál es la necesidad de que ciertas asignaturas sean obligatorias?
Matemáticas, Lengua, incluso Historia, tienen sentido. Pero Educación Física no. No consigo entenderlo y, por eso, vuelvo a discutir con el profesor Stevenson.
Me niego a participar en la clase. No es por falta de condición física —a riesgo de sonar engreído, tengo buen físico—, sino porque no me apetece terminar empapado en sudor para después enfrentar el viento frío y pasar el resto de la semana resfriado.
<Eres un puto mentiroso>
Bueno, quizá sea una verdad a medias.
—¿Todo el año va a ser así? —pregunta Stevenson, sin molestarse en bajar la voz.
Algunos alumnos se giran para mirarme.
—Sí.
No levanto la vista. No hace falta. Conozco esa sensación: la de estar en el centro de la atención sin haberlo pedido.
Stevenson suelta una risa breve, tensa, como si se planteara arrojarme un balón a la cara por mi idiotez.
<No lo culpo, yo lo haría también.
>Las conciencias que se callan son más bonitas.
—De acuerdo. Entonces siéntate. Al final de la clase te quedarás a limpiar la cancha.
Camino hacia las gradas mientras siento las miradas clavadas en la espalda. El suelo frío se filtra a través de las zapatillas. Me siento, saco el libro de Química y lo abro directamente en la página correcta. No necesito buscarla.
Comienzan los estiramientos. Stevenson da instrucciones con el silbato colgando del cuello. Yo resuelvo mentalmente el ejercicio siete, escribo el resultado y paso al siguiente sin borrar una sola vez.
—¿De verdad no vas a correr? —Brandon se detiene frente a mí, respirando con dificultad—. A ti te gustan estos ejercicios.
—No.
—El año pasado superaste al profesor en la carrera de relevos —añade Sharon, acercándose—. No te molestaba esta clase.
Cierro el libro durante un segundo. Lo abro de nuevo, creyendo que sería razón suficiente para que mis amigos noten la indirecta de que me dejen a solas.
—Algo cambió —insiste Brandon—. ¿Qué es?
Miro a mis amigos por encima del marco de los lentes mientras me los acomodo sobre el puente de la nariz usando el dedo medio, dándoles una respuesta silenciosa. Vuelvo la vista a los dibujos de células y moléculas, ignorándolos.
—¡A la pista! —grita Stevenson—. Y tú, Wil, observa bien cómo se corre. Tal vez te sirva para recordar que te gustaba y dejes el papel de imbécil.
Aprieto los dedos contra la tapa del libro hasta que me duelen.
Sí, me gusta correr.
Me gusta la sensación de velocidad, el ritmo constante, el mundo reduciéndose a respiración y pasos.
Lo que no me gusta son las comparaciones.
Me acuerdo de los aplausos. De las miradas. De aquella voz en la tribuna diciendo que me parecía a él. A mi padre.
Desde que supe que fue uno de los mejores atletas de su universidad, decidí mantenerme al margen. Ya ocupa demasiado espacio en mis recuerdos. No pienso darle lugar en mi presente.
<Patético
>Lo sé, carajo, lo sé. Déjame en paz.
La clase termina cuarenta y cinco minutos después. Cumplo el castigo en silencio: ordeno las pelotas, las redes y los conos. Stevenson me observa de reojo, como si esperara verme fallar o quizá esté pensando en lo bueno que sería no ser docente y poder golpearme para que recapacite.
Cuando termino, tomo la mochila y me dirijo al aula de de historia. Antes de entrar, hago una parada en los casilleros.
No en el mío.
Boby, el conserje, está apoyado contra la pared, revisando un manojo de llaves. Me mira, sonríe apenas y se lleva un dedo a los labios antes de marcharse silbando. Es el único que conoce mi secreto. Y el único que me ayuda a protegerlo.
Recuerdo la combinación sin esfuerzo. Tres números. La escuché una vez.
El casillero se abre con un clic suave. Saco de la mochila un pequeño paquete y una carta doblada con cuidado. Los coloco dentro, cierro y continúo por el pasillo como si nada hubiera ocurrido.
Al entrar al salón, me siento en mi lugar de siempre, al fondo, cerca de la ventana. Apoyo la mochila y espero paciente a que llegue el tumulto de alumnos. Entre clase de Educación Física y Biología hay un pequeño receso de quince minutos; todos suelen ir a buscar algo a las máquinas de comida, juntarse a socializar o simplemente escaparse bajo las gradas para fumar un cigarrillo.
Justo necesitaría uno para bajarle al estrés.
<Si no fueras tan imbécil, hubieras podido, en vez de quedarte limpiando.
>Haré como que no existes.
<Pero sí existo.
>No, no lo haces.
<El hecho de que sigas discutiendo me dice que sí existo, pero aún no estás listo para dejar de ser tan imbécil y aceptarlo.
Si todos fueran capaces de leer mi mente y darse cuenta de que discuto con mi propia conciencia, me mandarían directo y sin retorno a un psiquiátrico.
En cuanto el salón se va llenando poco a poco de alumnos —unos hablando, otros callados, otros riendo—, lo único que puedo sentir es esa presión en el pecho tan conocida. Me duelen los brazos de la fuerza que hago para no moverme. Empieza a recorrerme un sudor sin sentido por la frente y la nuca, a pesar del frío que se siente en el aire. Una de mis manos comienza a temblar y tengo que apretar los puños, clavándome lo más fuerte que puedo las uñas en las palmas bajo la mesa, para evitar que todos noten el bicho raro que soy por dentro.
El ruido de las voces mezclándose sin sentido me altera. Sentir que este salón se llena de personas me da pánico.
<Tienes que respirar. Recuerda los trucos de la Doc; por algo pagas sus sesiones, imbécil.
>Cierra la puta boca antes de que me arranque la cabeza por tu culpa.
Hasta que veo un grupo de desquiciados gritones liderados por una pelirroja llamativa que camina como si el mundo fuera suyo y todos los monos que la siguen fueran sus guardaespaldas. Recién ahí puedo respirar. Mi mente se deja ir a la nebulosa, mis manos no tiemblan más y el sudor en mi nuca comienza a sentirse más como una cosquilla fría.
#5705 en Novela romántica
#497 en Joven Adulto
vínculos frágiles, humor como defensa, amor que duele y abriga
Editado: 19.01.2026