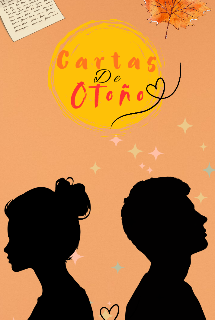Cartas de otoño
Capitulo 36: Choque.
🎧For No One - The Beatles
Elisa.
Mi corazón latía con un ritmo ajeno, un eco lejano y mecánico que no me pertenecía. No era el mío. El mío se había detenido bajo las ruedas de ese auto, o quizás antes, en el momento en que firmé mi alma al Dr. Mendoza. El sonido que escuchaba ahora era el del monitor, un recordatorio frío y constante de que, contra todo pronóstico, seguía aquí. Atrapada.
El olor a desinfectante se me metía en la garganta, un aroma a enfermedad y a encierro que ya empezaba a empaparme. Parpadeé lentamente, mis pestañas pesadas como piedras. La luz blanca y cruda del hospital me hizo entrecerrar los ojos. Todo era borroso, blanco y dolorido. Un dolor sordo y generalizado que era como una manta pesada sobre todo mi cuerpo.
Y entonces, la vi.
Sentada a mi lado, en una incómoda silla de plástico, estaba mi madre. Lucero. Pero no era la Lucero de los últimos tiempos, la de la mirada perdida y los murmullos a pájaros imaginarios. Esta mujer tenía los ojos fijos en mí, claros, presentes, llenos de una lucidez que me cortó la respiración. Llevaba puesta una vieja bata que reconocí, una que no usaba desde hacía años, y sus manos, finas y surcadas de venas, sostenían una de las mías con una suavidad que me resultó desgarradoramente familiar.
—Elisa—susurró su voz, ronca por el desuso, pero firme.
—Estás despierta.
No pude hablar. Mi garganta estaba seca, mi mente, un torbellino de confusión. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un día? ¿Una semana? La última imagen clara era la de las hojas de otoño danzando frente al faro de un auto.
Ella apretó mi mano con más fuerza, y una lágrima escapó de sus ojos, recorriendo la suave piel de su mejilla.
—Te vi caer—continuó, su voz quebrándose apenas.
—Desde que lo supe solo pense por un segundo… por un segundo terrible, pensé que eras Aiden. Que Aiden volvía a irse de mí.
Las palabras cayeron sobre mí con el peso de un mundo. No eran las palabras de una loca, sino las de una madre destrozada por un duelo eterno. En su lucidez pasajera, me estaba mostrando la raíz de todo su dolor, de toda su desconexión. Yo no era solo la hija que había sobrevivido; era el recordatorio viviente del hijo que se le había escapado entre los dedos. Y en mi caída, ella había revivido la pérdida original.
—Mamá—logré articular, y mi voz sonó a grava.
Ella se inclinó, acercándose, y con el borde de la sábana me enjugó una lágrima que yo ni siquiera sabía que estaba derramando. Era un gesto tan íntimo, tan maternal, que un sollozo se atoró en mi pecho. Este cambio de roles, ella cuidándome a mí, era profundamente conmovedor y a la vez perturbador. Era la madre que recordaba de mi infancia, la que cantaba canciones de cuna y curaba rodillas raspadas, emergiendo brevemente de las sombras de su enfermedad para tenderle la mano a la hija que le quedaba. Por primera vez en años, nos mirábamos no a través del velo de la culpa o la locura, sino a través del dolor compartido. Una comprensión mutua, frágil y dolorosa, se instaló entre nosotras en el silencio cargado de la habitación.
La paz, como todo lo bueno en mi vida, fue efímera.
La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre. Alto, de rostro serio y vestido con un traje que gritaba autoridad y dinero. No lo reconocí al principio, pero entonces vi sus ojos. Eran los mismos ojos fríos y calculadores que me habían despreciado en los pasillos de la escuela. Era el padre de Arek.
—Señorita Sevilla—dijo con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Soy el señor Ríos. Lamento mucho lo sucedido.
Mi mente, aún nublada por los analgésicos, tardó un momento en conectar los puntos. El conductor. Él era el conductor que me había atropellado. La revelación me dejó sin aliento. Esto no era un simple accidente; era un conflicto moral y legal enredado en la ya de por sí enmarañada red de mi vida.
Como si su aparición lo hubiera conjurado, Arek apareció en la puerta. No estaba allí por preocupación; su postura rígida y sus brazos cruzados lo delataban. Había sido obligado a venir.
—Arek—dijo su padre, sin ni siquiera volverse a mirarlo.
—Ven a presentar tus respetos.
Arek se acercó con desgana, sus ojos, aquellos que siempre me habían desafiado, ahora evitaban los míos. Se clavaban en el suelo, en la pared, en cualquier lugar menos en mi rostro magullado.
—Mi padre quiere arreglar esto con dinero—me dijo con un desprecio que no sabía si estaba dirigido a mí o al hombre a su lado. Es lo único que sabe hacer, como con todo.
La tensión entre ellos era palpable, un campo de batalla silencioso que había alcanzado nuevos niveles de hostilidad. El señor Ríos ni siquiera pestañeó ante el comentario de su hijo.
—No se preocupe por los gastos médicos, señorita Sevilla. Mi abogado se encargará de todo. Es lo mínimo que puedo hacer.
Sus palabras, aunque pretendían ser conciliadoras, sonaban a transacción. Otro problema más que podía resolver con su chequera. Me miró a los ojos por primera vez, y en su profundidad gélida vi algo que me heló la sangre: no era culpa lo que había allí, era fastidio. Yo era un inconveniente en su ordenado mundo.
Se dieron la vuelta y se marcharon, padre e hijo, dejando atrás un silencio aún más pesado que el anterior. Cerré los ojos, agotada, y fue entonces cuando las pesadillas, que ya no se limitaban al sueño, comenzaron a asaltarme.
No era el auto quien me atropellaba una y otra vez en mi mente. Eran las palabras. Las palabras cortantes de mis ex amigas, que se convertían en cuchillos que me atravesaban el pecho. Eran los papeles de las deudas, que caían sobre mí como losas, aplastándome, ahogándome. Eran las miradas en el pasillo de la escuela, burlonas y llenas de lástima, que se transformaban en agujas que me clavaban en la piel. El accidente físico era solo la manifestación final de todo lo que ya me estaba destrozando por dentro.
#5832 en Novela romántica
#1526 en Chick lit
romance, enemiestolovers romance odio amor, prostitución contrabando trata
Editado: 11.01.2026