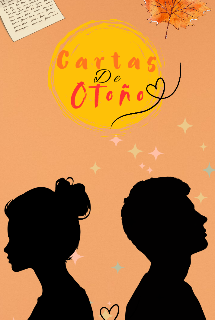Cartas de otoño
Capítulo 39: Semana 1: Cristal.
🎧Si Tu Me Quisieras - Mon Laferte
Elisa.
El silencio fue lo primero que noté. No el silencio vacío y aterrador de mi casa, sino uno denso, cargado, como el instante antes de que un verdugo levante el hacha. Era el silencio del dinero. El dinero de Dante, el dinero de mi pacto. Había comprado este silencio, esta paz artificial que envolvía el pequeño departamento que ahora era mi jaula de oro. Tobias rodeaba a mis pies, un pequeño motor de consuelo en medio del vacío que se expandía dentro de mí.
La primera llamada llegó a las 8:00 a.m. en punto. No era Dante. Era Valeria, quien irónicamente tenía el nombre de mi amiga; ella era la "consultora de imagen", su voz al teléfono era tan suave y afilada como una cuchilla de seda.
—Buenos días, Azahar. Su auto la recogerá en una hora. Tiene su evaluación médica en la clínica Éter, vístase con ropa holgada y fácil de quitar, no use maquillaje.
Azahar. El nombre resonó en el espacio vacío de la habitación. No era mío, era un disfraz, la primera capa de una piel que no me pertenecía. Colgué y me miré en el espejo del armario. Allí estaba Elisa, pálida, con las huellas del accidente aún visibles en su rostro demacrado y en el brazo que, aunque ya sin cabestrillo, aún se llevaba con cautela. ¿Dónde estaba Azahar? Sólo podía ver a una niña asustada, a punto de ser entregada en sacrificio.
El viaje en el auto de lujo fue surreal. Me acurruque contra la ventana, mirando cómo mi ciudad, mi vida anterior, pasaba como un sueño borroso. Nos detuvimos frente a un edificio imponente de líneas limpias y vidrios polarizados. No había ningún letrero que lo identificara, sólo una discreta placa con la palabra "Éter". La privacidad, al parecer, era el primer lujo.
Dentro, el aire olía a limpio, a desinfectante de alta gama y a algo más… a frío. A vacío. La recepcionista, una mujer de rostro inexpresivo y traje impecable, me sonrió sin que la sonrisa le llegará a los ojos.
—Señorita Azahar, pase. El doctor la espera—dijo.
Me condujo por un pasillo silencioso, alfombrado con una moqueta tan gruesa que ahogaba mis pasos. Era como caminar sobre cadáveres de nubes. La habitación a la que entré era blanca, demasiado blanca, con una camilla de acero cromado en el centro que parecía una parrilla de disección.
El doctor era un hombre de edad indefinida, con gafas de montura delgada y manos que no titubeaban. No me miró a los ojos ni una sola vez. Su mirada se posó en mi historial, en la pantalla de su tablet, en mi cuerpo.
—Acuéstese, por favor—dijo, y su voz era un zumbido monótono.
Lo hice, sintiendo el frío del papel de examen contra mi espalda. Sus dedos, enguantados de látex, recorrieron las costillas que una vez se quebraron bajo el impacto de un auto. Presionó, y conjunto detenidamente.
—La consolidación ósea es aceptable—murmuró, más para su registro que para mí.
—Pero la atrofia muscular es significativa. Tendremos que trabajar en eso.
Luego, sus dedos se deslizaron por los moretones que aún salpicaban mis brazos y muslos, los mapas de mis batallas privadas. Algunos eran del accidente. Otros, más antiguos, de los encuentros con mi madre. Él no hizo distinción.
—Estas marcas deben desaparecer completamente—declaró, y esta vez su tono fue categórico, casi de reproche.
—Ningún cliente pagará por la piel dañada. La piel es el primer escaparate, señorita Azahar.
Sus palabras me convirtieron en un objeto, en un bien con un embalaje defectuoso. Sentí un rubor de vergüenza que me quemó las mejillas. Quería gritarle que esos moretones eran mi historia, que cada uno tenía un nombre: "culpa", "dolor", "supervivencia". Pero me mordí la lengua hasta sangrar. El pacto, el dinero, mi madre.
La extracción de sangre fue rápida y eficiente. Me pincharon, me rotularon y se llevaron mi esencia en varios tubos de vidrio.
—Perfil exhaustivo—dijo el doctor.
—Enfermedades, drogas, hormonas… todo debe estar en orden.
Después vino el evaluador psicológico. Un hombre más joven, con una sonrisa que no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. No era una terapia; era un interrogatorio.
—Hábleme de su historial familiar, Azahar
—¿Cómo maneja el estrés?
—¿Ha tenido pensamientos autodestructivos? Sea honesta, es crucial para su clasificación.
—¿Puede describir su capacidad para… desconectar emociones?
Cada pregunta era un escalpelo, abriendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Me sentí como un animal de laboratorio, un conjunto de datos a analizar. Mi valor, mi "idoneidad" para este trabajo, se reducía a mi estabilidad mental aparente y a mi capacidad de convertirme en un fantasma, en una vasija vacía que otros podrían llenar con sus deseos.
Al final, el evaluador cerró su carpeta y me miró por primera vez directamente. Sus ojos eran pozos grises sin fondo.
—No estamos buscando poetisas trágicas, señorita Azahar—dijo, y su voz era un eco siniestro de las palabras que Dante había susurrado en el hospital.
“Buscamos mujeres de cristal: impecables por fuera, y por dentro…
Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio completara la horrible verdad.
—...lo que el cliente necesite que sean.
Salí de la clínica Éter sintiéndome desnuda, violada. No me habían quitado la ropa, pero me habían despojado de toda intimidad, de toda dignidad. Era un número en un expediente, un cuerpo a reparar, una mente a domar.
Los días siguientes fueron una sucesión de dolores con propósito. Las sesiones de fisioterapia, pagadas con el anticipo de mi condena, no tenían como objetivo mi bienestar, sino la restauración de la "mercancía". El fisioterapeuta, un hombre eficiente y sin una pizca de empatía, me forzaba a estirar músculos atrofiados, a mover el brazo lesionado más allá del umbral del dolor.
—Dolerá—dijo la primera vez, con la misma frialdad con la que un mecánico habla de una pieza oxidada.
#5832 en Novela romántica
#1526 en Chick lit
romance, enemiestolovers romance odio amor, prostitución contrabando trata
Editado: 11.01.2026