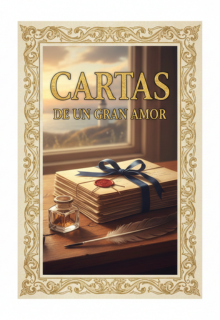Cartas de un gran amor
Capítulo Uno: El Muelle de las Promesas
El aire del puerto de Veracruz amanecía espeso aquella mañana de despedidas, impregnado de sal y melancolía, cargado con el sonido gutural de las bocinas que rasgaban el cielo como lamentos de hierro. La brisa marina traía consigo no solo el aroma yodado del Atlántico, sino también el presagio de una ausencia que se anunciaba cruel, interminable, devastadora.
Cecilia se aferró al brazo de Daniel con la desesperación silenciosa de quien intuye que los dedos no bastan para retener lo que el destino ha decidido arrebatar. Sus manos, pequeñas y temblorosas, buscaban por última vez el calor de aquel cuerpo que pronto se llevaría el océano, ese abismo líquido que separa no solo continentes, sino almas que juraron ante Dios no conocer distancia alguna. Pero ella sabía—oh, cómo lo sabía en lo más profundo de su ser atormentado—que su simple toque podía ser veneno, que su amor podía ser sentencia de muerte. Cada segundo que transcurría era una gota de eternidad que se evaporaba, un latido menos en el inventario de su felicidad compartida, y quizás, pensaba con terror callado, el último momento de dicha antes de que la maldición que la perseguía cobrara otra víctima.
Porque Cecilia cargaba sobre sus hombros delicados el peso atroz de una reputación que la precedía como sombra: La Viuda Negra, la llamaban en los salones de té de la Ciudad de México, en los susurros venenosos de las comadres, en las advertencias de madres que apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. No era viuda en el sentido legal de la palabra, pero el destino la había convertido en viuda del amor mismo, en sepulturera involuntaria de las esperanzas masculinas que osaban florecer en su jardín.
Su primer prometido, Ricardo Montalvo, había muerto ahogado en las aguas turbias de Acapulco apenas tres semanas antes de la boda. Las invitaciones ya estaban impresas, el vestido de novia colgaba como un fantasma blanco en su armario. Encontraron su cuerpo entre las rocas al amanecer, y Cecilia había envejecido diez años en una sola noche de vigilia y llanto. Todos dijeron que fue un accidente, un golpe de ola traicionera, pero las lenguas viperinas comenzaron a tejer su narrativa: ella traía desgracia.
El segundo amor llegó dos años después, cuando Cecilia ya había decidido que el convento sería su único refugio. Se llamaba Tomás Iturbe, un poeta de ojos tristes y tos persistente. Él no temió acercarse a ella porque ya estaba sentenciado por la tuberculosis, ya tenía su propia cita con la muerte. "Entonces déjame amarte en el tiempo que me queda", le había dicho con una sonrisa que partía el alma. Duraron seis meses de dicha robada, de versos escritos al pie de su ventana, de manos entrelazadas en los jardines de Chapultepec. Cuando Tomás murió en el sanatorio de Huipulco, consumido por la enfermedad que todos sabían inevitable, nadie recordó el diagnóstico médico. Solo recordaron que Cecilia lo había besado, y que él había muerto. La maldición, decían, se había confirmado.
Daniel conocía esta historia. La conocía toda, cada detalle macabro, cada lágrima derramada, cada pesadilla que asaltaba a Cecilia en las madrugadas. Y aun así, con la valentía suicida de quien desafía al destino, se había enamorado de ella. Se habían casado hace siete meses en una ceremonia pequeña, casi clandestina, porque muchos invitados declinaron asistir, y los padres de Daniel lloraron no de alegría sino de terror mal disimulado.
Ahora, en el muelle, mientras el barco esperaba para llevárselo a España, Cecilia podía sentir las miradas. Estaban ahí, los curiosos, los cotillas, los que habían venido no a despedir a Daniel sino a confirmar sus teorías. Una señora de sombrero negro le había susurrado a su acompañante: "¿Ves? Se va. Huye antes de que sea demasiado tarde. Es más listo que los otros dos". Un grupo de jóvenes médicos, colegas de Daniel, conversaban en voz baja pero audible: "Dicen que regresará casado con una española. Que este viaje es solo una excusa elegante para escapar de la maldición".
Cecilia apretó los dientes y clavó las uñas en su propia palma. No lloraría. No les daría ese placer.
Él, Daniel, siempre el más estoico, el caballero de ademanes serenos y palabra medida, intentaba sonreír con esa valentía fingida que adoptan los hombres cuando quieren proteger a quienes aman del espectáculo de su propio quebranto. Pero sus ojos—esos ojos negros que ella había aprendido a leer mejor que cualquier periódico, mejor que cualquier verso de Bécquer o Neruda—estaban turbios por la pena, velados por una bruma que ninguna sonrisa podría disipar. ¿O acaso era miedo lo que ella veía? ¿Miedo a ella? ¿Miedo a confirmar que los rumores eran ciertos y que su amor era incompatible con la vida misma?
Llevaban casados apenas siete meses. Siete meses de dicha vigilada, de felicidad a la defensiva, esperando siempre la llegada de la próxima tragedia.
"Solo serán tres años, mi amor," susurró Daniel, y su voz sonó como una simple frase de consuelo. Levantó la barbilla de Cecilia con un dedo, aquel gesto íntimo que había perfeccionado durante sus noches de luna de miel, cuando el mundo se reducía al universo de dos que habían construido con besos y promesas. "Tres años que se convertirán en un parpadeo, en una exhalación, en el tiempo que tarda una estrella en cruzar el firmamento, una vez que me instale en Madrid y comience a forjar nuestro porvenir. Estaré de vuelta, Ceci. ¿Me escuchas? Estaré de vuelta. No huyo de ti. Jamás podría huir de ti."
Las últimas palabras cayeron sobre ella como analgésico sobre herida abierta. Él sabía. Sabía lo que decían. Sabía lo que ella temía en las noches de insomnio: que él la abandonara, que usara este viaje como cortina de humo para escapar de la sentencia de muerte que todos creían que ella representaba.
Ella asintió, incapaz de articular palabra alguna, porque las palabras son pobres monedas cuando el corazón negocia con el abandono y el terror. Su garganta se había convertido en un nudo de seda apretado, y sus labios temblaban con la fragilidad de pétalos de rosa ante la tormenta. Su mirada se posó entonces en el baúl de viaje, aquel cofre de madera oscura etiquetado para España, repleto de libros de anatomía con sus páginas vírgenes esperando ser subrayadas, de camisas blancas que ella misma había planchado con devoción, de fotografías que él llevaría como talismanes. ¿O llevaría también, escondida entre las páginas, la dirección de alguna joven española que sus padres ya le habían conseguido, una mujer sin maldiciones, sin fantasmas, sin el peso de dos muertos en su historia?