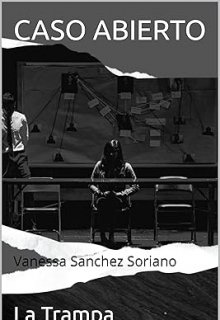Caso Abierto I
EL MISTERIO DE MARCIA
Juan Fons se quedó inmóvil unos segundos, con la mano aún sobre el pomo de la puerta de madera maciza. Repasó mentalmente el inventario de su vida en aquel piso: las persianas bajadas, el gas cerrado, la alarma conectada. Decidió que lo único que realmente importaba ya estaba en el maletero del coche y cerró con dos vueltas de llave.
Bajó en el ascensor de rejilla antigua, de esos que crujen con cada piso, y al llegar al portal se topó con Paco, el portero de toda la vida.
—Ya he visto los bártulos de pesca en el garaje, inspector —dijo Paco con una sonrisa de medio lado—. ¿Se va muy lejos?
—Al río Sella, Paco. Tengo una cita con los mejores salmones de Asturias —respondió Juan sin detener el paso, con las gafas de sol ya puestas.
—¡Pues buena pesca, don Juan!
—¡Gracias, Paco! ¡Cuídame el fuerte!
Ya estaba bajando los escalones hacia la calle cuando la voz del portero lo alcanzó de nuevo:
—¿Quiere que le guarde el correo o prefiere que se lo mande a algún sitio?
Juan se detuvo en seco y se giró con una mueca de auténtico pánico. —¡Ni se le ocurra! Quémelo, trágueselo o métalo en una trituradora, pero que no me llegue ni una multa de aparcamiento. Son mis primeras vacaciones en dos años, Paco. Como si me muero para el resto del mundo.
El portero rió y Juan se dirigió a su coche, un Jeep Wrangler gris marengo que desentonaba entre los utilitarios del barrio. Al llegar a la portezuela, soltó un suspiro que le vació los pulmones. Sus vacaciones empezaban oficialmente ahora. Había perdido dos días cerrando informes y aguantando el apretón de manos sudoroso de su comisario jefe en la Jefatura de Canillas, pero por fin era libre.
Se encendió un cigarrillo, apoyado en la carrocería, y observó el movimiento de la mañana madrileña. Entonces la vio
Bajaba por la acera de Santa Engracia con un paso lento, casi rítmico. Era una mujer espectacular: alta, de esas que parecen saber que el mundo se detiene a su paso. Llevaba un vestido ligero que marcaba una figura que, en otros tiempos, Juan habría calificado de "escultural". Lástima que el tiempo corriera en su contra; prefería pelearse con un salmón de diez kilos que con las complicaciones que solían traer las mujeres como aquella.
Se disponía a subir al coche cuando ocurrió el desastre.
Al llegar a su altura, la mujer soltó un gemido ahogado, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó como si alguien le hubiera cortado los hilos.
—¡Eh! ¡Oiga! —gritó Juan.
Se lanzó hacia delante para evitar que se golpeara contra el asfalto, pero solo llegó a tiempo de amortiguar la caída. La mujer era un peso muerto en sus brazos.
—¡Señorita! ¡Eh! ¡Despierte! —Juan le palmeó las mejillas con cuidado mientras un par de jubilados se acercaban con cara de susto y tres repartidores se detenían a curiosear.
De cerca, la "carrocería" de la desconocida era aún más impresionante, pero Juan no estaba para inspecciones estéticas. Ella entreabrió los ojos, desenfocada.
—No se mueva. ¿Se encuentra bien? —preguntó él.
—No... me duele... Lléveme a la clínica del Doctor Romero... Calle Almagro, 27... —susurró ella antes de volver a perder el conocimiento.
Juan evaluó la situación. Almagro estaba a la vuelta de la esquina. Si esperaba a una ambulancia en el centro de Madrid, la mujer podría entrar en coma antes de que llegara el Samur. Miró a los mirones, soltó un bufido y la levantó en vilo.
—¡Venga, no se queden ahí pasmados! ¡Abran la puerta del coche!
Quince minutos después —récord absoluto sorteando el tráfico de Chamberí—, Juan entraba en el vestíbulo de la exclusiva clínica privada con la mujer en brazos. Un celador y una enfermera aparecieron de inmediato con una camilla.
—¡Rápido! Se ha desmayado en plena calle —exclamó Juan, más tenso de lo que quería admitir.
En un abrir y cerrar de ojos, se llevaron a la mujer hacia los ascensores. Una enfermera de recepción le cortó el paso con una carpeta en la mano.
—¿Me da sus datos, señor...? —Juan. Juan Fons.
La siguió hasta el mostrador. Mientras ella tecleaba, Juan intentaba procesar la mirada de la joven. Había algo en su forma de desmayarse que no le cuadraba, un instinto de policía que se negaba a irse de vacaciones.
—¿Edad? —Treinta y seis. —¿Dirección? —Calle Ponzano, 140.
De repente, la puerta de la calle se abrió de golpe. Un hombre bajito, con una cara que recordaba a un búho asustado, entró corriendo y se abalanzó sobre el mostrador.
—¡Buenos días! —exclamó jadeando—. ¡Soy Manolo Paleólogo! Me han llamado... ¿Ya ha nacido? ¿Es niño? ¡Dígame que es niño! ¡Le voy a poner Iker, como el portero! He tardado porque mis amigos me han obligado a brindar en el bar de abajo... ¡Les he dicho que si es niño pago yo la siguiente ronda!
La enfermera arqueó una ceja, acostumbrada a los padres histéricos.
—Suba a la primera planta y pregunte en el control. Allí le informarán.
—¡Gracias, gracias! —El hombre miró a Juan y le dio una palmada en el hombro, radiante—. ¿Usted también es primerizo, eh? Se le nota en la cara de susto, amigo. ¡Yo ya voy por la cuarta, pero no se acostumbra uno nunca!
El "búho" desapareció hacia el ascensor. Juan se quedó petrificado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a la enfermera, que le sonreía con condescendencia.
—¿Me está diciendo que esta es una... clínica de maternidad?
—No se preocupe, señor Fons —dijo ella con voz dulce—. Su esposa estará bien atendida. El Doctor Romero es el mejor obstetra de Madrid.
—¡Pero si mi esposa...! Quiero decir... ¡Yo no...!
Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Soltó un taco entre dientes y empezó a caminar en círculos. La enfermera lo miraba con esa paciencia infinita que se le tiene a los hombres que no saben ni dónde tienen la mano derecha.