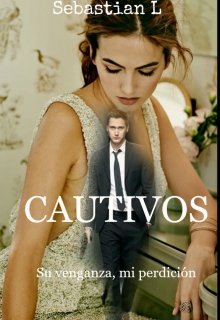Cautivos (borrador)
Capítulo XII. Trato Hecho.
Los tres hombres revisaban sus mochilas y se preparaban para disfrutar de un delicioso chocolate caliente mientras la joven mujer tarareaba una canción en su cuarto, haciendo esperar, deseosa de sus labios, a la taza que aguardaba por ella y también a la platea masculina.
Durante el desayuno nadie emitía palabra. Martín y Florencia hacían un esfuerzo denodado para no cruzar mirada mientras Lautaro y Jerónimo, victimas del miedo al porvenir, se concentraban en hacer pasar desapercibida su alarmante falta de valor.
La suerte estaba echada. A las ocho de la mañana, salieron arando por caminos sinuosos, poco convencionales; atravesando caminos de tierra y arena o pequeños y moderados cursos de agua; debiendo subir, a través de un ríspido camino de cornisa, por el que solo cabe un vehículo, hasta alcanzar los más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, para dar, al fin, con el lugar indicado. Dunas, salares, lagunas y volcanes milenarios engalanaban un paisaje sin igual que los acercaba cada vez más al Campo de Piedra Pómez.
Aquel monumental desierto de arena entre negra y grisácea, producto de la ceniza volcánica que en tiempos remotos regó la tierra, era el más grande enigma que Martín había tenido que sortear alguna vez. Mientras los demás, boquiabiertos, solo podían sentirse diminutos ante la belleza natural en todo su esplendor, el ladrón de los criminales no entendía qué tenía que ver aquel campo inhóspito con el cuadro; ni mucho menos, de dónde saldría aquel hombre misterioso que había prometido mostrar su rostro en ese paraje.
Rodeados de volcanes hasta donde la vista alcanza; parados sobre arena áspera y obnubilados por las formaciones rocosas; apreciar la belleza de Florencia, que hacía malabares para poder hacer una buena toma; era lo único por lo que el viaje había valido la pena. Sin embargo, ese no era su plan ni mucho menos su objetivo. Algo debía haber ahí, algo en medio de tanta soledad debía estar aguardando ser descubierto.
―¿Escuchan eso? ―preguntó el guía colombiano poniéndose en cuclillas sobre la arena.
―Yo no oigo nada ―dijo Lautaro mientras Florencia movía la cabeza de lado a lado, negando captar cualquier ruido extraño―. ¿Qué escuchas?
―Como si algo se estuviera acercando ―dijo Martín con sus palmas sobre la tierra―. Es como si el ruido de un motor se filtrara en el viento.
―Eso es imposible ―gritó Lautaro―, tú dijiste que no saldría otro contingente hoy ―hablaba mirando al colombiano que instintivamente comenzaba a retroceder con lentitud.
―¿No será un terremoto o una erupción? ―dijo Florencia nerviosa, transformando la cara de Lautaro que continuaba su procesión en reversa.
―Hace miles de años que no hay actividad acá, tendríamos que ser las personas con más mala suerte en todo el mundo ―señaló Martín―. Es claramente un motor, ¡Retrocedan!―alcanzó a gritar cuando una 4x4 gris se estacionó a menos de cien metros de su posición.
La situación no podía ser peor; en medio del desierto, sin lugar donde esconderse, exceptuando los grandes bloques de piedra que invadían la postal, los hermanos Vargas; famosos por sus crímenes de "gatillo fácil" los retaban a correr o morir en el intento.
Para cuando Martín se dio cuenta, su fiel y leal amigo Lautaro y su exclusivo guía turístico llevaban corriendo unos 200 metros a campo traviesa, a diferencia de Florencia que, por miedo o por compasión, permaneció a su lado, estoica, sin importarle las consecuencias de semejante soncera.
Solo atinaron a correr hasta la camioneta y allí permanecieron, callados, hasta que el menor de los hermanos rompió el silencio con una extraña pero nada despreciable proposición.
―No sabemos quién es usted señorita ―gritaba mientras avanzaba hacia a ellos a paso lento―, no tenemos ninguna intención de dañarla; solo lo queremos a él; solo su cabeza tiene precio.
―No lo escuches ―le susurraba Martín a su nueva comapañera―, no se puede confiar en asesinos.
―¿Y qué vamos a hacer? ―preguntó ella devolviendo el susurro, a punto de perder la calma.
―¡Creo que hay un error amigos! ―gritaba Martín para que los hermanos lo escucharan―; ¿Por qué alguien pondría precio a mi cabeza? ―preguntaba buscando, también, en su propia mente la respuesta.
―Eso nos importa un bledo compadre ―contestó el mayor de los Vargas a menos de 30 metros de la camioneta turística―. Lo único que importa es el dinero y hay una gran bolsa esperando a cambio de tu muerte.
Nadie contestaba. Los hermanos asesinos avanzaban sigilosos esperando ver manos en alto, en forma de rendición, o al menos un estúpido pero heroico acto de valentía de un rodeado Martín vendiendo cara su derrota y su muerte.
Nada de eso ocurría.
Ya estaban casi encima de la camioneta cuando con un simple gesto la rodearon, preparados para disparar.
Vaya uno a saber qué habrán pensado, cuál habrá sido el legado que dejaron al pasar por esta tierra bendita. Seguramente no lo sabremos.
De atrás de aquel montículo de piedra caliza salieron los disparos que cerraron sus ojos para siempre. Todavía humeaban las pistolas cuando Martín se sorprendió de la puntería de su camarada. Mientras él había colocado la bala en el centro de la espalda del menor de los Vargas; ella, por el contrario, había hecho un agujero perfecto en la base de la frente de su objetivo.
Editado: 28.07.2018