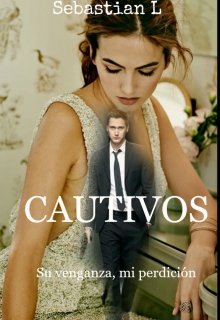Cautivos (borrador)
Capítulo XIV. El cementerio
Ya estaba oscureciendo en la provincia litoraleña de Misiones, cuando Martín, Lautaro y el otrora guía turístico Jerónimo arribaron al departamento de La Candelaria, con la única intensión de adentrarse en la Reducción jesuítica de Loreto, más precisamente en su cementerio abandonado, con la mente fija en hallar la obra perdida. Tenían menos de 24 hs antes de cumplirse el plazo; menos de un día antes del juicio final que los alcanzaría a todos indefectiblemente.
En un primer momento el núcleo principal u original de la Reducción se encontraba en el norte de La Guayrá, actualmente norte de la provincia brasileña de Paraná. Debido a los constantes ataques de las comunidades lusobrasileñas; los jesuitas se trasladaron a la actual provincia de Misiones en Argentina, donde también sufrieron un feroz ataque, esta vez irreversible, en las primeras décadas del siglo XIX, que dejaron las instalaciones reducidas a ruinas. Para colmo, conforme avanza la selva circundante, los recuerdos de piedra que permanecen estoicos, resistiéndose al paso del tiempo, pretendiendo salvar su cultura milenaria, se mimetizan con la vegetación que tiñe de misterio su ignorado pasado.
Hasta allí llegaron los jóvenes entusiastas, con más temor que curiosidad, y se dispusieron sigilosamente a revisar el lugar. No es que esperaran encontrar a alguien o que su presencia fuera a incomodar a las almas que dormían el sueño eterno; sino, simplemente, el profundo miedo a lo desconocido, los obligaba a moverse con cautela alrededor de las estructuras solitarias.
Linternas en mano, decidieron dividirse para cubrir más terreno. Mientras Martín se detenía ante cada atisbo de construcción, imaginando su esplendor, Lautaro y Jerónimo avanzaban juntos, casi de la mano, hasta que se detuvieron en la libre entrada al cementerio, cuyas tumbas llevaban siglos sin ser visitadas.
Al percatarse Martín de que sus colegas se encontraban refugiados detrás de un árbol a unos 50 metros de donde él estaba, se acercó raudamente temiendo que se hubieran topado con algo peligroso. Al llegar, pudo constatar, para su alivio y también para su desgracia, que aquello que los detenía, atados al árbol como si su vida dependiera de ello, no era otra cosa más que el campo santo que se extendía, oscuro y silencioso, hasta donde la vista alcanzaba.
―¿Qué hacen ahí parados? ―dijo sorprendiéndolos por la espalda―, ¡caminen, vamos! Lo malo no es entrar al cementerio; lo malo es quedarse ―dijo ante la mirada aterrorizada de sus amigos.
―Yo era tan feliz como guía turístico ―murmuró Jerónimo temblando de miedo, rememorando épocas mejores.
Avanzaron cubriendo todo el terreno, iluminando cada lápida aunque, a decir verdad, en su mayoría no tenían ninguna inscripción, tal vez nunca la tuvieron, quizá el tiempo o el inclemente clima se encargaron de sumirlos eternamente en el anonimato; y por supuesto, prácticamente ninguna poseía una fotografía identificadora; solo los entierros más recientes; los que se contaban con la palma de una mano, contaban al costado del Cristo crucificado con una imagen que nada decía a los exploradores furtivos.
De todos los lugares que Martín había recorrido en la búsqueda maratónica de aquel cuadro faltante, el cementerio era, sin lugar a dudas, el que menos sentido tenía para él. Podía comprender, y de hecho lo hacía, que tanto la mansión McGregor como la cabaña en la provincia patagónica de Neuquén, estaban vinculadas y tenían un significado especial y/o emocional para quien hubiera urdido toda esta treta. Sin embargo, si ya el desierto de Piedra Pómez comenzaba a confundirlo; las ruinas jesuíticas, abandonadas hace siglos terminaban por desorientarlo.
―Acá no hay ningún cuadro ―gritó Lautaro desde el extremo izquierdo del pequeño cementerio.
―Ni esperaba que lo hubiera ―contestó Martin susurrando tan bajo que solo los espíritus de la noche pudieron oírlo.
Continuaban recorriendo el lugar. Una por una las tumbas eran examinadas esperando encontrar en ellas cualquier dato que dé sentido a su presencia en el lugar; entre tanto, buscaban por todos los medios frenar la escalofriante idea que lentamente maduraba en sus mentes: aquella tierra olvidada por Dios era el sitio perfecto para enterrar a alguien y borrarlo del mapa sin mayores inconvenientes ¿Acaso ese era el destino de Martín Robledo?
―No hay palas o montículos de tierra que refuercen esa teoría ―hablaba Jerónimo agitado―, a no ser que las cavemos nosotros mismos, no creo que alguien pensara enterrarnos acá.
―Eso es un alivio ―dijo Lautaro apoyado sobre un árbol desgajado cuando el sonar de un celular rompió el clima distendido que se había logrado.
«Hola» dijo Martín esperando que la voz de su titiritero se decidiese a emitir sonido.
―Habla, ¿Para qué llamaste? Estoy en el cementerio y no hay nada... ¿Qué hago acá? ―hablaba resignado, abatido por tantos juegos sin final y engaños sin sentido.
―Ahí están las respuestas que buscas... ya casi es hora ―susurró y cortó la llamada sin dar mayores precisiones.
Era inútil, totalmente perdido y sin ánimos de continuar, había aceptado que todo fue una pérdida de tiempo y que, por vez primera, lo habían derrotado en una partida sin códigos ni reglamento.
Editado: 28.07.2018