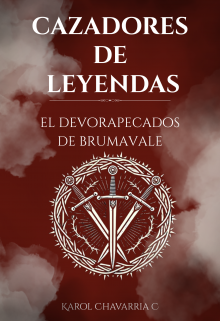Cazadores de Leyendas - El Devorapecados de Brumavale
Epilogo
El puño de Rigel se estrelló contra el tronco del árbol con una fuerza brutal. El crujido seco de la corteza se mezcló con el chasquido húmedo de su propia piel abriéndose, y la sangre brotó de inmediato, deslizándose entre sus nudillos y manchando la corteza en un rojo oscuro. Él apenas lo sintió. Apretó los dientes con tal fuerza que la mandíbula le dolió. Necesitaba un dolor distinto, algo tangible, algo que pudiera golpear y romper, para no ser devorado por ese otro dolor, el que le quemaba el alma desde dentro, aquel que lo impulsaba a gritar hasta desgarrarse la garganta. Nunca, en ninguna vida, se había sentido tan miserable como en ese instante.
La había perdido.
Finalmente la había perdido.
—Rigel… —la voz sonó a su espalda, baja, cuidadosa.
No necesitó voltear. Sabía que era Barret.
Rigel bajó la cabeza, dejando que los mechones rojizos cayeran sobre su frente como un velo. Quería ocultar las lágrimas que empezaban a acumularse, a pesar de que no apartó el puño del árbol. Al contrario: presionó aún más, buscando que el dolor físico fuera suficiente para silenciar al otro, para ahogarlo.
—Rigel, lo siento… —insistió Barret, con una suavidad que apenas encajaba en su voz.
—No quiero hablar, Barret —gruñó Rigel, la voz rota, tensa, peligrosa.
Barret se acercó lentamente, sin brusquedad, y colocó una mano sobre el brazo rígido de Rigel. Bajo su toque pudo sentir cómo temblaba; no de frío, sino de pura devastación.
—Lo sé —murmuró Barret, firme pero amable—. Pero tampoco tienes que estar solo.
Rigel levantó el rostro al fin. Sus ojos grises, normalmente tan intensos, ahora estaban nublados por lágrimas que se negaban a caer, atrapadas por el orgullo y dolor. Lo miró, y en ese gesto había una súplica muda, una confesión que no sabía cómo pronunciar.
—La perdí… —susurró, y la palabra “perdí” se quebró en su lengua como vidrio roto.
Sus piernas cedieron. Cayó al suelo, deslizándose lentamente hasta quedar de rodillas, y Barret se agachó de inmediato, rodeándolo con los brazos. Ese fue el último hilo que se rompió.
Rigel apretó los dientes, resistiendo todavía… pero finalmente, después de luchar contra ello con una terquedad casi inhumana, el dolor se desbordó. Un sollozo violento le arrancó el aire del pecho, y luego otro, y otro, hasta que el sufrimiento que había tratado de contener durante horas, meses, vidas enteras, estalló fuera de él.
Barret lo sostuvo, sin decir nada, dejando que Rigel se deshiciera en lágrimas que ardían tanto como la sangre que aún goteaba de sus nudillos. Porque a veces, incluso para los más fuertes, romperse era inevitable… y necesario.
El llanto sacudía el cuerpo de Rigel como si cada sollozo arrancara pedazos de su alma, algo que ya había sufrido demasiadas veces. Barret seguía allí, firme, sosteniéndolo sin decir palabra, permitiendo que el dolor fluyera por fin, después de tanto tiempo.
Y fue justo entonces, en el instante en que su alma se quebró del todo, que ocurrió.
El mundo a su alrededor se difuminó. La noche, el árbol, el frío, incluso la presión de los brazos de Barret… todo empezó a alejarse como agua que se escurre entre los dedos. Rigel parpadeó, sintiendo un vértigo repentino, un tirón en el centro del pecho, como si algo lo reclamara desde muy lejos.
Y luego, la oscuridad cedió.
Una luz dorada y cálida se expandió frente a él.
Una vida pasada.
Rigel inhaló de golpe, sorprendido. Ya no estaba en el bosque. Ya no estaba en este tiempo.
Estaba de pie en un campo bañado por el atardecer, con el aire perfumado de flores que ya no existían. Su ropa era distinta: túnicas claras, manos sin cicatrices, piel más joven. Podía escuchar risas… risas que reconocía sin esfuerzo, aunque no recordaba haberlas escuchado en siglos.
—¿Llegaste tarde otra vez —dijo una voz dulce a su espalda— o solo querías verme correr?
Rigel giró.
Era Diana, pero no como ahora. Su cabello era más claro, trenzado con hilos dorados, su rostro tenía una serenidad que esta vida jamás le otorgó. Sus ojos brillaban con una paz que a él le atravesó el alma.
Y junto a ella, sentado bajo un árbol de pétalos blancos, estaba Chase, más jovial, más despreocupado, sonriéndole con complicidad.
Rigel sintió el impacto en el pecho: la calidez, la cercanía.
—Lo siento… —susurró él, y su voz tembló—. Llegué tarde.
Diana rió, una risa luminosa que lo hacía sentir completo.
—Siempre llegas justo cuando debes —respondió ella, acercándose.
Él extendió la mano sin pensarlo, y los dedos de Diana se entrelazaron con los suyos como si hubieran nacido para hacerlo. Y entonces, Rigel sintió algo que en esta vida se le había negado: un amor pleno, sin miedo, sin maldiciones, sin tragedias acechando en cada esquina.
“Eso fuimos”, pensó.
“Eso nos arrebataron.”
Pero el recuerdo cambió. El cielo dorado se tornó oscuro, como si una sombra cayera sobre ellos. El viento se volvió gélido, y el árbol bajo el cual Chase sonreía comenzó a marchitarse a una velocidad imposible. Diana apretó la mano de Rigel, su risa reemplazada por un gesto de inquietud.
#2036 en Fantasía
#345 en Magia
brujas, criaturas magicas fantasia y poderes, cazadora de criaturas sobrenaturales
Editado: 03.02.2026