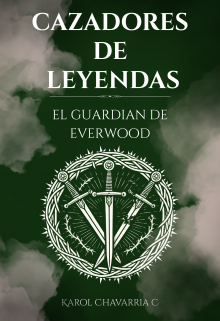Cazadores de Leyendas ̱ El Guardian de Everwood
Prologo
El cuarto permanecía en completo silencio. Sumido en una semipenumbra quieta, apenas unos tímidos rayos de sol lograban filtrarse, escurridizos, entre las cortinas que se agitaban suavemente con la brisa proveniente del bosque. Sobre la cama yacía el cuerpo de Lily Tedmond, cubierto por una manta blanca.
Aquel silencio era doloroso. Un silencio que contrastaba cruelmente con el carácter luminoso de la jovencita, con su risa fácil, con su manera de llenar cada rincón de vida.
La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un sonido áspero. La silueta de Uzías Tedmond se dibujó en el umbral. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabello castaño y una frondosa barba cubriéndole el rostro. Sus ojos, de un clarísimo color café, brillaban húmedos. Las lágrimas corrían sin que él intentara ocultarlas ni contenerlas.
Dio un paso dentro de la habitación… y se detuvo de golpe.
Era su pequeña.
Su dulce hija.
La que yacía sobre esa cama.
Durante un instante, quiso aferrarse a la idea de que solo dormía. A la fantasía absurda de que bastaría con llamarla por su nombre para verla abrir los ojos. No quería pensar en la palabra muerte, ni en lo injusta, ni en lo absurda que había sido. No quería aceptar que aquel carácter dulce y compasivo —el mismo que siempre había admirado— fuese lo que la hubiera llevado hasta allí.
Muy en el fondo, Uzías deseó algo que jamás se habría permitido confesar en voz alta:
que Lily hubiese sido más como él. Más egoísta. Más preocupada de sí misma. Y menos… ella.
Una mano se deslizó con delicadeza sobre la suya. Uzías no necesitó mirar. Conocía bien la firmeza de las manos de su otra hija, la calidez de Thane. Sintió cómo ella apoyaba la cabeza contra su brazo y dejó escapar un suspiro quebrado, pensando en todo lo que había tenido que soportar: sostener a su hermana sola, verla morir sin poder hacer absolutamente nada para salvarla.
Entonces percibió otra presencia a su lado.
Kane, su hijo mayor, se había detenido junto a ellos. Uzías podía sentir la tensión recorriéndole el cuerpo: la mandíbula apretada, los puños cerrados con rabia. Kane no lloraba. Y eso le preocupaba aún más.
Los tres caminaron juntos hasta la cama.
Uzías se arrodilló y, con un gesto lento y tembloroso, descubrió el cuerpo de su hija. Thane dejó escapar un gemido ahogado y se refugió en los brazos de Kane. Uzías contempló el rostro de Lily. Su semblante era sereno, como si realmente estuviera dormida.
Cyrene la había vestido con un hermoso vestido blanco y había peinado su cabello en una trenza delicada. Lily parecía una princesa de cuento, atrapada en un sueño eterno, esperando el beso de su príncipe azul.
Solo que su príncipe azul se había transformado en algo oscuro… y había desaparecido.
Uzías tomó la mano de su hija y la besó. Una lágrima cayó sobre la piel fría, resbaló lentamente y terminó empapando sus labios. Entonces recordó la última ley del Código de los Cazadores de Leyendas:
Si la muerte reclama la vida de un cazador, que su sacrificio se convierta en leyenda, y que su historia inspire a los que aún no han nacido.
No podía comprender cómo la muerte de una jovencita podía inspirar a otros a arriesgar su vida. Entendía la Orden. Entendía la caza. Pero ya no entendía por qué habían obligado a sus hijos a cargar con el mismo deber.
—Corre con la manada, lucha con el corazón y nunca olvides que la caza nunca termina —susurró para sí mismo.
Aquellas palabras ya no significaban nada.
Uzías se levantó, respiró hondo y apoyó una mano sobre el hombro de Kane. Su hijo asintió en silencio. Sin decir una sola palabra más, Uzías salió de la habitación.
Bajó las escaleras sintiendo que cada paso pesaba como una piedra. Al pie de estas lo esperaban Alexander y Alaric Evander, Leonard Kenzo, Griffin Amell y Theron Malin.
Alexander dio un paso al frente. La culpa de no haber podido proteger a Lily lo estaba consumiendo lentamente.
—Uzías… —comenzó, con la voz rota—. Yo…
Uzías apoyó una mano firme sobre su hombro.
—No te disculpes —dijo—. Todos sabemos a qué peligros nos exponemos al ser parte de la Orden. Todos somos conscientes de los riesgos a los que sometemos a nuestros propios hijos.
Avanzó hacia la puerta, tomó el picaporte entre sus manos y, sin volverse hacia Alexander, continuó:
—No te disculpes. No cuando tu hijo ha roto la quinta ley del Código.
Alexander tragó saliva.
—El cazador nunca abandona a los suyos —susurró—. No necesitas recordarme la ley.
—Exacto —respondió Uzías—. Y precisamente porque no necesito recordártela, debes estar preparado… porque las decisiones de tu hijo pueden llevarlo a la muerte.