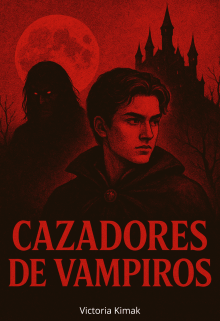Cazadores de Vampiros
Capítulo 24
Anton fue el último en abandonar el salón. Había esperado a encontrarse solo para vomitar debajo de la mesa y escabullirse sin mirar la desastrosa escena que los vampiros habían dejado junto a la puerta. Sus piernas vibraban, frágiles como hojas al viento. Tuvo que apoyar su cuerpo contra una de las paredes para no caer. Todavía tenía una mano cubriendo su nariz y su boca, protegiéndose del olor nauseabundo. Sus ojos estaban húmedos, reflejando el terror que sentía. Todavía podía escuchar los gritos de aquellas personas, rogándole a Dios que les diera una segunda oportunidad.
—Anton.
Irina se encontraba debajo del umbral de una puerta. Lo contemplaba con la mano en el mango de cobre, como si estuviera lista para escabullirse y refugiarse dentro de aquella habitación. Él la contempló en silencio. Todavía tenía la garganta irritada.
—Será mejor que te acostumbres.
Sin decir nada más, cerró la puerta a sus espaldas. Anton contempló el enorme y solitario pasillo. Había memorizado cómo regresar a la habitación donde se encontraba Livia. Pero no estaba seguro de poder llegar antes de perder el conocimiento.
Arrastró sus pies mientras luchaba con las náuseas. Todo a su alrededor parecía ser una pesadilla eterna, una tan real y vívida que no podía distinguir dónde terminaba su miedo y empezaba la realidad. A duras penas, llegó hasta aquella habitación. Golpeó la puerta con la poca fuerza que le quedaba y esperó a que Livia abriera tímidamente. Ella asomó su cabeza lentamente y, al ver su rostro pálido, terminó de abrir la puerta y lo jaló dentro.
—¡Anton! —cerró la puerta de un golpe y agarró sus hombros con fuerza. —¿Estás bien? ¿Qué pasó?
Pero Anton no podía mantener su mentón quieto. Su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Livia fue más rápida, lo guio hasta la cama y lo ayudó a tomar asiento. Lo envolvió en sus brazos y esta vez fue él quien rompió a llorar.
Anton despertó con un intenso dolor de cabeza. No solía dormir mucho, pero tenía la sensación de llevar horas acostado en esa cama. Su brazo izquierdo estaba entumecido debajo del cuerpo de Livia. Ella estaba acurrucada contra su pecho. Su respiración era tranquila y uniforme; una pequeña mueca se dibujaba en sus labios. Anton luchó contra su cuerpo para liberar su brazo y, cuando lo logró, movió sus dedos con frenesí para recuperar la sensibilidad.
Al ponerse de pie, los gritos y el hedor a sangre regresaron a su mente como un recuerdo horroroso de la noche anterior. La cabeza le comenzó a doler y tuvo que acercarse a una de las ventanas para tomar aire. Afuera, el sol parecía luchar inútilmente contra la densa niebla. Pero los caminos de aquel perturbador pueblo estaban tranquilos. Anton apoyó sus manos en el frío cristal. Su respiración empañaba el vidrio y casi podía ver su propio reflejo. Su estómago todavía estaba revuelto y tenía miedo de volver a vomitar. Se giró en dirección a Livia y la contempló por unos minutos. Al menos ella estaba encerrada en esa habitación y no tenía que ver la crueldad de aquellas bestias. El cuchillo de opalice que él le había dado para protegerse descansaba en la mesa de noche. Se arrimó a ella. Su rostro reflejaba una extraña paz y la tez de sus mejillas dejaba ver un leve rubor. Anton contempló su cuello, donde la vena se marcaba con una precisión casi hipnótica. Una extraña sensación trepaba por su espalda; una ansiedad algo familiar comenzaba a revolotear en su estómago. Comenzó a sentir sus labios resecos. Estiró el brazo y acarició su suave piel con la yema de sus dedos.
—Anton… —Livia abrió sus ojos con lentitud.
Él rápidamente escondió su mano.
—Tengo que irme, necesito que trabes la puerta.
Ella se frotó los ojos con ambas manos y asintió en silencio. Anton se apresuró a abandonar la habitación mientras el cosquilleo trepaba por su espalda. Tenía que encontrar la manera de salvar a Livia y regresar a Cluj-Napoca para ayudar a Roxandra lo antes posible.
Anton caminó sin rumbo, intentando contener esa molestia que comenzaba a crecer en su pecho. En cierto punto, estaba agradecido de que aquella mansión fuese lo suficientemente grande como para no encontrarse con un vampiro. Pero al mismo tiempo, se sentía incómodo. Estar allí era como adentrarse en una pesadilla, de esas en las que nunca encuentras la salida. Se sentía observado, como si una presencia omnipresente lo estuviera vigilando.
De repente, sintió aquel desagradable aroma que tanto miedo le daba. La presencia de una de las bestias lo tomó por sorpresa mientras alguien lo agarró del hombro con fuerza y lo obligó a voltearse. Aquellos penetrantes ojos rojos se posaron en él con recelo. Draven Balan lo empujó contra la pared y apretó el cuello de Anton con el dorso de su brazo. Él se aferró a la piel del vampiro, pero pronto se dio cuenta de que no tenía la misma fuerza que aquella cosa.
—Ya te había dicho que siento una mórbida curiosidad por los mestizos. —dijo mientras una mueca se dibujaba en sus labios. —Pero no me gustó lo que me hiciste en el pie. Todavía no puedo ganar la velocidad que tenía.
Anton hundió las uñas en la piel de Draven; el aire se le escapaba a pausas y un crujido apenas audible vibraba en su garganta. Él recordaba perfectamente esa noche. La primera vez que había visto a alguien morir siendo un cazador. Una noche que jamás olvidaría, junto con la horrenda sensación de pavor que Draven le había causado al verlo por primera vez.
—¡Déjalo en paz, Draven!
La voz de Irina retumbó en todo el ambiente. El vampiro soltó el pescuezo de Anton, quien se aferró la garganta con ambas manos y comenzó a engullir grandes bocanadas de oxígeno.
—Irina… —susurró Draven mientras se giraba en su dirección y soltaba otra de sus pícaras sonrisas. —Es increíble lo bajo que ha caído esta familia. Pasar de ser una especie superior a tener cada vez más mestizos. —Comenzó a caminar hacia Irina con la espalda erguida y el mentón en alto. —Pero se los agradezco. A este paso, el próximo jefe de este imperio seré yo.