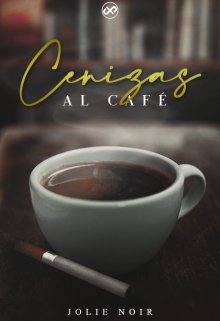Cenizas al café
• 1: Las enigmáticas mellizas Ferrari •
Segundo día de clases - noche
La casa de los Figueroa Morello no era muy luminosa, pero con el tiempo comenzaron a encontrarle el encanto. Una suerte de misterio se desprendía de lo más recóndito, y una vez en el aire, se transformaba en calidez y ternura. El ambiente resultaba hogareño, especialmente disfrutado por Caterina, la hija mayor, en los meses de frío. Se internaba en el living frente a la vasta biblioteca, preparaba una bebida caliente y observaba por la ventana los fuertes vientos y lluvias tempestuosas.
En cada rincón se podía olfatear un leve aroma a canela y a pastel recién horneado, y las melodías de violines, saxofones y pianos sonaban desde un disco de vinilo. La televisión estaba encendida, pero aún no decidían con qué se entretendrían esa velada. Era costumbre cenar en el living, mirando alguna serie o película y degustando algún plato, muchas veces italiano. Este era preparado por la madre de la familia, Francesca, oriunda de Génova y residente de Montevideo desde hacía muchos años.
—Bueno, como ayer eligió Giordana, hoy le toca a Matteo —aclaró, al tiempo que se colocaba un mechón de pelo color azafrán detrás de la oreja, y dejaba al descubierto una de las perlas. Observó a sus hijos menores, y estos voltearon hacia ella. Era imposible no quedar hipnotizado ante sus ojos, verde esmeralda como el inigualable mar de Venecia—. ¿Están de acuerdo? ¿Seba?
Entonces examinó a su marido, que se hallaba absorto en una lectura filosófica, una de las disciplinas en la que se había especializado. Él dejó el libro de lado y se quitó los lentes de descanso. Asintió con un gesto y una sonrisa.
Matteo, el de cinco años, decidió ver por enésima vez una de las películas que más disfrutaban. En cierto punto, la italiana se encaminó a la cocina para retirar del horno la pizza que estaba preparando. Fue una instancia muy amena, entre risas y lágrimas en los momentos más emotivos.
Una vez acabado el filme, formularon algunos comentarios con relación a la moraleja. Sebastián interpretó que había una clara crítica a la educación. Por otro lado, coincidieron todos en que el trato que la protagonista recibía en su domicilio era completamente injusto. Francesca destacó la dulce guarida que encontraba, los libros, y el mensaje esperanzador. En ese momento, una idea voló por la cabeza de Caterina: «Los libros, los libros, cuyas historias pueden ser un refugio; y los personajes, mejores amigos».
Una vez en sus aposentos, la adolescente se dejó caer sobre la cómoda cama de colcha beige, en la que reposaba su gata Simone. Era dueña de una gran cantidad de coloridos almohadones. Tomó uno y lo posicionó en su pecho, abrazándolo con fuerza. Se trataba de un cojín muy especial, con un diseño de la Torre Eiffel, y encarnaba uno de sus mayores sueños: viajar a París.
La capital francesa simbolizaba para Caterina la libertad, la belleza, el mundo literario; y era, sin lugar a dudas, su idea del sitio perfecto para vivir. Mas como no podía, creaba su propio ambiente parisino en el dormitorio, solo para ella. Ponía algo de la chanson française, quizá Edith Piaf o Jacques Brel, y se teletransportaba a algún espacioso y clásico café de los barrios bohemios de la Ciudad de la Luz. En este espacio imaginario habían escrito sus obras maestras los autores favoritos de la joven, habían discutido ideas los filósofos y políticos, y conversado sobre arte los más grandes pintores. Se filtraba por sus venas el deseo de ser parte de alguna de esas tertulias con ilustres de antaño, mientras bebía un té y se deleitaba con un croissant escamoso o unos frescos macarrones.
De repente, una figura alta y delgada, cubierta de rosa pálido y largo cabello áureo se asomaba a su mesita de roble, y la quinceañera en seguida le indicaba que tomara asiento. Era María de los Ángeles, su más cercana amiga. Con ella, en el cafetín de París, formaba una conversación sobre actores de cine y diseñadores de moda. Ambas admiraban a Brigitte Bardot y a Coco Chanel, y podían durar horas dialogando acerca de la inspiración que les transmitían a ellas dos, jóvenes muchachas con sueños gigantescos.
Así como llegó, la imagen de la rubia comenzó a desvanecerse hasta acabar en una bruma, y luego, en nada. Sin embargo, su lugar fue rápidamente ocupado: una señorita, también de quince años, con bonitos ojos añiles y sonrisa con hoyuelos acaparó la escena. Era Merlía... ¡Merlía Ferrari! La chica con la que había tratado ese mismo día, en una situación que, cuando la recordaba, le causaba vergüenza. ¿Qué hacía allí, en su café ideal, si recién se habían conocido? No supo responder a su propia interrogante, de modo que continuó ensimismada en el ensueño. Ferrari le comentaba a detalle sus intereses literarios, sus más hondas y personales interpretaciones de los libros que, en la imaginación, ambas habían leído. De esa manera, acababan tertuliando sin cesar, en un clima amigable y dulce. Merlía se presentaba como una adolescente asaz interesante, algo que, en opinión de Caterina, no abundaba en este mundo.
Su visión ni siquiera se vio interrumpida por el sonido de unos pasos que subían la escalera, y segundos después, llegaban a la pieza. En el umbral de la puerta estaba su padre, estudiándola, con una mano apoyada contra la jamba y la otra en el bolsillo. Aún conservaba la camisa blanca, el pantalón marrón claro y los zapatos del día de trabajo. Sebastián era formal y elegante, aunque lo que atendía Caterina era la profundidad de su mirada. Como describía ella, grandes contempladores del mundo eran sus ojos. No obstante, esto solo se percibía si se apreciaba a fondo, pues a simple vista se perdían entre los miles de ojos castaños.
Editado: 03.02.2022