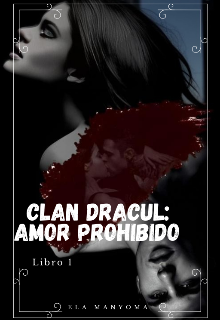Clan Dracul: amor prohibido - Libro 1
Capítulo 1
Katherine
Esos malditos murciélagos. No eran solo un símbolo de la noche, sino una molestia recurrente, un insulto a mi descanso. Otra vez se habían atrevido a violar la santidad de mi alcoba.
Una parte de mí sabía que era mi propia culpa. Dejar la ventana de mi alcoba abierta era una costumbre tan antigua como mi aversión al encierro total, pero la verdad es que estaba harta. Aquel aleteo estridente, esa sombra revoloteando contra la penumbra de la tarde, me obligó a salir de la reconfortante oscuridad de mi ataúd de caoba negra, a interrumpir el único descanso que conocía.
Me incorporé, sintiendo un gruñido profundo vibrar en mi pecho. Mi temperamento, ya de por sí volátil tras una noche de caza, se encendió.
—¡Largo de aquí! —La orden fue un latigazo.
No tuve que mover un músculo. Con un simple y brusco empuje de mi mente, la telequinesis que era tan natural como respirar, lancé todo lo que encontré a mi paso: un pesado candelabro de hierro forjado, un busto de mármol del Conde Drácula que mi padre había puesto por fastidiarme, y una pila de pergaminos antiguos.
Un chillido asustado. Uno de los pequeños intrusos salió disparado como una piedra, batiendo sus alas desesperadamente por la ventana abierta. Pero el otro, más audaz o quizás más estúpido, se quedó. Se posó sobre la cabecera de mi ataúd, con sus ojos de cuentas observándome, la criatura delatando una insolencia que no podía tolerar.
—¡Dije que largo! —Insistí, mi voz ahora baja y peligrosa, teñida con el poder que hacía temblar a los mortales.
El animal, sin embargo, no se inmutó, solo emitió un sonido agudo y perturbador.
—Ya me colmaste la paciencia. Siente un poco de dolor.
Mi mirada, que no podía parpadear ni un instante si así lo deseaba, se enfocó en él, desnudando la criatura. Concentré mi voluntad, no para moverlo, sino para aplastar la vida en su diminuto cuerpo. El murciélago lanzó un chillido agonizante que rasgó el silencio de la mañana y cayó al suelo, un montoncito sin vida.
Una sonrisa sádica se dibujó en mis labios, una mueca lenta y cruel que rara vez se borraba por completo.
—Creo que hoy cenaremos un crujiente murciélago frito —murmuré, agachándome con una gracia que desmentía mi pereza, y lo tomé de una de sus frías patitas.
—¡Nana! —La palabra resonó en la gran sala, más imperiosa que un grito.
En un instante, Tatiana Rusember apareció en el umbral, una presencia tan inamovible y esencial en mi vida como las piedras del Castillo de Hunedoara. Ella es mi nana y ama de llaves, una figura que me había cuidado desde antes de que mi memoria alcanzara la conciencia.
Aunque ella es una vampira impura –una condición que solo la hace más leal y dependiente de la línea de sangre pura de mi familia– su devoción es inquebrantable. Mi padre la había encontrado en el año 898 d.C. en Sibiu, Rumania, cuando estaba a punto de morir de tuberculosis. Conmovido por la injusticia de su estado, la había abrazado para salvarla de la muerte, y la había traído a nuestro servicio.
A sus 1.167 años, Tatiana seguía siendo una mujer alta y esbelta, con una gracia sosegada que el tiempo, en su caso, solo había refinado. Las arrugas de su rostro, grabadas en el momento de su transformación, permanecían como un recordatorio silencioso de la vida mortal que dejó atrás para unirse a la nuestra.
—¿Sí, mi niña? —Su voz es suave, con ese acento rumano elegante que nunca pierde.
Sus ojos, al ver el murciélago inerte colgando de mi mano, se entrecerraron con una mezcla de resignación y fastidio controlado.
—Otra vez se metieron —dijo, sin preguntar, pues ya conocía el ritual.
Le entregué el animal y ella lo recibió sin ninguna repulsión.
—Ponlo en la despensa. Esta noche lo cenaremos con algo de especias.
—Como digas, mi niña.
Tatiana me obsequió una sonrisa fugaz, cálida a pesar de la macabra tarea, y se retiró con la misma rapidez y discreción con la que había llegado.
Miré el reloj de pared, un antiguo modelo gótico: eran las 10 de la mañana. Odiaba levantarme tan temprano de la bendita oscuridad del ataúd después de la intensidad de una cacería nocturna. Me arrastré con una pereza que solo el vampirismo puede prolongar, en dirección al baño, que a la vez funcionaba como mi gigantesco vestidor personal.
Me detuve frente al gran espejo biselado. Por supuesto, no había reflejo. Maldije por lo bajo. Era el único inconveniente del vampirismo, mi pequeña vanidad insatisfecha, el tener que confiar ciegamente en mi gusto y en las palabras de mi nana para confirmar mi apariencia.
Mi elección fue un conjunto que gritaba desafío: completamente negro, dominado por el estilo rockero que adoraba. Una minifalda de cuero ajustada de la que colgaban dos pesadas cadenas plateadas, un top diminuto que apenas cubría mis pechos con encaje, unas botas altas que se extendían arrogantes por encima de la rodilla, y una chaqueta de motero ancha y a juego.
*
Mi padre y mis hermanas ya debían estar en el comedor, un hecho que, sinceramente, me importaba muy poco. Sin embargo, el hambre era una necesidad imperiosa que ni el más puro de los linajes vampíricos podía ignorar.