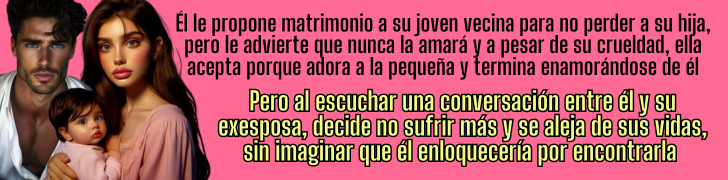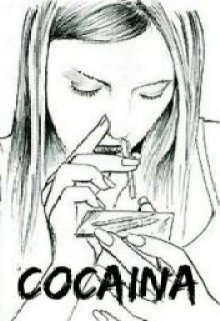Cocaina
I. LA MALDICION DE PERSEFONE
Es el final. O al menos quiero que de una puta vez lo sea.
Todos somos adictos a algo que nos arrastra por el inframundo y nos cubre de mierda de las cloacas, mientras alucinamos que somos más seguros, más fuertes, más guapos, más inteligentes ¡Inteligencia a la mierda! Somos un rebaño de ignorantes que nos aferramos al placer inminente y que nos creemos eternos.
Quiero que se acabe aquí, sin más. Me siento hundida y agotada de meditar y hablar conmigo misma una y otra vez en mi infierno, en el infierno que mi adicción construyó para mí con sus propias manos, con su boca, con sus caricias y sus mentiras.
Mi adicción es un hombre.
Todos somos adictos a algo, que nos arrastra hasta el fondo, que se ríe de nosotros y nos produce una resaca enorme. El mío, mi droga, camina por las calles, miente, sonríe, sufre y mata. Mi adicción es Hades, el profundo rey del infierno, de nuestro infierno. Y me siguió hasta aquí.
Pero para mí es el final, estoy lista para salir de este hueco.
Me lo repito tanto hasta estar convencida de ello.
En mi habitación blanca salpicada de rojo, está el. Su extrema delgadez, su camisa naranja, su cara asoleada y sus notables arrugas. Sus ojos, sus enormes ojos cafés, esos malditos ojos que parecían seguirme de un lado a otro pero en realidad nunca se fijaron en mí.
El desgastado, el amargado, el sensual. Y yo oprimida por su sexo, por su salvajismo, por orgasmos con palabritas de caramelo. Su sexo que me hizo vivir pisoteada por largo tiempo. Milenios, centurias, siglos, lo infinito, lo eterno. Al final siempre él y yo, por largo tiempo.
Me miro he bajado tanto de peso que apenas reconozco a aquella mujer escuálida que me presenta el espejo, mi cabello descuidado, enferma, desdibujada, maldita, atada; viviendo en el pleno del infierno, que ahora es una habitación blanca con manchas rojas, acompañada de la presencia de Hades. Su olor atraviesa el espacio y evoco instantes y momentos, recuerdos. Me alejo del presente de estar frente a frente. Me voy hasta un pasado que ya no existe.
Quiero gritar, pero mi voz no sale, me siento desesperada, desearía no pensar tanto, desearía no darle vuelta a la misma situación, desearía solamente asesinarlo, un homicidio que no tendría consecuencias. Que muriera de una vez.
Pero él es Hades, es un dios derrotado, en declive, destruido pero inmortal.
Y yo soy Perséfone, la Reina de esta oscuridad. Y él no me ama.
- Deberías salir más, me preocupa tanto encierro Reina, te está haciendo daño, jamás te había visto tan delgada, esa enfermedad te consumirá.
- Madre estoy bien, solo algo cansada- Contesta Reina sin abrir los ojos sumida en sus sueños - tu sabes, la enfermedad me consume lentamente…
- Estarás bien- dice la madre mirándola con detenimiento- estarás bien.
Aquí en mi habitación lo veo y el a mí, sin piedad me mira y me atraviesa con una sonrisa siniestra en su rostro.
Reina abre los ojos con verdadero agotamiento. Duerme casi todo el tiempo, pero siente que no descansa y se incorpora en la cama para ver a su madre en la cama conjunta. El parecido entre las mujeres es tan asombroso, que parece dos versiones en dos tiempos distintos de la misma mujer. Se conmueve al ver el rostro de preocupación de su madre, un sentimiento de culpa y de ternura se mezclan.
- Cuando me operen todo mejorara, mente positiva no te preocupes
- Debes comer bien
- Lo sé, Lo se
- Dime la verdad ¿Es solo eso?- Con su mirada fija enfrenta a Reina.
Su madre era implacable. Cuando miraba de esa manera, rebuscando información, parecía ya conocer todo lo que interrogaba, mirando gestos, movimientos, como una leona a su presa. Pero Reina le había heredado tanto y no había duda que era su hija. También la observó sosteniéndole la mirada.
- Solo es eso.
- No tendrá que ver nada con el tipo ese ¿verdad? Reina no me decepciones.
- Ni siquiera me quiero decepcionar a mí misma, no tiene ver nada con él no lo invoques.