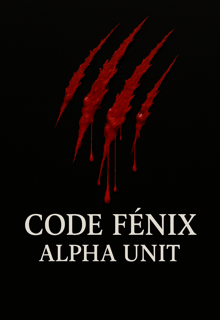Code Fénix Alpha Unit
CAPÍTULO 4: Las reglas del juego-2
CAPÍTULO 4: Las reglas del juego-2
El mundo se quiebra en un segundo.
John clava la mano dentro del abrigo, siente la fría textura del artefacto y saca una pequeña bomba de gas comprimido: tubo metálico, anilla y la ley de la desesperación escrita en la mano. Mira a Fénix y ya no piensa en planes, ni en Lilith, ni en contratos; solo en la imagen de su padre en el suelo y en la rabia que le quema la garganta.
—¡Tú! —grita, con la voz rota—. ¡Contesta por lo que le hiciste a mi viejo!
Sin pestañear, tira la bomba. El cilindro describe un arco y cae junto al grupo; al romperse, suelta una nube densa de humo verdoso. La música se corta; la gente que estaba a su alrededor tose, carraspea, la confusión se extiende en oleadas.
Enid da un paso atrás, impecable, y mira a su compañero con la misma sonrisa que antes, calma y fría como porcelana.
John desenfunda su arma con movimientos temblorosos. La gente empieza a gritar, a correr; tacones que retumban, cristales que tiritan, camareros que tropiezan. Silencio atronador por instantes: una bala parece haberse llevado la etiqueta de la etiqueta social.
Apunta a Fénix. Lo tiene a pocos metros, inmenso, perfil recortado contra las luces del salón. Aprieta el gatillo. Dispara. Una, dos, tres veces al pecho. La reacción es... nada. Las balas impactan en la superficie del torso y rebotan con un sonido seco y metálico, como si golpearan un armazón blindado. No atraviesan.
Fénix ni parpadea. Se toca el chaleco como quien comprueba que la camiseta sigue limpia.
—Tu cara me suena —dice, con la voz grave, como si se tomara el tiempo para recordar un nombre en una lista—. ¿No eres tú... el hijo del tipo que acabó en coma? ¿John Mercer? Sí, creo que ahora lo recuerdo.
John siente que se enciende por dentro. El pánico se mezcla con una furia afilada.
—¡Cállate, hijo de puta! —escupe—. ¡Te voy a partir en dos!
Enid no pierde la compostura. Con una mano en la cintura y la otra sosteniendo la copa, alza la voz con autoridad escalofriante.
—Fénix —ordena con calma helada—. Conténlo. Sin matar. Hazlo ver. Quiero al malhechor vivo y humillado. Nadie desmonta mi gala.
Fénix inclina la cabeza apenas, como quien recibe una orden de su ama. Una sonrisa torcida cruza su rostro —más bestia que humano— y da dos pasos hacia John. La multitud retrocede, borrando el brillo de la velada con miedo.
John aprieta el arma y suelta una risita furiosa, entre sollozo y desafío.
—Eres una puta dictadora, Enid. Un juguete de laboratorio. Y tú, gigante con complejo de dictador, no eres un héroe: eres un puto experimento con cartel de moda.
Fénix se aproxima sin prisa, su sombra proyectada sobre los invitados que huyen. Al llegar a un par de metros, inclina la cabeza como examinando un insecto.
—Te conozco ahora —dice, con un tono que mezcla curiosidad y amenaza—. Y vas a arrepentirte de haberme despertado así, Mercer.
John, jadeando, baja el arma un instante y se mira a sí mismo: manos temblorosas, cabestrillo, cicatrices. Sabe que las balas no funcionaron. Sabe que se ha descontrolado. Sabe que la distancia entre él y la puerta se acorta y que la bestia no dudará en obedecer la orden.
El mundo se colapsó en torno a John en un instante.
Fénix lo cogió de la cara con una mano enorme, como si sujetara una rata, y lo lanzó con violencia contra la mesa de fondo. La madera crujió; copas y bandejas salieron disparadas en un arco que brilló en la penumbra. John impactó y el aire se le salió en un silbido. El sabor del metal volvió a la boca.
Intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. Cada movimiento era un cuchillo; el cabestrillo le tiraba del hombro y la respiración le dolía. Fénix avanzó con paso lento, la sombra de su cuerpo cayendo como una placa sobre la sala. La gente huía en desorden, gritos ahogados, tacones que golpeaban mármol.
Antes de que John pudiera reaccionar, Fénix lo alzó por el cuello con ambas manos —sus dedos eran troncos— y lo levantó hasta que los pies de John dejaron de rozar el suelo. La presión le cortó la voz, la vista se le nubló en bordes negros.
(Esto es el final), pensó John, con el pánico lacerándole el pecho.
Entonces, un sonido seco y punzante partió el aire. Una bala atravesó el cuello de Fénix con un chasquido húmedo. El gigante ahogó un gruñido, los ojos le brillaron por un segundo y soltó a John como si hubiera quemado la mano. La presa cayó al suelo, tosiendo, vomitando espuma y sangre, mientras la enorme figura retrocedía con la cabeza ladeada, la herida humeante.
John, medio asfixiado, tragó como quien recupera la palabra de un entierro. Miró al punto de origen entre la multitud: la bala venía del exterior, por la dirección de la entrada; el sonido del disparo fue seguido por el eco metálico del rifle plegable. Silas.
Reconoció la señal al instante —no por la bala, sino por el tono bajo de la radio mental que antes habían compartido—: el tiro era la excusa que habían acordado para largarse. Silas había cumplido.
John se arrastró, con las manos temblando, hasta la puerta más cercana. Notó que el traje le pegaba, el cabestrillo se le clavaba, los latidos le taladraban las sienes. Se obligó a pensar en una cosa: salir. Salir y no mirar atrás.
Logró abrir la puerta con un empujón torpe. El aire frío de la noche le dio en la cara como una bofetada. Corrió por el corredor de servicio, pasando por donde antes había sonrisas falsas y ahora solo quedaban restos de confusión. El coche estaba ahí, en la explanada, luces de seguridad parpadeando.
Silas ya estaba fuera; terminó de recoger el rifle con movimientos precisos, metiendo las piezas en la funda como quien esconde una promesa. Al verlo, John gritó con esfuerzo:
—¡Acelera! —y la voz le sonó como si viniera de lejos—. ¡Más rápido, maldita sea!
Silas arrancó el motor con un gruñido. El coche patinó sobre grava, empujado por una urgencia que no admitía pausas. John se dejó caer en el asiento trasero con todo el cuerpo temblando, sintiendo cómo la adrenalina le hacía cosquillas en las venas. Silas pisó a fondo, y el vehículo se lanzó hacia la oscuridad de la carretera.