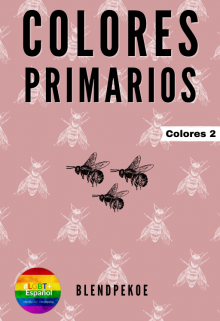Colores primarios
Capítulo 21
Manejé casi dos horas por ruta mientras oscurecía, Santiago no hacía más intentos de obtener información sobre nuestro destino pero estaba interesado en adivinar y verificaba con un mapa en su celular las opciones más realistas. Cada tanto perdía la señal en el teléfono complicando su búsqueda y me dedicaba miradas de sospecha. Al salir de la ruta observó extrañado el sitio al que llegábamos: un pueblito tan pequeño que hasta el diminutivo le quedaba grande. Habían algunas casas de las pocas personas que habitaban la zona perdidas entre árboles y solo la calle principal estaba pavimentada. Al avanzar nos cruzábamos con autos que se retiraban del lugar y en el único estacionamiento, libre de barreras y de personal, vimos las últimas familias que se preparaban para irse. Carteles rústicos le dieron aviso a Santiago de que estábamos en un balneario pero estos sirvieron para dejarlo más confundido.
—Hace años tuvimos que parar aquí con mi familia por un problema con el auto mientras volvíamos de vacaciones.
Pero un balneario no era un lugar para visitar de noche.
—Se me ocurrió que podíamos cenar en un lugar alejado —justifiqué vagamente.
La playa era muy pequeña y alguien nos avisó que no podíamos adentrarnos. Quedaban muy pocas personas, la actividad del día se había terminado y los pequeños locales cerraban. El sendero que nacía en el estacionamiento y costeaba la playa apenas estaba iluminado, solo lo suficiente para no perderlo de vista. Camino a un restaurante local, Santiago se detuvo mirando hacia la oscuridad de la playa.
—Creo que ya sé por qué estamos aquí.
Pero su comentario sonó mucho menos feliz de lo que esperaba. Desde allí, un lugar minúsculo en la nada, el cielo se veía más grande y más estrellado en comparación a la ciudad.
—¿No te gusta? —pregunté preocupado por su reacción.
—Me gusta mucho —respondió lleno de melancolía.
Respiró aliviando su expresión, desechando lo que sea que lo había entristecido.
—Vamos a cenar —pidió con más ánimo.
Me hubiera gustado mucho poder ir a una playa de verdad pero era algo que demandaba más horas de viaje y, como mínimo, pasar la noche en un hotel. Ese habría sido mi plan ideal pero no podíamos gastar dinero en semejante hazaña.
El restaurante era pequeño, sencillo y con un menú limitado, dentro estaban las últimas visitas del balneario que cenaban antes de regresar a sus casas. La comida tenía ese sabor casero que en la ciudad no se conseguía y eso dejó fascinado a Santiago. Su entusiasmo se trasladó a un obligado postre porque decía que no podía desaprovechar una oportunidad como esa. Se mostraba contento ante la sorpresa que le había dado, todo lo que nos rodeaba llamaba su atención y le sacaba una sonrisa. Le daba gusto la simpleza del restaurante, la precaria luz sobre el sendero, el inexplicable crujido del piso madera, el gato del local que se paseaba por todas partes y el viento que movía las plantas. Para nosotros, personas urbanas, era fácil caer bajo el encanto de la sencillez.
Después de la cena nos acercamos a la arena, el agua no se veía pero se escuchaba su vaivén. Lamenté una vez más que no fuera una playa real, con sonido a mar y brisa, pero el sitio cumplía en tranquilidad y brindaba un cielo hermoso. Nos sentamos en un banco de madera sin respaldo a mirar la casi nada.
—No hacía falta que hicieras esto.
Pero sonreía complacido mirando las estrellas.
—Me da la sensación que serías más feliz viviendo en un lugar como este que en la ciudad.
Pensó un momento, como si comparara los pros y contras.
—Si tuviera que elegir, sí. Prefiero algo como esto.
Se acercó un poco más para crear contacto físico. Alrededor nuestro no había personas, solo nos llegaba algún ruido del restaurante que también estaba pronto a cerrar.
—Cuando me veas triste nunca pienses que me arrepiento de algo —dijo concentrado en el cielo—. Hay muchas cosas que lamento pero entiendo que fue la única manera para llegar aquí, no iba a suceder de otro modo.
Lo miré con curiosidad. Sus palabras me transmitieron una inesperada tranquilidad, no porque tuviera alguna duda sobre él, sino por escucharlo decir algo como eso lleno de calma y por motivación propia.
—¿Qué cosas lamentas?
Bajó la mirada a la arena, pensativo, lo cual me sorprendió porque solía fallar cuando intentaba llevar la conversación hacia esos rumbos. Se tomó su tiempo para contar algo de lo que no le gustaba hablar.
—Haber creído que podía engañarme a mí mismo. Eso es lo que más lamento. Siempre tuve la sensación de que me atraían los hombres pero no quería que fuera así y todo fue un error tras otro —hablaba con cuidado como si midiera las palabras que usaba—. Esperaba que esa sensación se fuera, que desapareciera, y como no se iba me puse de novio con Julieta. —Hizo un gesto de desaprobación con respecto a esa decisión—. Solamente quería dejar de sentirme así; raro, incómodo, avergonzado... creo que esa es la mejor palabra para describirme en ese momento. Avergonzado por lo que sentía y avergonzado por lo que fingía sentir. Entonces me casé y eso tampoco resolvió nada. Cuando nació Iris el mundo se me vino abajo, cambió el significado de todo, y yo... —se quedó pensando, buscando la forma correcta de expresarse— Vi con más claridad las cosas pero no sabía qué hacer. Y me refugié en Iris, ella era mi excusa para todo, para evitar la realidad. Al principio no me daba cuenta que hacía eso. —Inclinó un poco su cabeza hacia un costado—. Pero en un momento eso también dejó de funcionar.
Se quedó un rato en silencio, entreteniéndose con la arena que movía con su pie. Yo era consciente de que a Santiago no le gustaba hablar del tiempo que le había tomado aceptarse a sí mismo, ni de los motivos de su negación, y tendía a ser selectivo al compartir detalles sobre ese tema. Apoyé mi mano en su pierna, quería decir algo pero era una de esas cosas sobre las que no se podía decir nada, él se quedó mirándola.