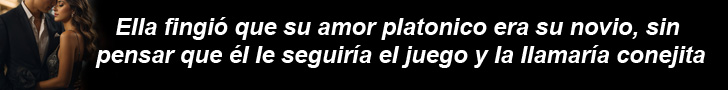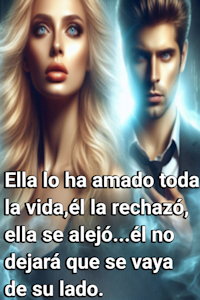Comandando Mi Destino (versión corta)
Prólogo
23 de diciembre de 1993
El clima frío, nublado y delicioso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, estaba como para degustar un exquisito café de olla acompañado de pan recién hecho. Esa ciudad, que era el mayor centro urbano de la Región de los Altos de Chiapas, se caracterizaba por su rico pan y atracciones turísticas, siendo el foco de atención de los extranjeros por su arquitectura coloquial antigua y la diversidad de objetos hechos a mano que la población indígena ofrecía a sus visitantes. Las luces de colores adornaban la majestuosa ciudad, llamada “Pueblo mágico” por sus asombros andadores y tiendas interesantes, además de que era la época decembrina y el clima era más helado que de costumbre.
Eluney Tizatl vivía felizmente en San Juan Chamula, a diez kilómetros de San Cristóbal de las Casas, rodeada de su familia y vecinos con los que todos los días, a primera hora de la mañana, salían a pastorear a sus becerros en las montañas y recolectar flores silvestres. Se hacía cargo de sus dos hermanos menores que apenas acababan de nacer y no tenían un nombre, por lo que ella, a escondidas de sus padres, los llamaba bebé uno y bebé dos. Eran gemelos. Cuando no iba con los becerros, era enviada a vender manualidades a San Cristóbal en compañía de las hijas de su vecina en quien más confiaba su familia. El trío de jóvenes emprendía la caminata por carretera, jugando, saltando y riendo. Una vida tranquila en jóvenes de dieciocho años.
—Mi madre dice que ya debo buscar esposo—le oyó decir a Ixchel luego de situarse cerca de los andadores—porque ya estoy por cumplir dieciocho años y no quiere que comience a estorbar en casa. Mis hermanos menores necesitan más atención que yo.
Eluney se estremeció. Su hermana Nictexa había sido vendida por tres cabezas de ganado a un hombre originario de Oxchuc, llevándosela para siempre. Tenía dos años que no sabía nada de ella y la echaba muchísimo de menos. Últimamente había estado visitándolos un sujeto de Chenalhó y se sentía incómoda con su presencia. El hombre se llamaba Horacio Méndez y tenía más de treinta años. Tenía bastante dinero porque se dedicaba a la venta de leche de cabra y le iba excelente. Y a pesar de los interrogatorios que Eluney les hacía a sus padres ante la visita de ese hombre, ellos la ignoraban. Tenía miedo de que su destino ya estuviera escrito y la casasen a la fuerza con él.
—A mí me habría gustado ir a la escuela y tener una carrera—murmuró Eluney—casarse lo veo innecesario. Hay más mundo allá afuera que solo el matrimonio, hijos y trabajar.
—Si no nos casamos pronto, nos venderán a un anciano—agregó Asiri, hermana de Ixchel con desdén—pero no hay ningún chico que llame mi atención y dadas las circunstancias, no podemos aspirar a enamorarnos de catrines de ciudad.
—Que seamos indígenas no nos hace menos que los demás—eludió Eluney, aunque en el fondo, sabía que Asiri tenía razón. La comunidad indígena era menospreciada y discriminada por su origen y rasgos poco aceptados en el estándar de belleza de la sociedad. ¿Qué tenía de malo tener piel morena, cabello como la noche y ojos color ébano, y vestir con faldas de piel de animales y blusas bordada con flores hermosas hechas a mano?
—Tener la piel como la leche es mi sueño frustrado—suspiró Asiri—así no tendría problema alguno con conseguir un esposo joven y guapo, que yo misma elija y no al revés, y peor aún, que tenga la misma edad que mi padre o abuelo. Es deprimente.
Eluney se mordió los labios, cabizbaja. Observó el cielo y el sol la cegó por unos segundos. Nada podía cambiar su destino. Su vida estaba a manos de las decisiones de sus padres y temía que la vendieran pronto con el mejor postor.
Horas más tarde, decidieron ir a la iglesia de Santa Lucía a refrescarse con una botella de agua y contar el dinero de su venta. La madre de Ixchel y Asiri tejía hermosas blusas y ellas las vendían, y la de Eluney simplemente hacía pulseras y collares a base de semillas secas pintadas. Las que más vendía eran las de café porque olían muy rico.
A las seis de la tarde, estuvieron de vuelta a casa y en el camino, divisaron a varios pelotones de militares en camionetas enormes, todos armados hasta los dientes. Ni si quiera repararon en las tres jóvenes indígenas que se hallaban caminando en la orilla de la carretera. A Eluney le pareció extraña la presencia de ellos, puesto que, por lo que escuchaba en la radio o televisión, solo pasaba eso del agrupamiento militar cuando había problemas graves. Y se preguntó a qué se debía. Corrieron más deprisa hasta llegar a sus casas. Se despidieron y atrancaron bien las cercas para luego encerrarse en el interior de sus hogares, que eran de materiales débiles: madera, tejas y lámina. El fogón estaba encendido y se sintió segura en la calidez de su humilde morada. Le entregó el dinero recolectado y se sirvió un cuenco de frijoles de la olla bien caliente, desmenuzó queso encima, cebolla picada y chile habanero. Se comió seis tortillas hechas a mano y una taza de café humeante. La temperatura había bajado muchísimo. Su aliento se notaba al respirar.
—¿A qué vendrán los militares? —Eluney preguntó a nadie en particular. Inmediatamente, su padre volteó a verla. Su madre se encontraba cambiando a sus hermanos en la habitación continua.
—¿De qué hablas?
—Los militares pasaron hace un rato en dirección a San Cristóbal. Eran muchos—dijo Eluney.
El rostro de su padre palideció.
#1700 en Joven Adulto
#1542 en Novela contemporánea
trianguloamoroso, novela corta historia conmovedora, primer amor amor prohibido traicion
Editado: 04.06.2023