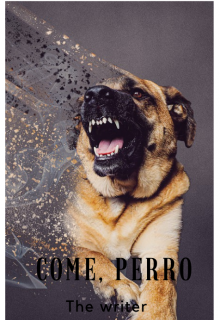Come, perro
II
Recuerda con dolor aquella tarde de primavera cuando Samuel la invitó a dar un paseo al bosque. En esta ocasión, como tantas otras, se encontraba borracho y Diana no quiso llevarle la contraria, sabía de antemano lo que eso significaría. Para su sorpresa, el paseo no sería solo con su esposo. Dos amigos de este se encontraban en el claro del bosque, uno terminaba de orinar y se sacudía el miembro con mucha fuerza y sin ningún pudor. Mientras tanto, el otro fumaba un cigarrillo y se ensortijaba el mostacho al compás de una sonrisa guasona; pocas veces los había visto. Sus piernas empezaron a temblar mientras sus tímidos pasos se adherían al fango recién mezclado con la lluvia acaecida durante el inicio de la estación.
Su alma ardía de ira y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Esa tarde fue poseída por los tres intentos de sementales; primero fue Samuel y luego los otros dos. El desalmado marido veía la escena con suma satisfacción, gritándole todo el tiempo «¡Zorra!», durante aquel humillante acto. El vocablo estaba cargado de un odio infundado, pero así era Samuel. Jamás dejaba de sorprender lo bajo que podía caer y el mal que podía infringirle a su mujer. La escupió en más de una ocasión, y después de que se hubieron saciado, la golpearon de manera contundente. Es probable que la pensaran muerta.
Al día siguiente, abandonada sobre el húmedo sendero y con terribles secuelas como tres costillas rotas, diversas heridas superficiales en el cuerpo y con horribles cicatrices en el alma, que siempre la acompañarían, encontraron a Diana. No hubo ningún cargo contra el marido, a sabiendas del daño infringido; era en realidad un secreto muy bien guardado por parte de la pareja. Samuel se comportaba como el marido amoroso e ideal que jamás sería capaz de cometer tales crímenes contra su esposa.
A la mañana siguiente, Samuel no hizo ningún atisbo por recordar aquel episodio. Parecía que lo había olvidado, o peor todavía, nunca hubiera ocurrido y solo fuera un producto de la dañada imaginación de ella. El tiempo pasaría para curar las heridas y todos pareceríamos haberlo olvidado, menos Diana.
— Cariño, por favor, cuéntanos ¿quién te hizo esto? ¿Fue tu esposo? — inquirió la trabajadora social antes de remitir el caso a los investigadores. — Podemos ayudarte. Solo basta que nos digas lo que ocurrió. — Insistía dulcemente la mujer. En el fondo, la trabajadora sentía pena por ver a aquella mujer en tan desdichadas condiciones; mientras tanto, Diana no decía ninguna palabra. Empezó a llorar de manera profusa sin poder detenerse.
— Lo siento, — se le escuchó apenas musitar. — no sé quiénes eran.
— No hay porqué disculparse; no es tu culpa, Diana. Solo dime si fue él y haremos que pague por su crimen. — Decía la jurista.
En ese instante tocaron el cristal de la puerta. Era Samuel. En su rostro se percibía sincera preocupación. Traía en la mano un café caliente con crema y azúcar, tal como le gustaba a Diana.
— Adelante. — ordenó la trabajadora.
— Disculpe, vine a traerle café a mi esposa; la esperaré afuera. Tómense todo el tiempo que necesiten. — acotó a la vez que sonreía de manera cordial a la experta.
Esta solo destelló frialdad y asintió con la cabeza. Acto seguido, Samuel le entregó el vaso sellado a Diana, la besó en la cabeza y se retiró. Casi de manera automática, ella retiró la mano que todavía le sostenía la impertérrita funcionaria. Fue un detalle que no se podía escapar, apenas Samuel le entregó el café y la besó, Diana dejó de llorar y regresó a una postura similar a la de una estatua de granito.
— Lo siento, debo irme. Mi esposo me espera. — expresó la mujer.
— Entiendo, Diana. Solo recuerda que esto se detendrá el día en que tú así lo decidas.
Al terminar la frase, la jurista le entregó su tarjeta y se prometió a sí misma no cerrar el caso. Tal vez pudiera hacerse algo a la hora de encontrar algún vericueto legal con el objetivo de darle su merecido a Samuel. Y es que ella, feminista consumada, sabía que desde el momento en el que Samuel ingresó a la comisaría del Estado con su porte machista, que aquel intento de espécimen de varón no era sino un farsante capaz de hacer cuanta fechoría se le ocurriera. Bastaría que su esposa diera su declaración para iniciar el proceso legal contra él. No obstante, sabía en su interior que eso no ocurriría. Aunque la esperanza es lo último que se perdía en casos como estos. Las estadísticas no mentían. Por lo general, el dos por ciento de los casos denunciaban al agresor, el resto ni siquiera iba a alguna comisaría o ente legal, inclusive tampoco lo hablaban con nadie, aguantando años de maltrato de manera silente. Siempre habían chocado contra una puerta o resbalado en el baño cuando aparecían los cardenales en su rostro. Fumó un cigarrillo y regresó a zambullirse en el montón de folders abandonados sobre su escritorio.
En el caso de Samuel, hubo un cambio en apariencia positivo pues se mostró atento durante el tiempo que duró la recuperación de Diana. De hecho, cualquiera hubiera podido pensar que era un marido ideal, incluso hasta yo lo creí así. En esa ocasión, volvió a usar de la mejor manera posible la máscara de hombre enamorado que usó cuando había sido novio de Diana. Todos le creíamos, todos menos Diana. Por eso, tres meses después, una tarde en la que Samuel cerró la puerta con llave para irse a su trabajo, una vecina le permitió llamar a la mujer que había prometido ayudarle. Sin duda, Bertha Culler la recordaba. Dejó todo lo que estaba haciendo y enseguida derrapó en su auto hasta la casa de los Campbell. Ese mismo día Diana se enteró a través de una prueba que tenía casi catorce semanas de embarazo. Lloró sin cesar para convertirse en una nueva mujer. Su recién adquirido instinto maternal fue la pieza clave que puso en jaque mate la decisión que debía tomar.