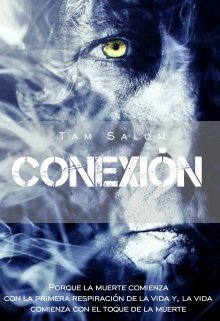Conexión
capitulo 10
Capítulo 10
El corazón de Ian bombeaba desenfrenado y aunque podían respirar mejor no lo hacía con normalidad, sabía lo que había dentro de ese mausoleo. Como pudo se levantó sujetándose de todo lo que había en su camino, las piernas le pesaban enormemente pero de igual manera subió los escalones y entró tras Brad, el frío golpeó su rostro y una corriente de miedo y ansiedad recorrió su espalda de arriba a abajo.
Un olor extrañamente conocido se coló en sus fosas nasales cuando se tomó del mesón lleno de flores secas, muchas de ellas ya convertidas en polvo.
Orquídeas, orquídeas salvajes.
La sonrisa en su rostro no pretendía desaparecer, el solo verla ahí, en su hábitat natural lo tenía en un estado de elevación pura, era como estar viviendo una experiencia religiosa.
La joven cuya belleza sólo se podía comparar con la de un ángel, corría entre los árboles soltando carcajadas que en combinación con las copas verdes y frondosas que se movían a compás del viento hacían la más hermosa música para sus oídos. Muy atrás quedaban las sinfonías de Mozart y Beethoven que solía oír, la risa de su amada era una melodía aún más profunda de escuchar.
La chica llegó hasta él con las mejillas encendidas y el cabello alborotado a causa de sus carreras de un lado a otro. Se encontraban en otro lado del arroyo, alejados del pozo que era usado por los empleados para lavar la ropa, este lugar era solo de ellos, Helena se lo había enseñado, muy emocionada le dijo que ese era su lugar, uno donde solía escapar para estar sola, su corazón casi explotó de amor cuando avergonzada le dijo que ese era el lugar donde escapaba para poder pensar en él sin tener que ocultar sus sentimientos. Pero ahora que ellos eran correspondidos era justo compartir ese lugar con él.
Tomó una de las flores que ella llevaba en sus manos y la llevó a su nariz sin dejar de ver ese rostro que tanto le gustaba, recordó el primer día que regresó a la mansión luego de pasar varios años en la ciudad, era el mismo extraño aroma que había en su habitación. Preguntó que flor era aquella: orquídeas, orquídeas que crecen salvajes en el bosque. Fue la respuesta.
—Ian… —reaccionó al sentir la mano de Brad sobre su hombro, desvió su cabeza hacia el otro lado para evitar sentir el aroma de las flores cosa que fue inútil pues todo el lugar estaba impregnado de ese olor, no sabía cómo su mejor amigo parecía no ahogarse—. ¿Estás teniendo visiones, verdad? ¡Por qué decías que habían desaparecido si no es cierto!
—¿Está aquí, verdad? —preguntó ignorando el reproche de Brad.
Tambaleándose como si estuviera borracho caminó hasta estar frente a la tumba donde el nombre de George McLean estaba tallado en la piedra caliza.
Ian alzó la mano y con sus dedos trazó el relieve de cada a letra. Brad se acercó preocupado por la expresión en el rostro de su amigo, estaba terriblemente sonrojado, sus ojos estaban tan abiertos como sus párpados lo permitían y una capa de sudor comenzaba a cubrir su frente y cuello.
—Murió el mismo día en que yo nací —dijo con la mirada fija en la piedra, Brad miró en la misma dirección.
Bajo el nombre del hombre que aún estando muerto estaba haciendo difícil la vida de Ian habían dos fechas inscritas, Brad supuso que eran las fechas de nacimiento y defunción de ese hombre, la segunda, efectivamente era el mismo día y mes del cumpleaños de su mejor amigo solo que eso había pasado muchos años antes que Ian llegase al mundo.
—Esto si es de locos —murmuró Brad.
Las cosas cada vez se hacían más claras y a la vez más enredadas, la teoría del psicólogo tomaba más fuerza para Brad. Tenía que ser, no es que creyera y mucho menos supiera sobre el tema pero increíblemente era la idea más sensata, aunque eso no pudiese explicar la existencia del espíritu que seguía a su mejor amigo. Porque eso sí era cierto, ese espíritu existía y de eso él, podía dar fe.
Ian cerró los ojos fuertemente y trató de respirar calmadamente, llenando sus pulmones de oxígeno. Cuando pudo serenar su agitada respiración volvió a abrir los ojos y con su mano una vez más detalló el nombre inscrito en la piedra caliza.
—George McLean —susurró, un fuerte latido de su corazón lo hizo llevar su mano libre hasta su pecho.