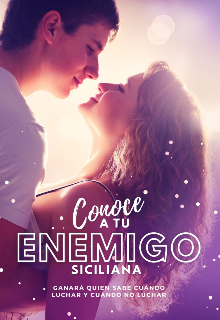Conoce a tu enemigo
Capítulo 3
La luz del sol entraba directo por los grandes ventanales del estudio, escondido tras el número 514 de la calle Maitane Mendoza. Esa luz, a esa hora, era lo que había convencido a Borja de la Torre de comprar la derruida casona.
El estudio era la única reforma que se le había hecho. El arquitecto se había tomado libertades artísticas y había generado un “espacio moderno que contrasta y se fusiona con la arquitectura pionera de inicios de siglo”. Al menos eso había dicho. Borja no sabía nada de arquitectura, sólo quería que el estudio se iluminara con el sol, en el mismo instante que él lo había visto, la primera vez que la visitó.
En ese momento, leyendo las últimas líneas del informe en su computadora, pensó que quizás había intuido que necesitaría luz en ese preciso instante, cuando todo en el mundo le parecía tormentoso.
—Busquemos una tercera opinión —suspiró.
No hubo respuesta y pensó durante un segundo que no había alzado suficiente la voz.
—¿Una tercera opinión? —repitió Natalia en el altavoz del teléfono— ¿Para qué?
No fingía. Su pregunta era sincera, pero a Borja de cualquier forma lo ofuscó.
—¿Cómo “para qué”? —bufó— ¿Para descartar un error?
Ella se tomó tiempo para contestar. El tono de él le había quitado las intenciones de mantener la paz y necesitaba el espacio de un suspiro para recuperar el temple y que la conversación no se transformara en ese usual enfrentamiento de caracteres, que mantenían desde que se habían conocido hace más de nueve años.
—¿Y después? —preguntó con una medida calma.
—¿Cómo?
—Cuando lo confirmen —respondió ella— ¿Qué hacemos? ¿Buscamos una cuarta opinión? ¿Buscamos hasta que alguien te diga lo que quieres oír?
Borja suspiró derrotado y dejó caer su rostro sobre la palma de sus manos.
—¿Cuántas opiniones necesitas, Borja, para aceptar lo que está pasando?
Todas.
Ninguna.
No era la primera vez que se enfrentaba a esa respuesta de los especialistas. Pero se hacía a la idea de que jamás se acostumbraría. Así tuviera 19 años como la primera vez, 25 como en ese minuto o 60.
—Haz lo que quieras, Nat —respondió y en el mismo instante supo que, si no acababa pronto esa conversación, terminaría hiriéndola.
—¡Dioses! No se trat-
—Tengo algo que hacer ahora. Lo siento —cortó.
La pantalla del celular se tomó unos segundos para volver a la oscuridad. Borja aprovechó los minutos que siguieron para descansar su mente de todo el caos de llamadas que había recibido e ignorado durante la mañana.
Cuando al fin se decidió a leer el informe, con la firme determinación de hacerse cargo de lo que estaba pasando, su celular volvió a brillar en una llamada. Borja lo miró de reojo y acompañó su malestar con un resoplido de fastidio.
¿Quién le había dado su número?
Cortó la llamada de un solo movimiento, esperando que esta vez entendiera que la estaba ignorando con intención. No quería involucrarse, voluntariamente, en esas estupideces.
Cuando devolvió la mirada a la laptop, se dio cuenta de que no tenía ganas de seguir con esa tortura. Se levantó de su asiento, tomó el celular y salió del estudio.
En contraposición a la pulcritud, luz y solidez, al otro lado de la puerta había una enorme habitación de pintura barata y gastada sobre paredes húmedas. Fuera del estudio hacía frío. Y no era extraño, la casona de altos techos, no tenía ninguna protección exterior, la calefacción se sostenía sobre un enorme calentador que no daba a vasto para cubrir todo el espacio y se notaba que el invierno se acercaba con demasiada rapidez.
Bajo la polera y pantalón deportivo, Borja contuvo un escalofrío y pensó que debía buscar un par de calcetines. La idea le dio pereza.
Ni siquiera había tomado un té. Se había despertado tras un sueño confuso, con el mensaje de Natalia anunciando el envío del informe a su correo y, ya sea porque era la primera vez en meses que volvía a tener esa pesadilla o porque Natalia no lo llamaba a menudo, tuvo la certeza de que serían malas noticias. El conjunto de emociones, le revolvió el estómago.
Caminó hacia la cocina, en el otro extremo de la casa.
Apenas abrió la pesada puerta, descubrió que el espacio era quizás el más helado en el que había estado esa mañana y que el piso estaba un poco más hundido que la semana anterior. Prueba irrefutable de ello, es que la línea que había hecho, unas semanas atrás, con un marcador sobre el guardapolvo, ahora estaba a medio centímetro de distancia.
Nadie merecía vivir ahí. No era un lugar adecuado para crecer, tampoco. Años antes, en sus épocas de gloria, con las chimeneas y las lámparas de lágrimas del salón principal funcionando, estaba seguro de que había sido un lugar ideal. Quizás con un mejor dueño a cargo, alguien con la energía para llevar a cabo el proyecto, el lugar podría revivir.
Movió el calentador a parafina desde su lugar, bajo la chimenea inhabilitada, hasta la mitad de la salita, junto a la mesa de desayuno y lo encendió.