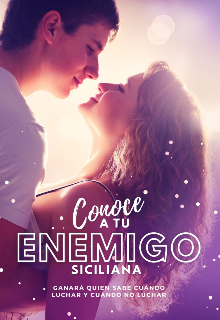Conoce a tu enemigo
Capítulo 4
Las cartas escritas para ser vistas siempre han sido redactadas con una pizca de ingenio, imposible de imitar por el alma, a la hora de sentir como se estruja el corazón. Al menos, así pensaba Sally cuando imaginaba el día en que terminaría su primer amor. Pero ella no sabía nada de amores que se esfuman en la miseria; ni de cartas. Por eso, cuando llegó esa, en particular, entendió que hay muchas maneras de que te rompan el corazón.
Con deudas, por ejemplo.
Millonarias deudas.
Lo bueno es que llevaba tal vez semanas, sino meses, siendo aleccionada para ese momento tan devastador. Así que sorbiendo una lagrimilla que se le escapaba por la mejilla, tomó su celular y llamó a sus dos mejores amigas: Leo y Rita.

El edificio donde vivía Sally tenía reputación de peligroso y aunque era parte de la zona céntrica de la ciudad, y estaba muy cerca de compartir aires con gente de elegante y prominente vida; este no era el caso de Concepción 77, cuyas ruinosas puertas y descascarada pintura prometían todo tipo de aventuras, nada por supuesto digno de “gente bien”.
La habitación que arrendaba Sally era angosta, pequeña, y asfixiante. Sus paredes se filtraban de agua que caía por lugares desconocidos; tenía fisuras que anunciaban su pronta clausura y la electricidad a veces dejaba de funcionar sin motivo. Pero nada de eso, —ni siquiera la sospechosa presencia de una turba de posibles ladronzuelos de soeces piropos—, fue impedimento para que cuarenta minutos después de la llamada, la dupla de preocupadas amigas, tuviera entre sus manos un té en los únicos vasos plásticos de la casa y miraran su rostro compungido con la dulzura de dos hadas madrinas.
—¿Es mucho? —preguntó Leo tratando de hacerse con la carta.
Leonora Ibarra era una muchacha de constitución fuerte, cuyo rostro siempre emanaba un aura de piedad y simpatía, que se equilibraba a la perfección con su robustas mejillas y su eterno perfil severo de hermana mayor de tres hermanos a los que no podía encarrilar. Tal vez su gusto por ayudar casos perdidos era lo que la invocaba ahí. Cualquiera que la conociera bien, sabía que había asistido, atraída por la idea de ser de ayuda y porque tenía un corazón tan enorme como los bolsos que solía cargar. Sólo por eso Sally no se atrevía a admitirse un desastre tan gravoso o decir la elevada cifra que la aquejaba. Sólo le entregó el papel que la contenía y respondió:
—Bastante.
Al contrario de la anterior, Rita Santos era delgada y pequeña, “casi diminuta” habría dicho su larga lista de ex novios que solía asediarla con mensajes de texto y que ella solía tomar más como largas reseñas positivas y negativas, que como algo serio en verdad. La frugalidad era su modus operandi para todo en la vida, por eso junto a su innata ternura eran las mejores aliadas de Leo para hacer lo que debían hacer ese día; hablar en términos duros con Sally, tal vez no tan duros, quizás muy poco duros, pero hacia eso apuntaba el espíritu de la reunión en cuestión.
Ambas amigas hojearon el monto. Era mayor al que alguna vez tuvo que pagar Rita cuando decidió que ser actriz de telenovelas no era lo suyo, pero sin lugar a dudas no era el momento de decirlo, así que sonrieron.
—No es tan imposible, si lo pagas en muchas cuotas.
—Muchas, muchas cuotas.
—O llamas a tus papás.
Ni hablar. La sola insinuación hizo de Sally un nido de avispas tan nervioso, que se sintió en la necesidad de arrebatar vasos y comenzar a lavar trastes.
—Siéntate, Sallie Mcbride, vamos a hablar como adultas —farfulló Leo, recuperando su vaso a medio beber, con la misma cara de pocos amigos que puso cuando descubrió que llevaba semanas sin ir a clases. Eso ya hace una buena cantidad de meses.
Ella obedeció como la niña temerosa que se guardaba dentro. Porque una parte de Sally era eso, una frágil y asustada muchachita a la que la cubrían cientos de tiernas formas que compensaba un dolor que ninguna de sus amigas sabía de dónde emanaba con precisión, pero sabían que debía ser consecuencia de hechos horribles.
Leo suspiró. Odiaba ser la mala.
—Linda, ¿recuerdas cómo se sintió cuando nos contaste a nosotras?
La rubia y enredada melena de Sally asintió temerosa de que se le cayeran más lágrimas. Recordar lo horrible de esos días siempre le estrechaba el pecho contra las costillas.
—Sally, la deuda que tienes no se va a pagar ganando un concurso de televisión —dijo Leo grave y con los ojos más oscuros que de costumbre—. Tu papá y mamá deben estar preocupados, debes contarles y…
Se contuvo.
Leo hubiese sido más dura, pero Rita jamás lo hubiese tolerado, así que sólo se remitió a tomar las manos de su amiga, mientras la voz de alguien más decía esas palabras que tanto quería enunciar:
—No hay nada mejor que pedir ayuda, Sally —acotó Rita, justo a tiempo—. Créeme.
—Exacto —secundó Leo.
Sally sonrió, ella tenía claro que debía hacerlo. El problema era descubrir cuándo cruzar esa delgada línea entre no ser capaz de enfrentar tus propios problemas y pedir ayuda. Eso era lo que le costaba definir. Sus amigas estaban al tanto de esa verdad. Era ese tipo de chicas que no sabía admitir una derrota, ni entendía la riqueza que se esconde en aprender a pedir ayuda.
Después de todo, recordaba una acongojada Rita, su amiga había vivido en la miseria durante meses sin atreverse a contarles que no era la adinerada y exitosa estudiante, que tanto añoraba y aparentaba ser, frente a ellas.