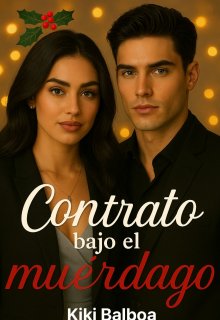Contrato bajo el muérdago
Capítulo 5 – Una oferta imposible
Narrado por Clara
Si alguien me hubiera dicho que mi lunes terminaría con un multimillonario británico ofreciéndome un contrato de amor falso, le habría lanzado mi taza de café directo a la cara.
Bueno… eso ya lo hice.
Estábamos en la cafetería del hotel, el mismo lugar donde empezó nuestro pequeño desastre viral. Elliot Kingsley —el hombre que se había ganado el apodo de El Grinch con traje caro— me observaba con una expresión tan seria que me daban ganas de reír. O de salir corriendo. No estaba segura de cuál de las dos era la opción más sensata.
—Entonces —dijo él, cruzando los brazos con esa seguridad irritante—, lo que te propongo es simple. Fingimos ser pareja por unas semanas. Ambos salimos beneficiados.
Me quedé mirándolo. Luego miré mi café, porque claramente estaba en una simulación y alguien debía haber puesto algo extraño en mi bebida.
—¿“Simple”? —repetí, alzando una ceja—. No hay nada simple en fingir estar enamorada de ti.
—No dije que tu parte fuera fácil —replicó él, sin perder ni por un segundo su tono altivo—. Pero tienes que admitir que sería… conveniente.
Conveniente.
Como si esa palabra pudiera cubrir lo ridículo de todo esto.
—Déjame adivinar —dije, recargándome en el respaldo—. Tu reputación está en juego, ¿verdad? El beso viral, los rumores, los tabloides… todo un escándalo que podría arruinar tu imagen de “hombre serio de negocios”.
Elliot frunció el ceño, pero no lo negó.
—Mis socios están… preocupados. Invertimos millones en la campaña de fin de año. Si la prensa insiste en mostrarme como un playboy navideño, podría costarme el contrato.
—Ah, claro. Y se te ocurrió que la mejor solución es arrastrarme contigo al circo mediático.
Él se inclinó hacia adelante, con esa mirada tan intensa que hacía que mi cerebro se desconectara.
—Te necesito, Clara.
Por un instante, mi corazón se detuvo. Luego me odió por caer en la trampa de esa voz británica y su maldito acento perfecto.
—Necesitas una actriz —corregí, intentando sonar racional—. O una modelo. O alguien que no tenga que explicarle a su abuela que está saliendo con un hombre que odia la Navidad.
—No confío en actrices. Ni en modelos —respondió con calma—. Confío en ti.
—¿Por qué?
Él sonrió apenas.
—Porque eres la única que me ha dicho que soy un idiota en público. Dos veces.
Toqué mi frente con la mano, reprimiendo una carcajada incrédula.
—Genial. Soy la mujer que insultó a un magnate y ahora recibe una propuesta laboral para fingir amor.
—No es tan terrible —añadió él—. Te pagaré bien. Habrá condiciones, por supuesto.
Ahí estaba. El giro legal. El contrato.
—¿Qué tipo de condiciones? —pregunté, aunque parte de mí ya sabía que iba a arrepentirme.
Elliot sacó una carpeta de su portafolio y la deslizó hacia mí. Dentro, perfectamente ordenadas, había unas hojas impresas con su logo y el título: Contrato de relación pública temporal.
Lo abrí.
Y casi me atraganto con mi propio aire.
—“La contratada deberá acompañar al Sr. Kingsley a eventos sociales y familiares durante las festividades decembrinas…” —leí en voz alta—. “Mantener una conducta afectiva moderada en público…” ¿Moderada? ¿Qué significa “moderada”? ¿Sin lengua o sin escándalos?
—Ambos —respondió él, serio.
—“Y participar en un viaje al extranjero…” —seguí leyendo—. Espera, ¿viaje al extranjero?
—A México.
—¿Qué?
Él asintió con naturalidad.
—Tu familia ya piensa que somos pareja. La prensa lo sabe. Y, por lo que investigué, tu ciudad celebra la Navidad con posadas, piñatas, procesiones… será la oportunidad perfecta para que la historia parezca real.
Abrí la boca. La cerré. La volví a abrir.
—¿Investigaste mi ciudad?
—No quería parecer un incompetente.
—¡Eso es exactamente lo que pareces! —exclamé—. ¿Qué tipo de psicópata revisa la biografía de alguien para fingir una relación?
—Uno que paga bien —dijo, sin inmutarse.
Solté una carcajada tan fuerte que varias personas en la cafetería nos voltearon a ver.
—Eres imposible.
—Y tú no puedes negar que una parte de ti lo está considerando —añadió, con esa sonrisa arrogante que me sacaba de quicio.
Lo odiaba. Odiaba que tuviera razón.
Porque, sinceramente, mi situación tampoco era ideal: mi trabajo en la agencia estaba pendiendo de un hilo, el alquiler subía en enero, y mi familia esperaba verme feliz y “asentada” para Navidad.
Un pequeño teatro romántico no parecía tan descabellado…
Excepto por el detalle de que ese teatro lo protagonizaba un hombre que me hacía hervir la sangre.
—Dame una razón lógica para aceptar —dije finalmente.
—Tres. —Levantó tres dedos—. Uno: pagaré tu alquiler de seis meses por adelantado. Dos: la prensa te verá como la heroína que calmó al británico amargado. Tres: tu familia dejará de preguntarte cuándo vas a sentar cabeza.
Lo miré fijamente.
—Y tú, ¿qué ganas con todo esto?
—Tiempo. Reputación. Y… —hizo una pausa, pensativo— quizás un poco de paz.
Sus ojos, por primera vez, no parecían fríos. Había algo ahí. Algo que dolía.
Y fue esa pequeña grieta en su armadura la que me hizo perder el juicio.
Tomé el bolígrafo.
—Si acepto, habrá reglas.
—Por supuesto.
—Nada de besos sin aviso.
—Hecho.
—Nada de dormir en la misma cama.
—Tendremos habitaciones separadas.
—Y nada, absolutamente nada, de confundirse.
Elliot asintió.
—Lo mismo digo.
Nos miramos en silencio. El mundo alrededor parecía borrarse: los villancicos de fondo, el olor a canela, las luces doradas del árbol junto a la ventana.
Entonces firmé.
El sonido del bolígrafo raspando el papel fue como un sello invisible: el inicio de una locura que no podía detener.
Elliot tomó su copia, dobló el documento con precisión militar y dijo: