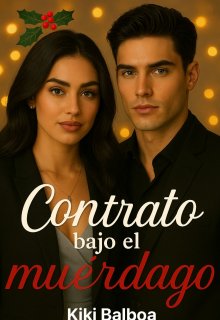Contrato bajo el muérdago
Capítulo 9 – Diferencias culturales, discusiones… y algo que no quiero nombrar
Narrado por Clara
Nunca imaginé que un simple trayecto en auto podría convertirse en una prueba de compatibilidad emocional, cultural y tal vez… romántica. Digo “tal vez” porque aún no estoy dispuesta a admitir lo que siento cuando Elliot hace ese gesto de fruncir el ceño como si el universo entero intentará desafiar su paciencia británica.
Y hoy, durante nuestro camino hacia la locación del documental, el universo decidió ponerse creativo.
—Eso no es salsa —Clara—. Eso es tortura líquida, —dijo Elliot, con los ojos rojos y una mano aferrada al borde del asiento como si estuviera viviendo su última hora sobre la Tierra.
Me reí tanto que tuve que bajar el volumen del radio para poder respirar.
—Te advertí que era picante —respondí, intentando no sonar satisfecha—. Pero no, tú dijiste: “Soy actor, he probado comida asiática, puedo con todo”.
—¡Eso fue antes de sentir fuego químico bajando por mi garganta!
Sacudí la cabeza, aún sonriendo.
—Bienvenido a México.
Él me lanzó una mirada que mezclaba indignación, dolor físico, traición… y una pizca de humor resignado.
—¿Puedes al menos admitir que esto no es normal?
—Es completamente normal —repliqué—. Y no exageres, solo era salsa macha.
—¡¡Macha!! ¡Suena a algo que debería venir con advertencias del gobierno!
Rodé los ojos.
—Elliot, tú sobrevives escenas de acción, peleas coreografiadas, saltos desde edificios falsos… pero no puedes con una cucharadita de salsa.
—¡Porque eso es ficción, Clara! ¡Esto es vida real! ¡Mi lengua está muriendo!
Me reí aún más fuerte. Tal vez demasiado. El conductor del transporte de producción nos miró por el retrovisor, divertido.
Elliot cruzó los brazos, ofendido, pero su ceja se arqueaba en ese gesto que ya empezaba a reconocer como un “no quiero admitir que estoy disfrutando esto”.
El problema es que yo también lo estaba disfrutando.
Demasiado.
Llegamos a la locación del documental entre montañas, luces cálidas y el sonido de gente preparando decoraciones navideñas para la entrevista que grabaríamos hoy. Todo parecía sacado de una postal: artesanos, esferas pintadas a mano, artesanías, olor a canela y pino…
Elliot exhaló como si acabara de entrar a otro mundo.
—Es… precioso —susurró.
Me sorprendió su tono. Era suave, sincero, vulnerable.
Ese no era “el Elliot famoso”, ni el del contrato, ni el del sarcasmo.
Era alguien real.
—Ya ves —respondí—. No todo en México te quiere matar.
—Solo tu comida.
—No mi comida —corregí—. Nuestra comida.
Él giró para mirarme.
—Lo recordaré cuando recupere la sensibilidad de mi lengua.
Me mordí la sonrisa.
Había algo en sus bromas, en su voz, en su manera de observar todo… que se sentía peligrosamente cálido.
Y emocionalmente peligroso.
Mientras el equipo preparaba cámaras, Elliot caminó entre los artesanos. Parecía fascinado. Tocó un nacimiento hecho de barro, observó el trabajo de una mujer que pintaba a mano una esfera dorada y roja. Se inclinó para preguntar cosas con una educación que derretía corazones como si fuera mantequilla.
La artesana me miró con picardía.
—¿Es tu novio, verdad?
—Ah… —casi me atraganto con mi propia saliva—. No, no, no. Es… un actor. Estamos grabando algo.
—Mmm —respondió ella, sin creerme—. Pues míralo cómo te ve.
Automáticamente voltee hacia él.
Elliot me estaba observando.
Sonriendo.
Con esa sonrisa suave que no usa para cámaras ni entrevistas.
Se me calentaron las mejillas.
—Estamos trabajando —murmuré a la señora.
—Sí, claro —dijo ella, guiñándome un ojo.
Me alejé fingiendo ocuparme en el equipo, pero mi corazón latía más rápido de lo que debería.
La entrevista comenzó. Elliot se portó impecable, respondiendo con carisma, sinceridad y ese humor british que enamora a cualquiera. Nuestro invitado, un artesano local, le explicó la tradición detrás de las esferas que fabricaban. Elliot escuchaba con atención genuina.
—Es increíble —dijo—. Pones parte de tu alma en cada pieza.
—Pues sí —respondió el artesano—. ¿Y tú? ¿En las películas también pones parte de la tuya?
Elliot se quedó pensativo.
—Intento hacerlo. Pero creo que últimamente… —me miró— …he estado buscando algo más auténtico.
No supe si respirar o salir corriendo.
Sus ojos se quedaron en los míos un segundo más de lo profesional.
Un segundo que decía demasiado.
Y yo… lo sentí todo.
Demasiado.
Después de grabar, caminamos de vuelta hacia la camioneta. El atardecer caía con tonos naranjas que parecían pintados. El aire olía a pan recién hecho, canela y un toque de Navidad anticipada.
—Estuviste muy bien en la entrevista —comenté.
—Tú también —respondió él, acercándose un poco demasiado—. Me ayudas a ser mejor, ¿sabes?
—Elliot… —intenté que mi voz sonara firme.
—¿Sí? —preguntó con esa intensidad que derrite pensamientos completos.
Yo quería mantener la distancia. Quería.
Pero mis ojos se perdían en los suyos.
—Solo… no confundas las cosas —murmuré.
—¿Qué cosas?
—Esto —dije, con un gesto general que no explicaba absolutamente nada.
—¿Lo del contrato?
—Sí.
—¿O lo que está pasando entre nosotros?
Mi corazón dio un salto traicionero.
—No está pasando nada —mentí, sin respirar.
Elliot inclinó apenas la cabeza, como analizándome.
—Si tú lo dices.
Y entonces empezó a caminar hacia la camioneta, dejándome atrás con mis sentimientos hechos un nudo.
El camino de regreso fue silencioso. No incómodo… más bien cargado de electricidad. Yo miraba por la ventana, intentando ordenar mi mente, cuando Elliot rompió el silencio.
—Clara.
—¿Qué? —no quise sonar fría, pero me salió así.
—Prometimos ser honestos durante el proyecto.
—Sí…