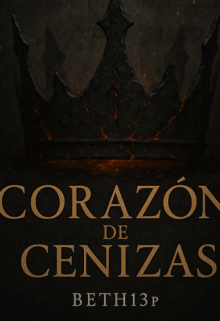Corazon de Cenizas
INTERLUDIO
No siempre supe usar la pluma como cuchilla. Ni la mirada como sentencia al contrario la usaba para mirar con compasión con amor ver el lado bueno de las personas. Ni el silencio como grillete. Hubo un tiempo en que mis manos solo servía para recoger las migas que otros dejaban caer, y mi voz no llegaba más allá de la mesa donde se repartía lo que sobraba. Ese tiempo olía a madera húmeda y la ropa guardada demasiado tiempo. A una chimenea que nunca se pudo encender para nosotros, sino para los que venían de visita y necesitaban creer que allí había calor, que había paz y amor. La casa era demasiado grande para tan poca gente, pero las paredes parecían llenas. No de vida, sino de murmullos, de puertas que cerraban antes de que pudiera llegar a ellas, de pasos que sabias que no iba a buscarte. A los seis años descubrí que la ceniza se pegaba mejor a la piel que el jabón y me gustaba hundir los dedos en el polvo gris que quebraba el fuego que se marchaba, moldeando torres y murallas que siempre terminan derrumbándose. Mi madre decía que era un juego sucio que no deberíamos jugar. Mi padre decía que era perder el tiempo. Yo ... Sabía que era construir algo que no podrán arrebatarme, porque nadie pelea por lo que cree que está muerto. En las noches frías, me sentaba cerca de la chimenea apagada y escuchaba el crujir de la casa, como si tuvieran algo que decirme. No entendía sus palabras, pero su tono era una mezcla de advertencia y promesas ocultas. Una noche, mientras jugaba en silencio, escuché gritos en la sala principal; no eran de dolor, eran de nombres. Nombres repetidos como si fueran monedas lanzadas a un pozo, nombres que traen llantos y reverencias en partes iguales. No entendi por que, pero supe que algun dia yo tambien tendria uno que obligará a todos a callar, esa fue la primera vez que sentí hambre, No de pan, sino de precedencia. Recuerdo un invierno que se sintió más largo que todos los demás. La nieve cubrió los caminos y dejó a la aldea aislada durante semanas. Las despensas comenzaron a vaciarse y la chimenea solo se extendió en la habitación. Esté invitado para dar la ilusión de que todo está bajo control. Una tarde, un visitante llegó con las botas empapadas y un pergamino sellado con un emblema que nunca había visto. No habló mucho, solo se entregó el mensaje, excepto una taza de agua fría. Antes de marcharse, mi padre la abrió, la leyó en silencio y la guardó en un cajón cerrado con llave. Esa noche no cenábamos, esa noche tampoco hubo fuego. Cuando todos dormían, más cerca del cajón, no pude abrirlo, pero en ese instante supe algo: no hay cerradura que no se pueda hacer forzada, solo manos que aún no han aprendido cómo. Me quedé junto a ese mueble hasta que el amanecer se filtró por las ventanas heladas. No me llevé nada, pero me fui con la certeza de que algún día no habría puerta, cerradura o persona capaz de mantenerme fuera.
Con el tiempo aprendí a escuchar conversaciones que no eran para mí. No necesitaba entender cada palabra; me bastaba con el ritmo de las voces, con los silencios que dejaban más huecos que las frases. Una tarde, mientras mi madre hablaba con una mujer del pueblo, escucho a un hombre que se repetía tres veces. Bajó el tono cada vez. Yo no memoricé, lo guardé. En un rincón de mi cabeza, junto a otros nombres que de niña no sabía que eran llaves, ese hábito de coleccionar nombres se volvió mi primer inventario secreto. No lo escribía, no lo decía en voz alta, sólo lo recordaba. Un día en que me quedé solo en casa, tenía ocho años. Mi padre se había ido a atender un asunto demasiado serio para una niña. Me dejaron con instrucciones claras: no tocar el escritorio, no abrir la puerta, no encender el fuego y hacer las tres cosas antes del mediodía. El escritorio tenía una doble pared.
Detrás, guardaba cartas con caligrafía diferente y una bolsa pequeña con el anillos de plata, cada uno grabado con un símbolo distinto donde dice un significado, pero supe que valía más que el pan o el vino, no por el metal, sino porque eran pruebas, y las pruebas, incluso sin entenderlas, pesan más que cualquier moneda. Con el tiempo, descubrí que hay dos formas de sobrevivir: ser invisible o ser inevitable. Lo invisible es seguro, pero no deja huella; inevitable, en cambio, te quema, pero te asegura que nadie olvidará que estuviste allí. Yo, sin saberlo, ya había elegido. No lo supe cuando coleccionaba nombres, ni cuando buscaba las llaves que no encajaban en una puerta visible, ni cuando moldeaba castillos con ceniza vieja. Es super la primera vez que Ale me pidió que contara lo que había visto y yo, en lugar de repetirlo palabra por palabra, la adorné, cambié el orden final, distinto, y la persona que escuchaba me creyó. Ese día descubrí que no basta con recordar, hay que saber contar.
Desde entonces guardé dos versiones de cada historia: la que ocurrió y la que sirve. A veces coinciden, casi siempre no, y aquí, mientras escribo, está bajo una luz que apenas tiembla. Pienso en aquella niña con las manos ennegrecidas por cenizas y en común. Nadie sospechaba que ella estaba aprendiendo a arder. No tenía nombre. Entonces, al menos no uno que importe, pero eso también cambiaría. Porque todo lo que no tiene nombre puede ser reclamado por otro.
Capítulo VI
Por Zafira Ilyren
Antes escribía con miedo; ahora escribí con fiebre.
El día comenzó con cenizas en el aire; no provenía de los hornos de los sacrificios controlados. Distrito Ocho era más fino, más íntimo, como algo viejo, algo que no estaba hecho de manera que ni carne hubiera ardido en secreto durante la noche, y yo lo sentía antes que nadie, como si la atenta misma hubiese cambiado de decisión. Hay una grieta en el lenguaje y era mía; aún me llamaba Zafira. Dije que lo que hacíamos juntas era un acto de creación conjunta, que yo estaba haciendo seguía escribiendo es, su testigo obediente, pero ya no soy ninguna de esas cosas. No desde la carta. No desde la primera frase escrita e invisible. Aquella mañana en la torre sin pergamino el espejo seguía allí no lo Había tocado desde la última vez tenía que me devolviera No mi reflejo sino el de otra una mujer con cenizas en las pestañas y una historia sin firmar una mujer que tal vez fui o seré me senté frente a él con una hoja media esta vez no escribí una pregunta escribí una declaración no para la reina ni siquiera para mí Para ella.
Para Ilyra.
Porque ahora sé que me está leyendo.