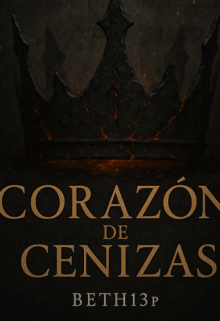Corazon de Cenizas
Capítulo VII
Por Seraphine Vale
El fuego es fácil de controlar; más el eco no, porque el fuego consume lo que toca, pero el eco se multiplica, se retuerce, se esconde en bocas que no recuerdan haberlo pronunciado. Y en Veltax, descubrí mi primera grieta: alguien estaba contando una historia que no era la mía. Esa información me la dijo Zafira, con voz baja, como si temiera que incluso las piedras escucharan.
– Mi reina hay versos….-dudo—. Versos que se cantan en los túneles.
— ¿ Versos?
— ¿ Dicen que usted arde por dentro, que las cenizas no es corna, sino una condena que usted misma se puso en la cabeza
Me reí.
En silencio, claro. Las canciones siempre aparecen cuando se cree mártir; el problema es que esta melodía estaba en bocas de los niños y lo que entra en un no se borra, se hereda. Mi orden fue clara y concisa: que me trajera, que supiera la letra completa. Era una muchacha de no más de trece años de edad, cabello sucio, pies descalzos, ojos que no habían aprendido a bajar la mirada; la puse frente a mí.
— Canta.
Y cantó con su voz temblando, pero no por miedo temblaba porque creía.
“La reina de cenizas siembra terror,
la reina de ceniza devora. Donde ella pisa no hace el trigo
solo tumbas coronadas de oro”
No mentire : me dolió. No por lo que decía, sino por lo bien que sonaba. El veneno más peligroso siempre se disfraza de belleza. La muchacha esperaba castigo, Zafira esperaba la sangre y los guardias esperaban ejemplo. Yo solo espere. — Bonita canción — dije al fin — Tanto que la hare mia. Ordene que se copiaran en pergaminos que se esparciera por todos la ciudades que se enseñaran en las escuelas que se cantar en las plazas pero con un cambio. Donde decía “devora”, lo sustituí por “protege”. Donde decía “tumbas”, añadí “templos”. Donde había miedo, sembré fe.En una semana, el himno ya era otro. La muchacha no volvió a cantar.
Pero otros sí. Y cuando lo hicieron, lo hicieron creyendo que la melodía siempre me había pertenecido. Ese fue mi castigo. La peor condena no es silenciar.
Es apropiarse. Creí que con eso bastaría. Pero entonces apareció otra grieta: un maestro de Thalor, encadenado, acusado de enseñar un alfabeto antiguo.Lo trajeron ante mí, con los labios resecos pero la voz intacta.
—Reina de ceniza —dijo—, ¿crees que borrar letras borra lo que escribieron?
Sonreí.
—No borro letras. Les enseño a escribir de nuevo.
—El fuego no escribe. El fuego se olvida.
Sus ojos tenían el brillo de los fanáticos.
Pero no de los míos.
De los otros. Mandé traer a Zafira. Quería que lo escuchara.
Que aprendiera cómo se doma una lengua. El prisionero recitó palabras antiguas.
Nombres de dioses que nadie rezaba desde hacía décadas.
Un idioma prohibido, pero hermoso, lleno de sonidos que parecían cuchillos envueltos en seda. Por un instante, hasta yo sentí el filo.No lo ejecuté. No quemé sus libros. Le di un auditorio. Ordené que recitara en la plaza. Que todos lo oyeran.
Y cuando su lengua parecía renacer, la interrumpí. Tomé una pluma. Traduje sus palabras en mi propio idioma. Las convertí en decretó, en plegaria, en ley que llevaba mi nombre. La multitud aplaudió.
El maestro se calló.
Zafira comprendió.
El hombre vivió lo suficiente para ver cómo su idioma, el último refugio de su fe, se volvía raíz de mi imperio. Ese fue su castigo.
La verdadera muerte no es el fuego.
Es el eco deformado. Esa noche escribí en mi diario:
“No existe voz que no pueda ser afinada.”
Y cerré el libro.
El eco había intentado desafiarme.
Yo lo había convertido en coro.
El mundo siguió cantando.
Y yo, una vez más, aprendí que la fuerza no está en sofocar la llama…
Sino en enseñarle a arder en la dirección correcta.