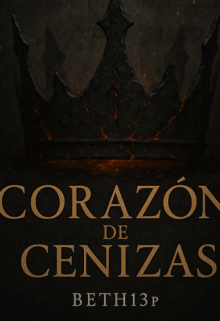Corazon de Cenizas
INTERLUDIO
Hay una edad en la que dejas de jugar y empiezas a ensayar. Yo alcance antes que la mayoría. La casa donde crecí no era un hogar. Era un escenario cada habitación tenían un guión invisible que los adultos seguían con precisión, como si hubieran memorizado sus gestos, sus pausas y hasta sus suspiros, las comidas eran silencios interrumpidos por órdenes disfrazadas de amabilidad. Las visitas eran sonrisas que no llegaban a los ojos. Yo aprendí pronto que en una casa así no sobrevivi preguntando se sobrevivir escuchando. Las puertas , por ejemplo , siempre tiene algo que decir si sabes donde colocar el oído. El turno no era acercarse demasiado, eso te delata, sino quedarse a medio paso, donde el sonido se filtra pero tu sombra no se proyecta. Escuchar se volvió un hábito que nadie noto o fingió no notar. A veces me quedaba en el pasillo principal, donde tres puertas se alineaban como piezas de un tablero. Detrás de una se jugaba a los negocios , detrás de otra, a la política y en la última… no se jugaba. Se desidia recuerdo una noche de esas que son particular. El aire estaba cargado de humo de vela y de ese aroma seco que deja el papel viejo un hombre , cuya voz apenas conocía , dijo algo que todavía guardo : “ Corta las raíces antes que el árbol empiece a inclinarse donde no debe ir es igual en la vida de un amo”. No sabía si hablaba de personas, de alianzas o de algo peor. Pero entendí que había un mundo debajo del mundo que yo conocía, donde las frases eran llaves, y las llaves abrían puertas que no siempre eran de madera. Comencé a coleccionar esas frases como antes coleccionaba nombres. No las repetía.
No las escribía. Las guardaba. Porque entendí que algún día, con las piezas correctas, ese rompecabezas podría convertirse en un mapa. Había un salón al que yo no podía entrar.
Sus paredes estaban cubiertas con cortinas pesadas y olía a vino viejo y cera derretida.
Los invitados que cruzaban esa puerta salían con la espalda más recta y la mirada más cauta, como si hubieran recibido un peso invisible que solo ellos entendían. Una tarde, mientras limpiaba la alfombra después de una reunión importante, encontré un trozo de papel húmedo entre las fibras.
No tenía sello ni firma, solo una frase: “ El que controla la historia controla el final “Con los años, mi habilidad para escuchar se volvió… útil.
Un invitado me regaló un dulce a cambio de que le contara qué decía mi padre en sus reuniones nocturnas. No le di todo, claro. Solo lo suficiente para que creyera que yo era una niña tonta que repetía lo que oía. Pero esa noche entendí que la información es una moneda más valiosa que el oro. Porque un dulce se come. Una moneda se gasta. Pero una historia… una historia se guarda y se usa cuando más duele. Tenía doce años cuando me atreví a escribir mi primera versión de algo que no era mío.
Era un relato breve, apenas un párrafo, sobre una discusión entre dos hombres del pueblo. Cambié un nombre. Alteré una cifra. Añadí un detalle que no existía. Al día siguiente, todos creían que uno de ellos había robado al otro. No lo había hecho. Pero ya no importaba.
La versión que yo escribí había ganado. Esa fue mi primera victoria real.
No con armas.
No con gritos.
Con tinta.
A partir de entonces, empecé a escribir dos veces cada historia:
La que ocurrió…
Y la que servía.
La primera se guardaba en mi memoria.
La segunda, en los oídos ajenos.
Era un juego peligroso, pero silencioso.
Nadie se dio cuenta, porque nadie cree que una niña pueda alterar el orden de un pueblo con unas pocas palabras.
Eso era lo que más me protegía: la subestimación. Una noche, mientras me servía de espía de pasillo, vi a un hombre salir del salón prohibido con una expresión que no olvidaré.
No tenía miedo. Era la certeza de haber perdido algo que nunca recuperará.
Caminó hacia la puerta y, antes de irse, me miró.
Solo me dijo:
"No escuches todo lo que puedas. Elige lo que quieras recordar."
No supe si era consejo o amenaza.
Pero lo tomé como una invitación. Ahora, al recordar esos años, sé que no solo escuchaba detrás de las puertas.
Estaba aprendiendo a convertirme en la voz que dictaría lo que otros escucharan al otro lado. Ese fue mi segundo descubrimiento.
El primero fue que la ceniza se pega.
El segundo… que las palabras también. Y ambas cosas, si se usan bien, pueden marcar para siempre.