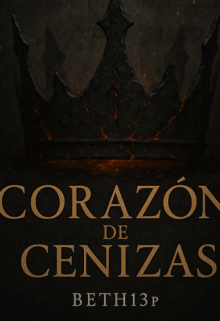Corazon de Cenizas
Capítulo XII
Por Zafira Ilyren
Es de noche. El palacio duerme, o al menos eso aparenta. Yo no. Yo no puedo.
Desde hace días siento que no camino sola. No porque alguien me siga por los pasillos —los guardias siempre lo hacen, eso no me inquieta—, sino porque cuando pienso, cuando escribo, cuando sueño, hay otra voz que me acompaña. No la escucho como un susurro ajeno. La escucho como si fuese mía, pero más precisa, más segura. Como si alguien me corrigiera desde dentro.
Quizás me estoy volviendo loca. O quizás esta es la verdadera forma en la que empieza la locura: con palabras que no sabes si te pertenecen.
Hoy revisé el cofre donde guardo los pergaminos prohibidos. El fragmento salvado de las llamas. El mensaje que llevaba mi caligrafía. Ahora hay un tercero. No sé quién lo puso allí, ni cuándo.
Decía: “Cuando escribes, Zafira no recuerdas quién te dicta. Pero dictan. Y tú obedeces.”
Me quedé leyendo la frase hasta que las letras parecían bailar en la página. ¿De verdad no recuerdo quién me dicta? ¿Es posible que todo lo que creo mío sea prestado? Me miré las manos. Estaban manchadas de tinta. No recordaba haber escrito nada esa mañana. Lo peor es que no estoy segura de querer la respuesta. Porque si descubro que es cierto, que nunca fui autora de mis palabras, entonces… ¿Qué soy? Esta tarde acompañé a la reina a Veltrax. Las murallas estaban húmedas, cubiertas de moho, como si la ciudad misma sudaba de miedo. La gente la miraba con una mezcla de reverencia y rencor. Ella sonreía, como siempre, convencida de que ya eran suyos. Yo, en cambio, observaba las miradas rápidas, los labios que se movían en silencio, como si recitaran algo aprendido. Entendí entonces que no eran súbditos. Eran lectores. Y que la reina no podía controlarlos del todo, porque cada uno llevaba consigo un fragmento distinto, un relato escondido. Veltrax es una ciudad que sangra palabras. Y yo lo sentí como una fiebre en mis venas.Al regresar, encontré al niño esperándome. El mismo que había entregado el diente envuelto en papel. No habló. Nunca habla. Solo me extendió un nuevo pergamino.
La caligrafía, otra vez, era la mía: “El fuego de Seraphine no se apaga con agua. Se apaga con relato. Y tú, Zafira , ya empezaste a escribirlo.”
Quise preguntarle de dónde lo había sacado, quién se lo había dado, por qué parecía ser el emisario de algo que no se atreve a mostrarse. Pero cuando alcé la vista, ya no estaba.
Creí que había quedado sola, hasta que lo vi.
Un hombre se acercaba por el pasillo lateral, con paso lento y mirada fija. Nunca lo había visto en la corte. Sus ropas eran sencillas, de viajero, manchadas de barro, pero en su cinturón llevaba un estuche de cuero, de esos que solo guardan plumas y tintas.
—No deberías confiar en niños —me dijo, sin presentarse—. Ellos repiten lo que escuchan, pero no siempre saben de dónde viene.
Lo observé, desconfiada.
—¿Quién eres?
Sonrió apenas, como si la respuesta no importara.
—Llámame Kael. Soy lo que queda de los narradores que no se arrodillaron.
Me quedé helada. Sabía lo que Seraphine hacía con cualquiera que se autoproclamara narrador. Y, sin embargo, él estaba ahí, frente a mí, como si las hogueras jamás lo hubieran rozado.
Sacó un pergamino de su estuche y me lo tendió. Reconocí mi propia caligrafía antes incluso de leerlo.
—Alguien te está usando como puente, Sorya —me dijo Kael—. No lo niegues. Lo que escribes no siempre es tuyo.
Lo abrí con manos temblorosas.
Decía: “El eco ya no repite. El eco comienza a responder.”
La misma frase que apareció en mi mesa la noche pasada.
Lo miré, buscando una explicación.
Kael asintió, tranquilo, como si hubiera esperado esa reacción.
—No estás loca. Solo estás escrita. Igual que yo. Igual que ella.
—¿Ella? —pregunté.
—Seraphine —respondió sin titubear—. La reina no es autora. Es personaje. Y pronto lo descubrirá.
Lo observé en silencio, con miedo y con una chispa de esperanza.
Si Kael decía la verdad, entonces nada de lo que creemos sólido lo es. Ni su poder, ni mi obediencia, ni siquiera las palabras con las que me escondo en la noche.Si todo es relato, entonces tal vez aún puedo elegir cómo termina el mío.Pero mientras cerraba el pergamino y lo guardaba junto al resto, no pude evitar pensar en una última cosa:
si yo soy eco, y Seraphine es fuego… ¿Qué es Kael?Y, sobre todo… ¿Quién lo escribe?
Kael no se fue esa noche.
Caminamos por pasillos en silencio, como si las sombras mismas nos escoltaran. Nadie lo vio. O tal vez sí, pero prefirieron no verlo. En este palacio, los ojos se han acostumbrado a mirar hacia abajo.Cuando llegamos a la sala de los mapas, encendió una lámpara pequeña y la colocó sobre la mesa.
—Mira —me dijo.
Desplegó un pergamino. No era un mapa de reinos ni de murallas. Era un mapa de palabras.
Cada ciudad marcada con tinta llevaba una frase distinta: canciones prohibidas, decretos que la reina había mandado quemar, testimonios de narradores desaparecidos. Todo unido con líneas, como venas de un cuerpo enorme y palpitante.
—El mundo no lo gobiernan espadas ni coronas —susurró Kael—. Lo gobiernan relatos. Cada reino cae no cuando lo invaden, sino cuando cambian la historia que cuentan de él.
Pasó el dedo por una línea que llegaba hasta Veltrax.
—Tu nombre ya está escrito aquí, Sorya. Y no lo escribí yo.
Me quedé helada.
—¿Qué significa? —pregunté.
Kael me miró como si supiera que la respuesta me dolería.
—Significa que alguien, desde antes de que nacieras, decidió que tú serías la grieta en la voz de Seraphine.
Quise negarlo. Quise decirle que yo no era nada, que solo copiaba lo que me dictaban, que no tenía fuerza ni voluntad para quebrar a una reina como ella.
Pero entonces recordé los pergaminos en mi cofre. La tinta en mis manos que nunca recuerdo haber usado. La frase que apareció sola en mi mesa.